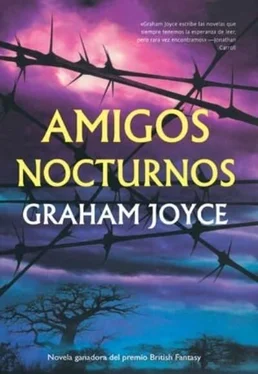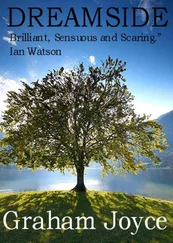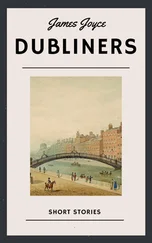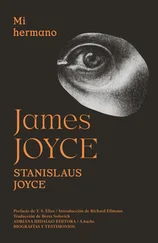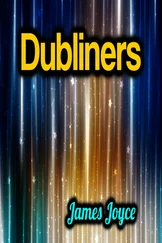– Claro.
– Aquí. Mañana. A la una.
– Espera. Te acompaño.
– No, voy en dirección contraria. ¡Nos vemos!
Ya se había ido cuando Sam pudo ponerse de pie. La temperatura había bajado mucho, y el cielo se oscurecía. El estanque, que unos momentos antes había parecido un lugar favorable e ideal, ahora parecía frío y solitario, capaz de tragarse la oscuridad hacia sus desagradables profundidades. Se subió la cremallera de la chaqueta de cuero y quedó extasiado en el acto de subir aquel cuello impregnado del olor de Alice. Alguien lo observaba desde el otro lado del estanque. Asentada en la penumbra, medio oculta entre los arbustos y los árboles, la duende tenía un pie en el agua y otro en el barro de la orilla, con los hombros encogidos y los brazos entrelazados fuertemente. Llevaba el pañuelo rojo brillante del Treinta y nueve de Coventry. Sam sintió una ola de maliciosa y ponzoñosa desaprobación. La duende lo miró a los ojos y escupió en el estanque. Sam se hundió en el cuello de la cazadora de Alice y se fue.
– ¿Dónde está tu chaqueta vaquera buena? -le preguntó Connie cuando llegó a casa.
Era la primera vez que se había referido a ella como «buena».
– La cambié.
– ¿Qué?
– Tan solo por un día.
Connie miró los flecos que colgaban de las desgastadas mangas de cuero.
– Bueno -resopló-. No me gusta mucho esa que llevas.
19. Los Depresivos de Redstone
Sam se despertó en mitad de la noche con una mano que le tapaba la boca. La heladez del cuerpo de la duende se extendía por su piel como una enfermedad. Estaba desnuda. Sus ropas yacían en el suelo en un montón desordenado. Azul por el frío, la piel le brillaba como la escarcha. Cuando ella supo que no iba a gritar, redujo la presión de la mano sobre la boca. Comenzó a explorar los labios con los dedos. Sus dedos eran largos y elegantes como tallados en marfil, pero las afiladas uñas acabadas en punta estaban sucias y apestaban, negras por la tierra y otras suciedades sobre las que prefería no especular. Deseaba poder alejarlas de su boca. Como si adivinase sus pensamientos, se las metió en la boca, mientras parecía contar los dientes con primorosa lentitud, probando la vulnerabilidad de sus encías con las uñas.
– Sé lo que hiciste -jadeó-. En el bosque. Sé lo que hiciste.
– Fuiste tú -intentó susurrar Sam a través de su atestada boca-. Tú lo hiciste.
Ella retiró los dedos y le apretó las mejillas con sus fuertes manos.
– Oh no. No podría haberlo hecho sin ti. Somos socios. Recuérdalo. Si me dejas en la estacada, yo te dejaré a ti también. Puede que le diga a alguien lo que le hiciste a ese pobre explorador.
Se escurrió entre las sábanas, mientras presionaba su fría carne contra la de él. El gélido placer de su cuerpo le mordía la piel. Aún retorciéndole las mejillas, se agazapó sobre él, le apretó el pecho con la mano libre y presionó sus labios contra los de Sam, besándolo profundamente. Notó sus dientes afilados en aquel contacto íntimo. Entonces su lengua, escurridiza e inquieta como un pez vivo, exploró el interior de su boca. Ella se retiró y le liberó el rostro.
– Mantente alejado de ella. No es buena chica.
– ¿Quién? -dijo Sam-. ¿Alice?
– No es buena.
– Según tú, nadie es bueno. Lo dijiste de Skelton. Siempre lo dices.
– Te hará daño, Sam. Créeme. ¿Es que no te basta conmigo?
– Ella le pasó la mano por el vientre hasta alcanzar su pene.
– No eres real.
La duende se puso recta de repente, dejó su pene y lanzó la mano hacia su cabeza. Él intentó apartar su rostro, pero no fue lo suficientemente rápido como para impedir que las uñas le arrancasen una tira de piel de la barbilla.
Ella ya no estaba en la cama, se vestía a toda prisa y gritaba con rabia.
– ¡Sé lo que hiciste! ¡Lo sé! ¡Se lo puedo contar a alguien!
Sam se quedó acariciándose la carne lacerada del rostro.
– Te voy a dejar algo -le susurró-. Algo para que le enseñes al loquero.
Entonces salió por la ventana.
A la mañana siguiente Sam se despertó temprano, se vistió a toda prisa y salió de la casa con la chaqueta de Alice antes de que su padre y su madre se despertaran. No quería preguntas sobre la cicatriz de varios centímetros que tenía debajo de la cara. No quería que hubiese más comentarios sobre la chaqueta.
Por la noche había helado. La hierba y los árboles y las aceras estaban rociados de escarcha blanca. El sol estaba pálido, y ya desbarataba el brillante trabajo de encaje formado por el hielo. Sam no había dormido bien, la noche había estado llena de elusivos sueños en los que la ventana de su habitación se abría de par en par para dar paso a una voz gélida que lo llamaba desde distancias desconocidas y cambiantes. En su mente aún permanecían residuos del sueño como serpentinas de una fiesta que hubiese acabado mal. Hundió las manos en los bolsillos de la chaqueta, pues tenía horas por delante, y contempló apesadumbrado la escarcha.
El fondo de los bolsillos de Alice estaba lleno de restos. De uno sacó hebras de tabaco, galletitas para caballos desmigajadas, una entrada de cine rota y un fragmento retorcido de papel dorado que llevaba la palabra en cursiva que pudo leer una vez que estiró el papel: «Telaraña». Dejó caer todo sobre el suelo helado mientras rebuscaba en el otro bolsillo. Allí encontró trozos rotos de lo debía de haber sido una carta. Los jirones de papel eran demasiado pequeños y escasos como para que contuvieran la carta completa, pero se podían descifrar unas pocas palabras. Devolvió los trozos al bolsillo y se dirigió a la tienda de Bridgewood, que estaba a un par de kilómetros.
Necesitaba cigarrillos para poder sacar, como si fuese algo cotidiano, una cajetilla y ofrecerle uno a Alice. Por supuesto, había una tienda más cercana, pero el pequeño detalle de que Sam había comprado cigarrillos llegaría, con toda seguridad, a su madre. Los padres, las madres en particular, había observado Terry en una ocasión, se veían inclinadas a gritar como loros si un muchacho hacía otra cosa que no fuese estar con los brazos cruzados. El rozar los zapatos o ensuciarlos, por ejemplo, ocasionaba chillidos bajos. Tomar prestada la chaqueta de alguien generaba chillidos medio bajos. Destrozar la cabaña ecuestre significaba chillidos ultra altos. Fumar cigarrillos a los doce años provocaba chillidos ultra altos. Matar de forma brutal a un compañero explorador se salía de la escala.
De manera que Sam se encontró esperando detrás de una mujer joven y perfumada que también estaba comprando cigarrillos en la tienda de Bridgewood. Cuando se apartó del mostrador se tropezó de manera accidental con Sam y, al verlo, dejó caer sus cigarrillos recién comprados.
– ¡Sam!
Por un instante, Sam no pudo reconocer a la joven. Tenía el pelo cepillado hacia atrás, mostrando el rostro, y llevaba un minivestido escotado muy revelador. Entre los pechos bailaba un colgante, y las botas, que llegaban hasta las pantorrillas, atraían la atención hacia una breve y delicada extensión de carne entre el borde y el dobladillo de la falda.
– ¡Linda!
– ¡No me has visto! -le susurró.
– ¿No se suponía que estabas en un desfile hoy? Ella se sonrojó.
– ¡Prométeme que dirás que no me has visto! -repitió-. ¡Promételo!
Sin esperar una respuesta, Linda recogió los cigarrillos, salió de la tienda a toda prisa y se montó en un Austin Mini negro que la esperaba. Sam miró por el escaparate de la tienda entre los cartones de muestra del escaparate. No conocía al conductor, pero sí vio el uniforme de guía de Linda perfectamente doblado en el asiento trasero del coche.
Читать дальше