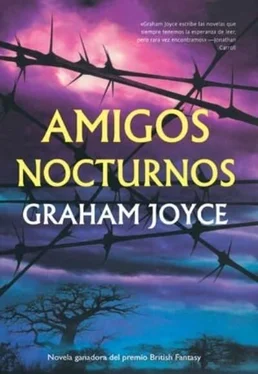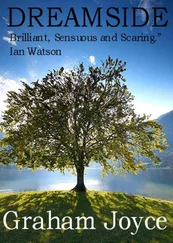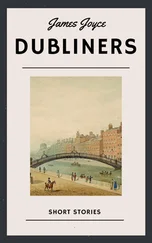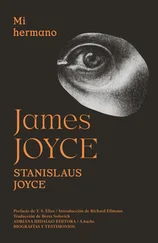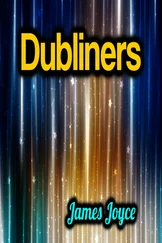Al acercarse, Sam vio que alguien se sentaba sobre la nueva valla. De repente, se quedó paralizado. Allí estaba la duende, con los pies entrelazados en las barras inferiores de la valla, y las manos caídas entre los muslos. Sam sintió una garra en la boca del estómago, una constricción en las entrañas. La familiar sacudida de miedo que sufría con cada aparición de la duende le inundó la boca. Retorció su corazón. Cada encuentro parecía peor que el anterior, y cada aparición de ella le hacía temer más el siguiente.
Estaba a punto de darse la vuelta, de retroceder, cuando un movimiento leve de la figura sobre la valla le hizo jadear. Estaba equivocado. No era la duende. Era la chica, la chica del autobús escolar. Lo miraba. ¿Cómo podía haberse equivocado?
Vio que él dudaba. Ahora tenía que continuar. No podía permitir que pensara que verla era suficiente para hacerlo retroceder. Continuó lentamente, evitando mirarla a los ojos, pero sabía que lo estaba observando. Al acercarse alzó la vista, asintiendo de manera tímida en señal de reconocimiento. De manera fría, ella le devolvió el saludo. Una vez que la había dejado atrás unos cuantos metros le gritó:
– ¿Adónde vas?
Se detuvo y se giró, sin nada que decir. Intentó pensar en algo ingenioso, pero no se le ocurrió nada.
– ¿No lo sabes? ¿No sabes adónde vas? ¡Vaya estupidez! -Él se encogió de hombros-. Ven aquí.
Se vio obedeciéndola de forma estúpida. Cuando llegó a la valla, ella echó la cabeza a un lado, mirándolo fijamente a través de sus largos cabellos. Llevaba vaqueros, zapatillas de béisbol y una chaqueta de cuero con flecos en las mangas.
– ¿No me vas a decir adónde vas?
– No voy a destrozar la cabaña de equitación, si te refieres a eso.
– No me refería a eso.
– No lo hice. No fui yo.
– Sé que no fuiste tú. ¿Quieres un pitillo? -Sacó un paquete de Craven A, con un gato negro dibujado.
Sam, que odiaba los cigarrillos tras haber probado algunos con Clive y Terry, se encontró cogiendo uno del paquete y aceptando el fuego. Se montó en la valla a su lado y se puso el cigarrillo encendido en la boca.
– No has inhalado. Es una bobada si no te lo tragas. -Parecía casi querer que le devolviera el cigarrillo.
A modo de demostración, ella chupó de manera apasionada del que tenía, retuvo el humo, echó la cabeza hacia atrás y exhaló un chorro vertical. Sam le dio otra calada, inhalando todo lo que pudo soportar.
Se acercó un coche, y de manera instintiva ocultaron los cigarrillos tras la espalda. Ella se bajó de la valla.
– Vamos al estanque. No nos verán desde la carretera.
Sam le mostró el pequeño espacio protegido en la orilla donde él y los otros habían arrastrado el asiento trasero de un Morris Mini destrozado. El cuero del asiento estaba rajado y los muelles atravesaban la tapicería.
– ¿Es aquí donde se reúne tu pandilla?
– ¿Qué pandilla?
– Sabía que era aquí-dijo, dejándose caer sobre el asiento.
Se sentó junto a ella. Se sentía extraño. Podía oler la misma fragancia misteriosa que lo había confundido y lo había dejado perplejo anteriormente. Estaba muy cerca de ella y sin embargo, el diminuto espacio entre ambos bien podría haber sido una valla electrificada de alto voltaje. El espacio estaba bordeado por el mismo respeto. Era una tarde fría, demasiado fría como para sentarse en el exterior si no eras un adolescente desposeído. El sol era un difuso disco amarillo en el cielo que brillaba benevolente a través de los árboles y del agua verde y fría del estanque. Fumaron los cigarrillos en silencio. Quienquiera que fuese aquella chica, Sam se sentía a la vez aterrorizado y encantado de estar con ella.
– Alice -dijo ella por fin-. Me llamo Alice.
– Sam.
– Lo sé.
– ¿Cómo lo sabes?
– Simplemente, lo sé.
Le dieron caladas a los cigarrillos hasta el filtro. Algo chapoteó y salpicó en el agua.
– Hay un lucio enorme en este estanque. Un monstruo.
– ¿Lo has visto?
– ¿Conoces a mi amigo Terry? Cuando era pequeño el lucio surgió del agua y le arrancó los dedos de los pies. Ahora cuando anda, cojea.
– Sí, me he dado cuenta.
– Hemos intentado atrapar al lucio durante años. Es muy astuto.
– ¿Cómo sabes que sigue ahí?
La miró. Su primera observación le pareció que había sido ligeramente incorrecta. Los ojos de Alice eran de un gris azulado como el de la pizarra de un tejado oblicuo iluminado por el sol tras la lluvia.
– Está ahí. Y lo sabré cuando no esté.
– ¿Qué hacías el día que te vi? -le preguntó.
– Estábamos a punto de destrozar la cabaña. Pero entonces llegaste en el Land Rover y eso nos detuvo. No lo hicimos nosotros.
– Lo sé. Ya te lo he dicho.
– ¿Cómo lo sabes?
– Porque lo hice yo.
– ¿Tú? ¿Lo hiciste tú? -Ella parpadeó aquellos ojos nublados a modo de afirmación-. ¡Joder! ¡La policía fue a nuestras casas por todo aquello!
– Lo sé. Yo os eché las culpas.
– ¡Vaya! O sea que por tu culpa tuvimos que ir a los putos exploradores. Y debido a que fuimos a los exploradores…
– ¿Qué?
Sam se quitó las gafas y la miró. De repente vio en ella la causa de un largo ciclo de sucesos, cuyas implicaciones eran demasiado abrumadoras como para sentir otra cosa que no fuese irritación.
– Nada. No importa.
– ¿Qué decías de los exploradores?
– A ver, ¿por qué nos echaste encima a la policía?
– Pues para evitar que se fijaran en mí, tonto.
– Y entonces, ¿por qué destrozaste la cabaña? Me refiero a que eres del equipo de los Jinetes Felices.
– Tengo mis razones.
De repente Sam tuvo sospechas. Entrecerró los ojos.
– ¿Cómo es que empezaste a subir al autobús cuando nunca te había visto antes?
– Mis padres se han divorciado. Me mudé aquí con mi madre. Vivimos detrás de esos bosques. -Ah, ¿sí? Enséñame los dientes.
– ¿Qué?
– Hazlo.
Le mostró una serie de perfectas perlas blancas.
– ¿Para qué?
– Es tan solo una comprobación.
– Qué raro eres -dijo ella-. Muy raro. Toma otro Black Cat.
Sam aceptó el segundo cigarrillo del día. Le gustaba la forma en la que Alice se colocaba el pelo detrás de la oreja antes de encender el cigarrillo. Le gustaba el rubor rosa de sus prominentes pómulos. Le gustaba cómo rozaba la cerilla de forma tan suave contra la lija de la caja que parecía imposible que se fuese a prender. A pesar de ello se encendió.
– Miras muy fijamente a la gente -dijo Alice soltando humo.
– La gente es extraña.
No podía decirle lo que sentía, que ella le fascinaba, que quería acercarse más a ella, estar tan cerca como para volver a aspirar esa desconcertante fragancia que sugería una piel desnuda, calentada por el sol, pero que la única manera de la que se atrevía a acercarse era mirándola, explorando su persona como si ella fuese un acertijo y la respuesta estuviese escondida en algún sitio de su figura.
Ella pareció leerle la mente.
– Cambiemos las chaquetas -dijo de repente-. Vamos, cambia.
Se quitó el chaleco de piel y esperó a que él le pasase su chaqueta vaquera. Sostuvieron el cigarro del otro mientras se ponían las chaquetas, y él consiguió cambiar los cigarrillos para poder probar el sabor de sus labios en el filtro. Si ella se dio cuenta, no dijo nada. Con la chaqueta de cuero tenía lo que quería. Impregnada en el flexible tejido estaba su enloquecedora esencia. A pesar de que no sabía decir qué era, sabía que actuaba en él como los silbatos de alta frecuencia en los perros.
Alice se levantó de repente.
– ¿Sales mañana?
Читать дальше