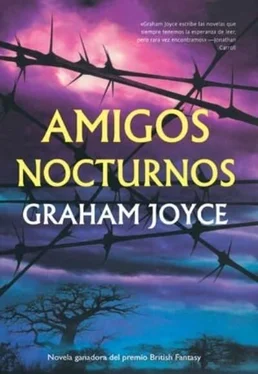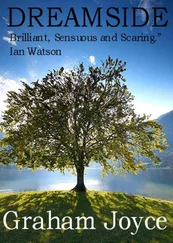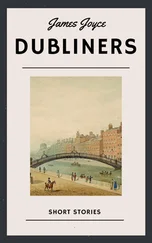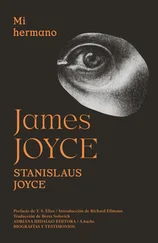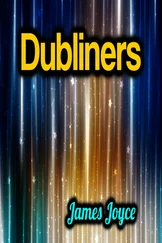– ¡No puedes!
– Mírame. Vamos. ¡Corre a por él, Sam! ¡Corre a por ese gordo cabrón!
– ¡Me matará! ¡Me aplastará!
– ¡Tienes que hacerlo!
– ¡Estoy muy asustado, Terry! ¡Muy asustado! Tooley separó las piernas de Clive.
– Vale -dijo Terry-. Yo voy a por él y tú lo apuñalas. O eso o de la otra forma, Sam. ¡No podemos dejar a Clive tirado! ¡No podemos! ¿Qué dices? De una forma u otra.
Sam miró la navaja suiza con horror y después al pene erecto que se balanceaba. Estiró una mano para retraerla a continuación.
– Joder -dijo Terry.
Presionó el mango de la navaja sobre la palma de Sam, se puso en pie y se abalanzó a toda velocidad contra Tooley, gritando mientras corría. Alertado, Tooley puso un pie en el suelo. Terry intentó agarrar a Tooley por el cuello, pero se lo quitó de encima con facilidad. El enorme explorador se puso de pie con esfuerzo y, descargando el enorme trozo de carne que era su puño, alcanzó a Terry en la boca dejando al joven tendido e inconsciente.
Sam estaba paralizado. Los músculos de sus pantorrillas parecían de gelatina. Entonces el tiempo se detuvo y surgió un vacío. En sus oídos se produjo un rugido, y la luz de los bosques se tornó roja. Comenzó a correr hacia Tooley imitando el inefectivo ataque de Terry.
Pero Sam no lo consiguió. Fue empujado por una fuerza que lo golpeó por detrás como si fuese un fuerte viento. Tumbado sobre las hojas secas alzó la mirada y vio a un enorme caballo blanco que saltaba sobre él. El jinete era la duende, con la boca torcida emitiendo un horrible y agudo chillido. Las feroces hojas de sus afilados dientes estaban sanguinolentas. Señalaba a Sam y gritaba palabras incomprensibles. El caballo relinchó, se encabritó y lanzó las pezuñas contra la cabeza del asombrado Tooley. Cayó al instante. El caballo se encabritó de nuevo, y dejó caer todo el peso de las pezuñas de metal sobre el pecho de Tooley, y así una y otra vez con una actividad frenética. La duende escupió algo y espoleó al caballo. Lo montó entre los árboles, pasó por debajo de una rama hasta desaparecer al galope.
Hubo un momento de negrura. Sam sintió que algo le corría por las venas y la luz roja volvió, para volver a evaporarse. Le lloraban los ojos. Después se le aclaró la cabeza y vio a Tooley tirado sobre el suelo convertido en un despojo destrozado y sangriento. Clive gritaba a través de la mordaza. Terry estaba de nuevo en pie, agitando la cabeza en un esfuerzo por aclararse la visión.
– ¡Dios! -dijo Terry-. ¡Dios!
Le quitó la navaja a Sam. La hoja estaba empapada en sangre. La sangre de Tooley sobre la navaja brillaba tenebrosa en la oscuridad del bosque. Terry corrió hasta Clive y cortó las cuerdas que le inmovilizaban. Clive se puso en pie y se arrancó la mordaza. Al ver a Tooley tirado sobre las hojas, corrió y pateó al explorador, que estaba boca arriba, en la cara una y otra vez. Entonces algún instinto le impidió seguir infligiendo tal castigo.
Terry se acercó con el uniforme de Clive, y el chico se puso la ropa a toda prisa. Se inclinó y tanteó al explorador mayor con un palo. Tooley no hizo ningún movimiento. Clive le dio la vuelta. Tenía el pecho marcado con innumerables tajos diminutos, y de cada uno brotaba sangre negra que manchaba la camisa caqui. Clive se inclinó sobre su pecho intentando escuchar los latidos del corazón, para después buscar algún signo de aliento. Nada.
– ¿Qué has hecho? -dijo Terry con voz apagada.
– Nada -susurró Sam.
– No te culpo. Clive, Tooley te iba a follar. Se lo merecía. Nadie podría culpar a Sam por esto. -¿Estás seguro de que está…?
– Compruébalo tú mismo -dijo Terry.
Clive volvió a comprobar el corazón, la respiración, cualquier signo vital.
Los tres chicos se quedaron mirándose, la oscuridad se posaba en sus espaldas como si fuese una extraña capa. Entonces Sam se acercó, con los ojos muy abiertos, a inspeccionar las heridas. Comprobó que las perforaciones tenían forma de luna creciente.
– Pezuñas. Las pezuñas de un caballo han hecho esto.
– ¿De qué hablas?
– Nadie se va a creer eso -dijo Clive.
– No importa -contestó Sam-. Eso fue lo que las causó.
– Estás en estado de choque -dijo Clive.
Miró a Terry.
– Está en estado de choque.
– Aquí están tus gafas -dijo Terry-. Se cayeron. Las gafas estaban rotas.
Estaban mareados, confusos, e impresionados por el estado de Sam. Clive finalmente los hizo volver en sí.
– Agarrad una pierna -dijo por fin.
Arrastraron a Tooley a lo profundo de la maleza. Terry encontró un tocón de roble hueco y rajado. Tooley era un peso muerto. Sudando, temblando, con los dientes apretados, los tres chicos consiguieron alzar a Tooley y lanzarlo al hueco. Para entonces ya tenía los labios grises. Apilaron hojas sobre el cuerpo, y colocaron ramas encima del podrido tocón.
Tenían que volver a por la navaja. Terry la encontró, la limpió, cerró la hoja y la guardó en el bolsillo. Desclavaron las estacas y esparcieron hojas para borrar cualquier signo de lucha. Ya se disponían a irse cuando oyeron un grito ahogado sobre sus cabezas.
Había aún un explorador que colgaba en silencio sobre ellos. Había estado allí todo el tiempo, cegado y amordazado. Clive quiso dejarlo allí, pero Terry se opuso. Bajaron con cuidado al explorador y cortaron las cuerdas que le ataban las piernas sin decir nada. Aún tenía las manos atadas a la espalda, pero antes de desaparecer le quitaron la mordaza para que pudiera pedir auxilio.
Después abandonaron la escena. Para entonces el bosque estaba completamente a oscuras. Decidieron salir por la parte norte. Por el camino tuvieron que dispersarse para evitar a un grupo de exploradores que avanzaba a toda prisa portando una vela encendida en un tarro. Todos los exploradores llevaban un trozo de cuerda atada a los brazos. Había comenzado otro juego al aire libre.
Salieron del bosque y corrieron a toda mecha por un campo arado. Finalmente llegaron al campo ecuestre. Para cuando llegaron a la orilla del estanque, no tenían aliento.
– Líbrate de la navaja -dijo Clive.
Terry sacó la navaja suiza del bolsillo. La miró con tristeza.
– Líbrate de ella -repitió Clive.
Sam no había hablado desde el incidente.
Terry lanzó la navaja a la mitad del estanque. Las negras aguas emitieron un sonido gorgoteante al tragársela.
– Es la última vez que voy a los exploradores -dijo Terry.
– No. Tenemos que asistir la semana que viene. Como si nada hubiese pasado. -Clive estaba ya planeándolo todo.
Entonces se fueron a casa. Connie y Nev estaban viendo la tele cuando Sam llegó. Le regañaron mucho por haber roto las gafas.
Aquella noche Sam soñó. Ella vino a él, hermosa y repulsiva, los labios manchados del color de las ciruelas aplastadas, el rostro blanco, las uvas negras de sus pezones y las copas de sus pechos visibles a través de su tenso corpiño. Las mallas a rayas estaban rotas por encima de sus carnosos muslos para revelar una zona expuesta de piel blanca y un estrecho espesor otoñal de rizos púbicos que desprendían un profano olor a tierra, a fuego, a belladona en flor, mientras balanceaba una flexible pierna para sentarse a horcajadas sobre él, suspendida en el aire, retrasando el instante, su mirada malvada y tierna clavada en él, la luz de la luna que se reflejaba en sus ojos lo aterrorizó, y supo que no importaba si él, ella, o lo que fuese era sueño o sustancia, ya que ahora se había mostrado más allá de los límites de su soñada habitación, en aquella oscuridad de los bosques, entre los árboles, en la penumbra, el filo, salvadora y protectora, sobre un caballo de ojos furiosos, y mientras la luna derramaba una luz roja en el exterior, su pálido rostro reflejaba un brillo rojo y las uñas, enrolladas como sacacorchos tras años y años sin cortar le acariciaban el pecho, un filo, una amenaza, una promesa, pero él sabía que en cualquier momento podía meter una mano con delicadeza en su interior y arrancarle una parte de su cuerpo, lo que ella quisiera, ni siquiera tenía que bajar a por él, podía flotar por encima, tirando de sus entrañas al alzarse, intentando saltar hacia su abierta entrepierna hasta sentir la ola volcánica desatarse, manar, fluir, deslizarse, de rubí a plata, de cadmio a mercurio, de sangre a metal fundido, un extraño olor a alquimia, el olor de su cuerpo tembloroso e insustancial, atrayéndolo con su divinidad de súcubo descarnado, alimentándose de él, succionándole, chupándole, desangrándole hasta que supo que nunca podría liberarse de ella, que nunca querría liberarse de ella, que estaba desposado con la duende, y que ahora que se había liberado de la habitación y había encontrado el camino a los bosques seguiría volviendo una y otra vez.
Читать дальше