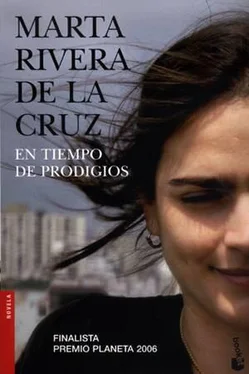– Mis superiores dicen que en los próximos meses no tendré que viajar. Digamos que no piensan darme trabajo por una temporada. Creo que no será mala idea el permanecer en Ribanova durante unas semanas, por lo menos hasta las vacaciones de Pascua. Así Elijah podrá terminar el trimestre en el colegio. Y luego… me gustaría llevarme a Silvio con nosotros. No, Elena, no te asustes… estoy pensando en diez, quince días. Quiero que conozca Madrid, que viva en nuestra casa. Elijah necesita un amigo… y, dadas las circunstancias, no resulta fácil que los encuentre.
Nadie dijo nada. Yo era incapaz de imaginar el desconcierto que la propuesta del señor West había provocado en mis padres, pero desde una esquina del pasillo, muerto de frío y de sueño, supe que el padre de Elijah estaba abriendo para mí una ventana que daba al mundo. No quise escuchar nada más. Volví a la cama y pasé mucho tiempo intentando calentar mis pies y volver a dormirme.
Zachary West y su hijastro se instalaron en el hotel Almirante. Elijah siguió yendo a clase conmigo. Para mi sorpresa, y una vez que los otros niños pudieron verle de nuevo paseando con el señor West por la plaza Mayor, rompieron un poco el aislamiento al que le habían sometido. Lo curioso es que ya ni mi amigo ni yo teníamos la menor intención de integrarnos en un grupo del que tan gratuitamente se nos había excluido, y seguimos haciendo rancho aparte, jugando solos en los recreos y hablando entre nosotros en inglés. Mis progresos con el idioma eran tan evidentes que incluso el propio Zachary West me felicitó delante de mis padres.
– Bien hecho, Silvio. El inglés te será muy útil el día de mañana. Oh, vaya si lo será. Más que útil, completamente irrenunciable.
Creo que, de alguna forma, Zachary West ya había decidido cambiar mi destino, y el conocimiento de otra lengua era esencial para sus planes futuros. Cuando se acercaba el final del trimestre académico mi padre, muy serio, se acercó a mí para preguntarme con cierta solemnidad si me gustaría acompañar a Elijah y al señor West cuando regresaran a Madrid.
– Zachary quiere que pases con ellos las vacaciones de Semana Santa. ¿Te gustaría eso? Viajarías en tren hasta Madrid, y luego te quedarías en su casa… pero es sólo si tú quieres. Si no te apetece, yo no voy a obligarte.
Por aquel entonces yo ya me había convertido en un maestro en el arte del disimulo. A punto de cumplir los nueve años, no me costó trabajo fingir que aquella propuesta me sorprendía tanto como me alegraba. Acepté, por supuesto. ¿Qué niño no lo hubiera hecho? Dos días después, mis padres nos acompañaban a la estación de tren de Ribanova para tomar el expreso que salía dos veces por semana con destino a Madrid. Cuando el tren se alejó, me pareció ver que mi madre lloraba. Creo que, gracias a algún extraño instinto que sólo tienen las mujeres cuando se trata de sus hijos, ella entendió que había empezado a perderme.
Llegamos a Madrid de madrugada. Recuerdo que me sorprendió el color del cielo, que al alba era de un transparente tono rosado, salpicado aún de alguna estrella. No había una sola nube, y el olor del aire era distinto al que el viento traía en Ribanova. El viaje desde el norte duraba una eternidad, pero nosotros habíamos ido confortablemente instalados en un coche cama, de forma que si no dormí de un tirón toda la noche fue porque quería aplastar las narices contra el cristal de la ventanilla para ser testigo de la marcha solemne de aquel tren que me llevaba en dirección a una vida incógnita. Creo que nunca experimenté una emoción parecida a la que sentí la primera vez que, con mi traje arrugado y las huellas en la cara de una noche sin sueño, puse el pie en Madrid con la certeza de que había empezado a descubrir otro mundo.
En la estación nos esperaba el coche del señor West y un chófer uniformado. Elijah, que parecía andar en sueños, no me había advertido de que su padrastro tuviera un coche. Creo que mi amigo daba por supuestas demasiadas cosas. En Ribanova sólo había cuatro coches particulares: el del notario de la plaza Mayor, el del gobernador civil, el de los condes de Orduña y el del alcalde. Y mis amigos los West tenían un coche negro, grande y reluciente, y un conductor con gorra de plato que acomodaba el equipaje en el maletero y nos abría la puerta con una elegante reverencia de cortesía.
Aunque Elijah no me había hablado de su coche, ni del mecánico, ni de otras muchas cosas, sí me había hecho una descripción de la casa en la que vivían, que en mi imaginación había reconstruido como una especie de castillo en medio de Madrid. En realidad, la residencia de Zachary West era un palacete no demasiado grande situado al principio del paseo de la Castellana. Años más tarde acabaron tirando casi todas aquellas casas para construir edificios espantosos, pero entonces la Castellana estaba flanqueada por los palacios de los últimos aristócratas y los nuevos burgueses. Al franquear la verja de entrada, descubrí un jardín sombrío y un estanque profundo donde Elijah solía bañarse en verano, algunas estatuas estudiadamente cubiertas de musgo y un pequeño cenador en forma de pagoda japonesa. La casa tenía cinco dormitorios, una sala de juegos, un salón comedor bastante grande, una biblioteca que servía de despacho a Zachary West y un cuarto de estar donde nos esperaba el desayuno. Además del chófer había otras cinco personas de servicio, todas circunspectas y uniformadas, las doncellas con cofia y delantal sobre el vestido negro, el mayordomo con pantalones de rayas y chaquetilla de botones dorados, de blanco inmaculado la cocinera y el pinche. Todos parecían tan conscientes de la seriedad de su trabajo, del tremendo peso de la responsabilidad que llevaban sobre los hombros, que se olvidaban incluso de sonreír. Al pensar que el pobre Elijah solía quedarse a cargo de ellos durante días enteros, no pude por menos que compadecer a mi amigo.
Nosotros también teníamos criadas, pero eran sólo dos y no vivían en casa, y además eran ruidosas y expansivas. Desde luego, el servicio de Zachary West resultaba mucho más refinado que el nuestro: las doncellas ponían la mesa de forma primorosa, llevaban las bandejas con una gracia especial y usaban un carrito para servir el desayuno. La cocinera era capaz de elaborar obras maestras de repostería (nuestra Toñita nunca había pasado del bizcocho y del flan de huevo), el mayordomo usaba guantes blancos y el chófer de uniforme tenía la apostura de un capitán de barco. Pero, a pesar de que la vida en aquella casa era regalada y comodísima, su ambiente parecía cualquier cosa menos hospitalario, y desde luego muy poco adecuado para un niño que pasaba tantas horas solo como el pobre Elijah.
Al margen del hieratismo del servicio, mi estancia en Madrid resultó muy divertida. Por la mañana, mientras Zachary West trabajaba o leía en su despacho, Elijah y yo trasteábamos con sus juguetes prodigiosos (tenía, entre otras cosas, un tren eléctrico con su correspondiente maqueta que representaba un pueblo austríaco y un fuerte de madera con indios y vaqueros en miniatura) o descubríamos nuevas posibilidades en el jardín de la casa. Hicimos carreras de balandros en el estanque, subimos a los árboles y hasta llegamos a levantar una cabaña muy chapucera que permaneció en pie hasta que la descubrió Rogelio, el jardinero, y la echó abajo sin muchos miramientos. A mediodía, Zachary West almorzaba con nosotros, a veces fuera de casa, y por las tardes nos llevaba al jardín botánico, al Museo del Prado o a una sesión de cine. Recuerdo que durante aquellas jornadas, el señor West nos hablaba a los dos de su pasado como oficial de la aviación y de viejas hazañas aéreas de camaradas desaparecidos, y hasta nos daba algunas lecciones básicas de política internacional. «El mundo será tan complicado dentro de unos años, que es mejor que os vayáis enterando de cómo están las cosas», nos decía. Fíjate en este retrato: nos lo tomó un fotógrafo junto al estanque del Retiro, justo antes de que subiésemos en una barca de remos para dar un paseo. Recuerdo perfectamente lo que Zachary West nos dijo aquella tarde, mientras nuestro bote se deslizaba suavemente sobre el agua sucia del estanque: «El problema será Alemania. No perdáis de vista a Alemania», y Elijah y yo nos intercambiamos una mirada fugaz recordando al mismo tiempo aquella carta enviada desde Berlín.
Читать дальше