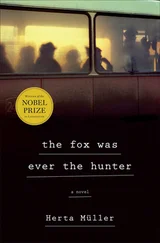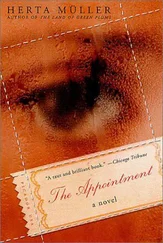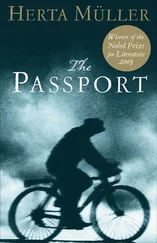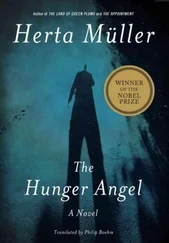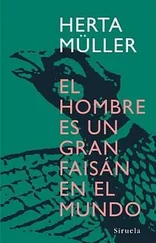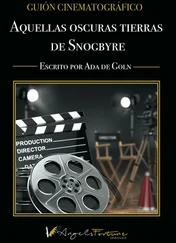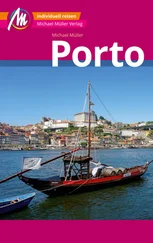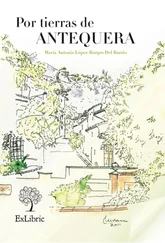La cruz más grande es la cruz de los héroes. Es más alta que la capilla. En ella figuran los nombres de todos los héroes de todos los frentes y de todas las guerras, incluso los de los desaparecidos, que en el pueblo se llaman deportados.
Cierro tras de mí la puerta negra del cementerio. Detrás del cementerio queda la pradera, que en el pueblo se llama el prado comunal. En el prado comunal hay unos cuantos árboles dispersos.
Trepo a un árbol que se yergue en la linde del prado, pero que podría estar perfectamente en el centro del pueblo, si es que no lo está. Me agarro firmemente a una de sus ramas con ambas manos y miro la iglesia del pueblo vecino, en cuya escalinata exterior una mariquita se limpia el ala derecha sobre el tercer peldaño.
La crencha alemana y el bigote alemán
Hace poco regresó un conocido mío de una aldea cercana, en la que quería visitar a sus padres.
En la aldea hay siempre una luz crepuscular, me dijo. Nunca es de día ni de noche. No hay crepúsculo matutino ni vespertino. El crepúsculo está en la cara de la gente.
No reconoció a nadie, pese a haber vivido en esa aldea muchos años. Toda la gente tenía la misma cara gris. Él se deslizaba a tientas entre esas caras. Las saludaba y no obtenía respuesta. Continuamente tropezaba con paredes y vallas. A veces atravesaba casas construidas de través en el camino. Todas las puertas se cerraban chirriando a sus espaldas. Cuando no tenía ante sí ninguna puerta, sabía que estaba otra vez en la calle. La gente hablaba, pero él no entendía su idioma. Tampoco podía distinguir si caminaban lejos o cerca de él, si salían a su encuentro o se alejaban de él. Oyó un bastón que golpeteaba contra una pared y le preguntó a un hombre dónde estaban sus padres. El hombre soltó una frase larga, en la que rimaban varias palabras, y con su bastón señaló el vacío.
Bajo una bombilla había un letrero en el que se leía «Peluquería». Por la puerta, el peluquero acaba de vaciar en la calle una bacía de lata con agua y espuma blanca. Mi conocido entró en el local. En unos bancos había varios ancianos durmiendo. Cuando les tocaba el turno, el peluquero los llamaba por su hombre. Algunos de los durmientes se despertaban al oír la llamada y repetían a coro el nombre. El llamado se despertaba, y mientras se sentaba en la silla que había ante el espejo, los otros volvían a dormirse.
¿Crencha alemana?, preguntaba el peluquero.
El interrogado asentía y se quedaba mirando el espejo, mudo. En los bancos, los hombres parecían dormir sin respirar. Estaban tiesos como cadáveres. Se oía el ruido de las tijeras en el aire.
El peluquero volvió a vaciar en la calle su bacía de lata, sacándola por la puerta. Mi conocido estaba al lado mismo del chorro de agua, con la espalda apoyada en el marco de la puerta. El peluquero frunció los labios como si fuera a silbar, mas no silbó. Paseó una severa mirada por las caras de los durmientes y chasqueó la lengua. De pronto gritó el nombre de su padre. Varios hombres se despertaron y, abriendo mucho los ojos, repitieron a coro el nombre del padre. Un hombre de cara gris y bigote negro y rizado se puso en pie y se dirigió a la silla. Los hombres de los bancos se volvieron a dormir.
¿Crencha alemana?, preguntó el peluquero.
Crencha alemana y bigote alemán, dijo el hombre. Se oyó el ruido de las tijeras en el aire, y las puntas del bigote rizado cayeron al suelo.
Mi conocido se acercó de puntillas a la silla. Padre, dijo, pero el hombre sentado en la silla miró fijamente el espejo. Le dio unas palmaditas en el hombro, pero el hombre sentado ante el espejo miró aún más fijamente el espejo. El peluquero tenía las tijeras abiertas en el aire. Movió su mano y las hizo girar una vez en torno al pulgar. Mi conocido volvió a su sitio y apoyó otra vez la espalda en el marco de la puerta. Con los dedos bien abiertos y estirados, el peluquero le pasó una brocha por los pelos de la garganta al hombre sentado en la silla. Entre las caras situadas frente al espejo flotaba un polvo gris. El peluquero vació en la calle su bacía de lata, sacándola por la puerta. El hombre abandonó el local pasando junto al chorro de agua. Mi conocido salió de puntillas a la calle. El hombre caminaba delante de él ¿o era otro hombre? Tenía la penumbra pegada a la cara. Ya no veía si esa persona se le acercaba o se alejaba de él. Por fin notó que el hombre se alejaba, aunque su alejarse más parecía un descender, pese a que la calle era plana. Mi conocido tropezó con varias paredes y vallas, y, atravesando unas casas construidas de través sobre la calle, se dirigió a la estación.
Al caminar sintió un fuerte dolor en la espalda y cayó en la cuenta de que había estado demasiado rato apoyado contra el marco de la puerta.
Sintió un dolor muy fuerte en los dedos y cayó en la cuenta de que había abierto de golpe muchas puertas. Cuando el tren se iba acercando a la estación, sintió un fuerte dolor de garganta y cayó en la cuenta de que había estado hablando todo el tiempo consigo mismo.
No vio al guardagujas, pero éste lanzó un pitido largo y estridente. El tren hacía mucho viento al acercarse y lanzó otro pitido, breve y ronco. Entre la penumbra y los vapores del tren se irguió un árbol, al lado mismo de los rieles. Estaba reseco. En su tronco aún se veía el letrero. Y cuando ya el tren se alejaba, mi conocido vio que en el letrero ya no se leía, como antes, el nombre del pueblo, sino sólo la palabra: ESTACIÓN.
Muchos saludos desde la soleada costa del mar Negro. Hemos llegado bien. Hace buen tiempo. La comida es buena. El restaurante está en los bajos del hotel, y la playa queda al lado mismo.
Y mamá tiene que cargar siempre con sus bigudís, y su bata de casa, y sus chinelas con borlas de seda, y el pijama de papá.
Papá es el único comensal con traje y corbata en el restaurante. Y es que mamá lo quiere así.
La comida ya está sobre la mesa y humea y humea, y la camarera es otra vez demasiado amable con papá; por algo será. Y a mamá se le ensombrece la cara y la nariz empieza a destilarle, y a mamá se le hincha una vena en el cuello y un mechón de pelo le cae sobre los ojos y le empieza a temblar la boca, y mamá hunde su cuchara en la sopa hasta el fondo.
Papá se encoge de hombros, sigue mirando a la camarera y derrama la cucharada de sopa en el camino a su boca, pese a lo cual frunce los labios ante la cuchara vacía y sorbe y se mete la cuchara en la boca hasta el mango. La frente le suda a papá.
Pero el pequeño ya ha volcado el vaso y el agua gotea al suelo por el vestido de mamá, y él se ha metido la cuchara en el zapato y ya ha sacado las flores del florero y las ha desparramado sobre la ensalada de lechuga.
A papá se le agota la paciencia y los ojos se le ponen fríos y lechosos, y a mamá los ojos se le hinchan y enrojecen. Oye, que al fin y al cabo es tan hijo tuyo como mío. Y mamá, papá y el pequeño pasan, al salir, junto al puesto de cerveza.
Papá aminora el paso, pero mamá le dice que tomarse una cerveza ahora ni hablar, no, eso sí que ni hablar.
Y papá aborrece a ese niño que ya el primer día se pone rojo como un cangrejo por efecto del sol, y oye a sus espaldas el paso cansino de mamá, y sabe, sin volverse, que esos zapatos también le aprietan, que la carne también se le desborda de ese par como de todos los demás pares, que no hay en el mundo zapatos lo suficientemente anchos para sus pies, para su dedo pequeño, siempre encorvado, escoriado y vendado.
Mamá tira con fuerza del pequeño hacia ella y murmura una frase tan larga como el camino, que las camareras son todas unas putas, gente de lo peor, pobres diablas que nunca llegan a nada en este mundo. El pequeño rompe a llorar y se cuelga de ella y se deja caer al suelo, y las huellas de los dedos de mamá en sus mejillas tienen un brillo aún más rojo que el de la erisipela.
Читать дальше