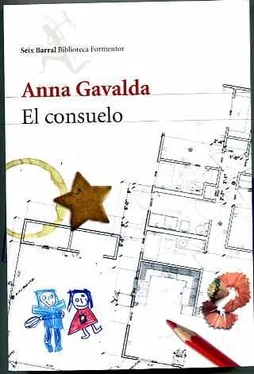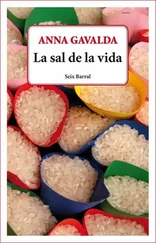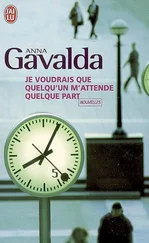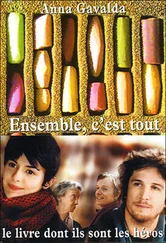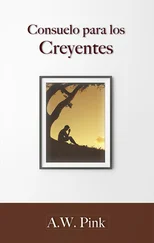– ¿Qué palomar?
– El que los lugareños desmontaron piedra a piedra para consolarse de no haber podido quemar ellos mismos el castillo… Usted sabrá de esto más que yo, pero los palomares eran verdaderamente los símbolos odiados del Antiguo Régimen… Cuanto más quería fardar el señor, más grande era su palomar, y cuanto más grande era éste, más semillas comían las palomas. Una paloma puede zamparse cerca de cincuenta kilos de grano al año… Por no mencionar los brotes tiernos de la huerta, que es lo que más les gusta…
– Sabe usted tanto como Yacine…
– Bueno, es que… ¡todo esto me lo ha contado él!
Kate se reía.
Ese olor… Era el de Mathilde cuando era pequeña… Y, por cierto, ¿por qué había dejado de montar a caballo? Con lo que le gustaba-Sí… ¿por qué? ¿Y por qué no lo sabía Charles? ¿De qué más se había permitido no enterarse? ¿Enfrascado en qué reunión estaba aquel día? Una buena mañana Mathilde le había dicho «ya no hace falta que me lleves al club», y él no había buscado siquiera conocer la razón de esa decisión. ¿Cómo era pos…? -¿En qué piensa?
– En mis anteojeras… -murmuró Charles. Se volvió de espaldas y observó los ganchos, los soportes de las sillas, las bridas rotas, el banco que era a la vez un baúl, la pequeña pila de mármol del rincón, el tarro lleno de… alquitrán (?), el bidón de Emouchine fuerte, las trampas para ratones, los excrementos de estos pequeños roedores, los calzadores bajo la ventana, ese arnés impecablemente bien cuidado, que sería el del burro lo más seguro, las herraduras alineadas sobre una estantería, los cepillos, los limpiacascos, las gorras de equitación para niños, las mantas de los ponis, la estufa que había perdido su chimenea pero había ganado a cambio seis cervezas y esa especie de mueble con forma de tipi que lo intrigaba…
– ¿Qué es eso? -le preguntó a Kate.
– Un tentemozo.
Ah.
Bueno, lo buscaría en el diccionario…
– ¿Y eso de ahí? -preguntó Charles, con la frente pegada al cristal.
– La perrera… O lo que queda de ella…
– Era inmensa…
– Sí. Y lo que queda de ella lleva a pensar que a los perros los trataban igual de bien que a los caballos… No sé si alcanza a distinguirlo desde aquí, pero hay medallones con perfiles de chuchos esculpidos encima de cada puerta… No… Ya no se ve nada… Tendría que limpiar y arreglar todo esto… Bueno, esperaremos hasta que maduren las moras… Mire… hasta las rejas son bonitas… Cuando los niños eran pequeños, y yo quería un poco de tranquilidad un rato, los instalaba ahí»
Para ellos era como un parque, y a mí me permitía hacer otras cosas sin preocuparme de que se ahogaran en el río… Un día me convocó la maestra de… Alice, creo que era: «Mire, me pone usted en una situación muy violenta, créame, pero la niña ha contado en clase que la encierra en una perrera con sus hermanos, ¿es verdad eso?»
– Y ¿qué pasó entonces? -Charles escuchaba entretenidísimo.
– Pues que le pregunté si también les había hablado de los látigos. Y nada, con eso ya me creé una sólida reputación…
– Es maravilloso…
– ¿El qué, azotar a los niños?
– No… Todas estas cosas que cuenta…
– Bah… Bueno, ¿y qué hay de usted? No dice nada…
– No. Yo… A mí me gusta escuchar…
– Sí, ya lo sé, hablo demasiado… Pero son tan pocas las veces que llega hasta aquí un ser civilizado…
Entreabrió la otra ventana y repitió a las corrientes de aire:
– Son tan pocas las veces…
Volvieron sobre sus pasos.
– Me muero de hambre… ¿Usted no?
Charles se encogió de hombros.
No era una respuesta, pero es que se había quedado sin respuestas.
Ya no sabía cómo enfocar el plano. No conseguía leer la escala. Ya no sabía si debía marcharse o quedarse; seguir escuchándola o huir de ella; saber en qué iba a terminar todo eso o meter las llaves del coche en el buzón de la agencia de alquiler como ponía en su contrato.
No era calculador pero en eso consistía su vida, en anticiparse a lo que fuera a ocurrir y…
– Yo también -afirmó, para ahuyentar al cartesiano, al maestro en lógica matemática, al que revisaba los proyectos, leía y aprobaba, al que estaba bien anclado en una vida llena de disposiciones, de cláusulas y de garantías-. Yo también.
Después de todo, había recorrido ese camino para reencontrarse con Anouk y presentía que ya no andaba muy lejos. Incluso había puesto la mano ahí, sobre esa nuca. Justo ahí…
– Entonces vamos a ver lo que nos han dejado los caracoles…
Kate buscó un cesto que Charles se apresuró a quitarle de las manos. Y, como la víspera, y bajo la misma gran aguada de cielo pálido, dejaron atrás el patio de la granja y se fueron alejando por entre los campos.
Carraspiques, margaritas, milenramas de formas gráciles, celidonias, ficarias, pies de león, Charles ignoraba todos esos nombres de flores, pero dio rienda suelta al empollón que había en él.
– ¿Qué es esa… ese tallo blanco de ahí?
– ¿Dónde?
– Justo ahí delante…
– El rabo de un perro.
– ¿En serio?
La sonrisa de Kate, por burlona que fuera, era… cuadraba bien con el paisaje-
La tapia de la huerta estaba en muy mal estado, pero la verja, enmarcada por sus dos pilares, todavía resultaba imponente. Charles los acarició al pasar y sintió la cosquilla áspera de los líquenes.
Kate entró en un cobertizo para buscar un cuchillo; la puerta chirrió. Charles la siguió entre las hileras de hortalizas plantadas. Todas las hileras estaban hechas con tiralíneas, impecablemente cuidadas y dispuestas a cada lado de dos caminos en cruz. Había un pozo en el centro y montones de flores en todos los rincones.
No, no es que fuera empollón, le gustaba aprender.
– Y esos arbolitos de ahí, esos que están como retorcidos, bordeando los caminitos, ¿qué son?
– ¿«Retorcidos»? -se indignó Kate-. ¡Querrá decir podados! Son manzanos… que crecen y dan fruto sin necesidad de espaldera, a ver qué se ha creído usted…
– ¿Y esa cosa azul magnífica que hay en la tapia?
– ¿Eso? ¿La mezcla bordelesa? Es para la vid…
– ¿Hacen vino?
– No. Ni siquiera nos comemos las uvas. Tienen un sabor horrible…
– ¿Y esas grandes corolas amarillas?
– Eso es eneldo.
– ¿Y eso? ¿Esa especie de plumeros?
– Espárragos…
– ¿Y esas bolas gordas?
– Cabezas de ajos…
Kate se dio la vuelta para mirarlo.
– Charles, ¿es la primera vez que ve usted una huerta?
– Desde tan cerca, sí…
– ¿De verdad? -preguntó Kate, con un aire afligido de verdad-. Pero ¿y cómo ha hecho para vivir hasta ahora?
– Yo también me lo pregunto…
– ¿Nunca ha comido tomates o frambuesas recién cogidos?
– Quizá de niño…
– ¿Nunca ha saboreado una uva espina? ¿Nunca ha comido una fresa silvestre todavía tibia? ¿Nunca se ha roto los dientes y pinchado la lengua con avellanas demasiado amargas?
– Mucho me temo que no… ¿Y esas enormes hojas rojas de la izquierda?
– ¿Sabe lo que le digo? Debería hacerle todas estas preguntas al viejo Rene, le haría tanta ilusión… Y además él de estas cosas sabe mucho más que yo… Yo apenas tengo permiso para venir a la huerta… De hecho, mire… -se agachó-, vamos a coger sólo unas lechugas para acompañar nuestro festín, y hala, devolvemos el cuchillo a su sitio, y aquí no ha pasado nada…
Y eso fue lo que hicieron.
Charles inspeccionaba el contenido de su cesto.
– ¿Y ahora qué lo preocupa?
– Pues que debajo de una hoja… hay una babosa enorme…
Читать дальше