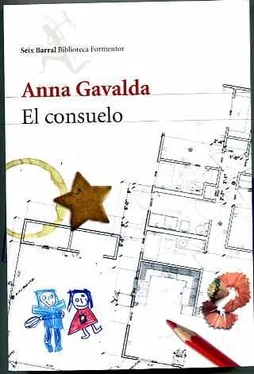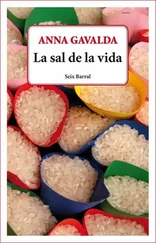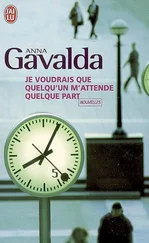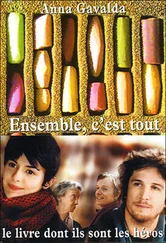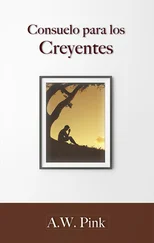– No -respondía ella, con un gesto de impaciencia-, eso no es más que una broma de pésimo gusto que se ha inventado la gente del campo para asustar a los parisinos. Además es una tontería como una casa… Nosotros no le tenemos miedo a nada, ¿verdad?
¿Dónde se desarrollaba esa conversación? En el coche, seguramente. Era en el coche donde más tonterías decía Anouk…
Como todos los niños éramos espantosamente sádicos y, con el pretexto de repasar nuestras clases de ciencias naturales, siempre buscábamos arrastrarla a la faceta más gore de su profesión. Nos gustaban las llagas, el pus y las amputaciones; las descripciones detalladas de la lepra, el cólera y la rabia; las babas, las crisis de tétanos y los trozos de dedos que se desprendían y se quedaban encajados en las manoplas. ¿Acaso no se daba cuenta de que no era más que un pretexto? Pues claro que sí. Sabía que éramos muy retorcidos y de vez en cuando exageraba y, cuando veía que ya lo sabíamos todo del tema, dejaba caer, como quien no quiere la cosa:
– No, pero… el dolor está bien, ¿sabéis…? Menos mal que existe… El dolor es la supervivencia, niños… ¡Sí, sí! Si no existiera, dejaríamos las manos en el fuego, y si aún conservamos los diez dedos de las manos ¡es porque soltamos un taco cuando fallamos con el martillo y nos damos en el dedo en lugar de en el clavo! Todo esto os lo cuento porque… ¿Y a éste qué le pasa, por qué me da las largas? ¡Adelántame, idiota, adelántame! Esto… ¿por dónde iba?
– Los clavos -suspiró Alexis.
– ¡Ah, sí! Todo esto os lo cuento porque lo del bricolaje, la barbacoa, vale, lo habéis pillado… pero, más tarde, ya lo veréis, habrá cosas que os harán daño. Digo «cosas» pero en realidad tendría que decir «personas»… Personas, situaciones, sentimientos y…
En el asiento de atrás, Alexis me hacía gestos para indicarme que Anouk divagaba por completo.
– Si puedo ver a un tipo que me da las largas, puedo verte a ti también, tontorrón. ¡Vamos! ¡Es importante lo que os estoy diciendo! Huid de lo que os haga daño en la vida, tesoros míos. Huid corriendo. Huid lo más rápido posible. ¿Me lo prometéis?
– Vale, vale, que sí… Tú tranquila, haremos como los patos…
– ¿Charles?
– ¿Sí?
– ¿Cómo haces para aguantarlo?
Yo sonreía. Me lo pasaba muy bien con ellos.
– ¿Charles?
– ¿Sí?
– ¿Has entendido lo que he dicho?
– Sí.
– A ver, ¿qué he dicho?
– Que el dolor es bueno porque asegura nuestra supervivencia pero que hay que huir de él aunque ya no tengamos cabeza…
– Mira que eres empollón… -había suspirado mi amigo.
¿Con qué te has destrozado tú, Anouk Le Men?
¿Con un martillo muy grande?
Sylvie vivía en el distrito XIX, cerca del hospital Robert-Debré. Charles llegó con más de una hora de antelación. Paseó por el bulevar de los Maréchaux acordándose de ese señor muy tieso que lo había construido en la década de 1980: Pierre Riboulet, su profesor de composición urbana en la facultad de Ingeniería.
Era un hombre muy tieso, muy guapo y muy inteligente. Hablaba poco, pero tan bien. Le pareció el más accesible de todos sus profesores, pero aun así nunca se atrevió a abordarlo. Había nacido en la otra orilla, en un edificio insalubre sin aire ni sol, y no lo había olvidado nunca. Solía repetir que la belleza tenía «una utilidad social evidente». Los animaba a despreciar los concursos y a recuperar el sano ambiente de los talleres. Les había hecho descubrir las Variaciones Goldberg, la Oda a Charles Fourier, los textos de Friedrich Engels y, sobre todo, sobre todo, al escritor Henri Calet. Construía a escala humana, a escala del alma, hospitales, universidades, bibliotecas y viviendas más dignas sobre los escombros de bloques de apartamentos de protección oficial. Y había muerto hacía poco, a los setenta y cinco años, dejando tras de sí numerosas obras sin terminar.
Exactamente el tipo de trayectoria que le habría encantado a Anouk…
Charles dio media vuelta y buscó la calle Haxo.
Pasó por delante del número donde vivía Sylvie, abrió la puerta de un bareto haciendo una mueca, se pidió un café que no tenía intención de tomar y se dirigió hacia el fondo de la sala. Volvía a tener la tripa suelta.
Se apretó el cinturón. Había llegado al último agujero.
Se sobresaltó ante el espejo. El tipo de al lado tenía un careto de espant… Pero si eres tú, desgraciado. Eres tú.
No había probado bocado desde hacía dos días, se había quedado en el estudio, había abierto «la camilla del trabajo ingente», es decir una especie de butaca de goma espuma que olía a tabaco frío, había dormido poco y no se había afeitado.
Tenía el pelo (jajá) largo, las ojeras de un marrón negruzco y la voz burlona.
– Vamos, Jesús… es la última estación… Dentro de dos horas habrá terminado todo.
Dejó una moneda en el mostrador y volvió sobre sus pasos.
* * *
Ella estaba tan nerviosa como él, no sabía qué hacer con las manos, lo hizo pasar a una habitación impoluta disculpándose por el desorden y le ofreció algo de beber.
– ¿Tiene Coca-Cola?
– Oh, había previsto todo tipo de bebidas, pero ésa no me la esperaba… Un momento, vamos a ver…
Volvió al pasillo y abrió un armario que olía a zapatillas de deporte viejas.
– Tiene usted suerte… Me parece que los niños no se la han bebido toda…
Charles no se atrevió a pedir hielo y se tomó su medicina tibia preguntándole con un tono casi afable cuántos nietos tenía.
Oyó la respuesta, no escuchó el número y le aseguró que era fantástico.
No la habría reconocido de habérsela encontrado por la calle. Recordaba a una morena bajita más bien regordeta y siempre alegre.
Recordaba su culo, gran tema de conversación en aquella época, y también que les había regalado el single de Le Bal des Laze. Una canción que volvía loca a Anouk y que Alexis y él terminaron por detestar.
– Callaos, callaos. Escuchad qué bonita es esta canción…
– ¡Joder, pero ¿todavía no han ahorcado al tío este?! ¡Pues ya va siendo hora! Ya no aguantamos más, mamá, ya no aguantamos más…
Qué extraño archivo, la memoria… Jane, Anouk y el novio de ambas… Acababa de recordarlo en ese preciso momento.
Ahora Sylvie tenía el pelo de un color rarísimo, llevaba unas gafas de montura muy barroca, y a Charles le pareció que iba muy maquillada. El pote le había dejado como una línea divisoria bajo la barbilla, y se había pintado las cejas con lápiz de ojos. En ese momento tenía la tripa demasiado suelta para darse cuenta de nada, pero más tarde, al pensar de nuevo en aquella mañana, y Dios sabe que habría de volver a pensar en ella, lo comprendería. Una mujer inquieta, coqueta y que espera la visita de un hombre que lleva treinta años sin verla no podía hacer menos. Sinceramente.
Se acomodó en un sofá de cuero tan resbaladizo como si la tapicería fuera de hule y dejó el vaso sobre el posavasos previsto para tal efecto, entre un cuadernillo de sudokus y un enorme mando a distancia.
Se miraron. Se sonrieron. Charles, que era el hombre más educado del mundo, buscó algún cumplido que hacerle, algo amable que decirle, una frasecita sin consecuencias para aligerar el peso de todos aquellos tapetitos de croché, pero no se le ocurrió nada. En ese preciso momento era pedirle demasiado.
Sylvie bajó la cabeza, les dio vueltas a todas sus sortijas, una después de otra, y preguntó:
– Entonces ¿eres arquitecto?
Charles se incorporó, abrió la boca, hizo ademán de responder que… y de pronto soltó:
Читать дальше