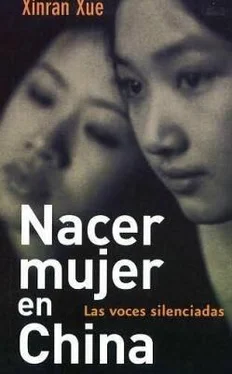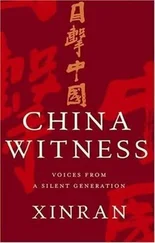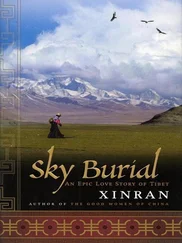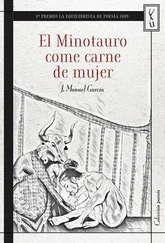En la Colina de los Gritos, el término empleado por los hombres cuando quieren acostarse con una mujer es «utilizar». Cuando los hombres vuelven al atardecer y quieren «utilizar» a sus esposas, a menudo les gritan impacientes:
– ¿Por qué tardas tanto? ¿Vas a subirte al kang o qué?
Después de haber sido «utilizadas», las mujeres se arreglan y cuidan de los niños mientras sus maridos roncan plácidamente. Finalmente, cuando anochece, las mujeres pueden descansar, pues ya no hay luz para que puedan seguir trabajando. Cuando intenté experimentar una ínfima parte de la vida de estas mujeres, uniéndome a ellas en sus tareas diarias durante unos días, mi fe en el valor de la vida se vio seriamente trastornada.
El único día que una mujer de la Colina de los Gritos puede mantener la cabeza alta es el día en que da a luz a un hijo. Empapadas de sudor tras los tormentos del parto, escuchan las palabras que las llenan de orgullo y satisfacción:
– ¡Lo tengo!
Éste es el mayor reconocimiento de sus esfuerzos que recibirá de su marido, y su única recompensa material es un bol de huevos con azúcar y agua caliente. No hay mala disposición hacia las mujeres que dan a luz a una niña, pero a ellas no se les ofrece este manjar. La estructura social de la Colina de los Gritos es única, pero no difiere del resto de China en valorar más a los hijos que a las hijas.
Durante mis primeros días en la Colina de los Gritos, me pregunté por qué la mayoría de los chiquillos que jugaban alrededor de las mujeres o las ayudaban en sus tareas domésticas en la cueva-vivienda eran niños, y pensé que ésta podía ser otra aldea china en la que se practicaba el infanticidio femenino. Más tarde descubrí que se debía a la escasez de ropa. Cuando una familia adquiría ropa nueva, una vez cada tres, cuatro o cinco años, primero vestían a los niños dejando a menudo que varias niñas compartieran un solo juego de ropa que tenía que adaptarse a todas ellas. Las hermanas se quedaban en el kang cubiertas por una sábana grande y se turnaban para vestirse con el juego de ropa y ayudar a la madre en sus tareas.
Había una familia con ocho hijas que tenía que compartir un par de pantalones, tan cubierto de parches y zurcidos que no dejaba ver la tela original. La madre estaba embarazada de su noveno hijo, pero vi que el kang de la familia no era más amplio que el de una familia normal con tres o cuatro hijos. Las ocho niñas estaban sentadas una al lado de la otra sobre el kang, cosiendo zapatos como si trabajaran en la cadena de montaje de un pequeño taller. Reían y charlaban mientras trabajaban. Cada vez que hablaba con ellas, me contaban lo que habían visto y oído el día que «llevaban ropa». Todas las niñas contaban los días que faltaban para que les llegara el turno para «vestirse». Charlaban felizmente de qué familia había celebrado una boda o funeral o había tenido un hijo o una hija, de qué hombre apaleaba a su mujer o de quién había insultado a quién. Sobre todo hablaban de los hombres de la aldea; hasta las huellas dejadas en el suelo por un niño que había hecho sus necesidades eran motivo de debates y risas. Sin embargo, a lo largo de las dos semanas que compartí con ellas, casi nunca las oí hablar de mujeres. Cuando conducía deliberadamente la conversación hacia temas estrictamente femeninos del mundo exterior, como por ejemplo peinados, ropa, personajes populares y maquillaje, las chicas no solían tener ni idea de lo que les estaba hablando. La manera de vivir de las mujeres de la Colina de los Gritos era el único modelo de vida que ellas concebían. No me atreví a hablarles del mundo exterior, ni de la manera en que viven las mujeres allí, pues sabía que vivir conociendo lo que nunca podrían tener sería mucho más trágico que seguir viviendo como lo hacían.
Entre las mujeres de la aldea de la Colina de los Gritos observé un fenómeno muy singular: cuando llegaban más o menos a la edad de diez años, de pronto su andar se tornaba extraño. Empezaban andar con las piernas muy separadas, balanceándose mientras dibujaban un arco a cada paso. Sin embargo, no había ni rastro de esta tendencia en las niñas pequeñas. Durante los primeros días di vueltas y más vueltas al misterio, pero no quise indagar demasiado en el asunto. Esperaba poder encontrar la respuesta por mi propia cuenta.
Tenía por costumbre hacer algunos bosquejos del escenario que creía que representaba mejor cada lugar que investigaba. No necesité colores para describir la Colina de los Gritos; unas cuantas líneas bastaron para resaltar sus cualidades esenciales. Mientras estaba dibujando, me fijé en unos montoncitos de piedras que no recordaba haber visto antes. La mayoría de ellos estaban dispuestos en puntos alejados de los caminos. Sometidos a un examen más detenido, descubrí unas hojas de color rojo ennegrecido bajo estas piedras. En la Colina de los Gritos sólo crecía la hierba de cogón, así que ¿de dónde habían salido aquellas hojas?
Examiné las hojas minuciosamente. En su mayoría, tenían diez centímetros de largo y cinco de ancho. Habían sido claramente recortadas a medida y parecían haber sido aplastadas y frotadas a mano. Algunas de las hojas eran ligeramente más gruesas que las demás; eran húmedas al tacto y desprendían un fuerte hedor a pescado. Había también otras hojas extremadamente secas por la presión de las rocas y el calor ardiente del sol; éstas no eran quebradizas sino muy resistentes y también desprendían el mismo hedor salino. Nunca había visto hojas como aquéllas. Me pregunté para qué las utilizarían y decidí preguntárselo a los aldeanos. Los hombres dijeron:
– ¡Son cosas de mujeres! -y se negaron a decir más.
Los niños sacudieron la cabeza desconcertados y dijeron:
– No sé qué son, mamá y papá dicen que no debemos tocarlas.
Las mujeres simplemente bajaban la cabeza en silencio.
Cuando Niu’er se apercibió de que me preocupaba el asunto de las hojas, me dijo:
– Será mejor que se lo preguntes a mi abuela, ella te lo contará.
La abuela de Niu’er no era muy mayor, pero un matrimonio temprano y los repetidos embarazos y partos la habían convertido en miembro de la generación mayor de la aldea.
La abuela me explicó con muchos tapujos que las mujeres utilizaban las hojas durante la menstruación. Cuando una muchacha de la Colina de los Gritos tenía su primer período, o cuando una mujer acababa de casarse con un hombre de la aldea, su madre o una mujer de la generación mayor le ofrecía diez de estas hojas. Las hojas procedían de unos árboles que crecían en una zona lejana. Las ancianas enseñaban a las jóvenes a utilizarlas: primero había que cortarlas a medida, de manera que pudiera encajarlas dentro de los pantalones. Luego había que hacer unos pequeños agujeros en las hojas con una lezna para hacerlas más absorbentes. Las hojas eran relativamente elásticas y sus fibras muy gruesas, con lo que se espesaban e hinchaban a medida que absorbían la sangre. En una región en la que el agua era tan preciada no hay más remedio que prensar y secar las hojas después de cada uso. Una mujer utiliza sus diez hojas durante la menstruación mes tras mes, incluso después de haber dado a luz. Sus hojas serán los únicos bienes que se llevará a la tumba.
Intercambié algunas compresas que había llevado conmigo por una hoja de la abuela de Niu’er. Mis ojos se llenaron de lágrimas al tocarla: ¿cómo podía alguien colocarse aquella hoja áspera, dura incluso al tacto, en el lugar más delicado y sensible de una mujer? Fue entonces cuando descubrí por qué las mujeres de la Colina de los Gritos caminaban con las piernas separadas: sus muslos habían rozado repetidamente aquellas hojas hasta quedarse en carne viva y cubiertos de cicatrices.
Había otra razón para el extraño andar de las mujeres de la Colina de los Gritos que me chocó más, si cabe.
Читать дальше