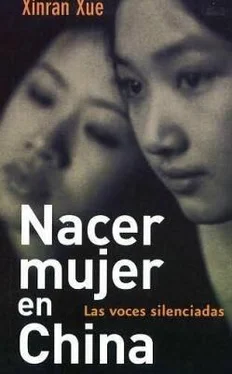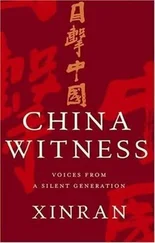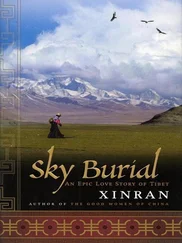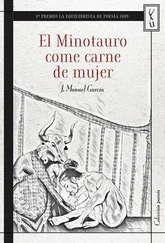La carta de introducción del comisario Mei surgió el efecto de un edicto imperial; tras haberla leído, el director de la prisión me asignó una sala de entrevistas privada para que celebrara la reunión con Hua’er, la prisionera que había mencionado Mei.
Hua’er era una pequeña mujer que debía de tener mi edad. No dejaba de moverse agitadamente en su uniforme carcelario, como si luchara contra su propia impaciencia. A pesar de que su pelo había sido cortado por unas manos inexpertas y estaba mellado y desigual, me recordó a uno de esos estilos estrafalarios que se realizan en algunas peluquerías. Era guapísima, pero la expresión dura y cerrada de su rostro era como una tara en una exquisita pieza de porcelana.
No le pregunté los detalles de su sentencia, ni tampoco por qué había quebrantado la ley contra la cohabitación una y otra vez. En cambio le pregunté si podía hablarme de su familia.
– ¿Quién eres tú? -replicó-. ¿Qué tienes tú de especial para que tenga que hablarte de ella?
– Pues que soy como tú. Ambas somos mujeres y hemos vivido los mismos tiempos -dije tranquila y resueltamente, mirándola a los ojos.
Tras estas palabras, Hua’er se quedó momentáneamente en silencio.
Luego preguntó en un tono burlón:
– Si realmente es así, ¿crees que si te cuento mi historia serás capaz de soportarlo?
Ahora me tocaba a mí quedarme sin palabras. Su pregunta había dado en el blanco: ¿realmente sería capaz de soportarlo? ¿Acaso no seguía luchando por olvidar mis propios y dolorosos recuerdos?
Hua’er se dio cuenta de que había dado en el blanco. Convencida de su victoria y con talante engreído pidió al guardia que abriera la puerta y la dejara volver a la celda. El guardia me envió una mirada inquisitiva y yo asentí con la cabeza sin darle más vueltas. Cuando volví tambaleándome a los dormitorios del personal penitenciario donde dormiría aquella noche, ya estaba inmersa en mis recuerdos. Aunque lo había intentado, nunca había sido capaz de darle la espalda a la pesadilla que fue mi infancia.
Nací en Beijing en 1958, cuando China estaba en su momento más pobre y la ración de comida diaria consistía en unas cuantas semillas de soja. Mientras otros niños de mi edad pasaban frío y hambre, yo comía chocolate importado en la casa de mi abuela, rodeada por flores y acompañada del canto de los pájaros en el patio. Sin embargo, China estaba a punto de eliminar las diferencias entre ricos y pobres a su particular modo político. Los niños que habían luchado por sobrevivir a la pobreza y las privaciones empezaron a rechazarme e insultarme. Pronto, la riqueza material que antaño había poseído se vio más que nivelada por las privaciones espirituales. A partir de entonces, comprendí que hay muchas cosas en la vida que son más importantes que el chocolate.
Cuando era niña, mi abuela solía peinarme y hacerme trenzas en el pelo cada día, asegurándose de que fueran iguales y regulares antes de ligarme unos lazos en las puntas. Yo estaba encantada con mis trenzas y solía sacudir la cabeza con orgullo para mostrarlas al andar o al jugar. Cuando llegaba la hora de acostarme no permitía que mi abuela deshiciera mis trenzas y las disponía cuidadosamente a cada lado de la almohada antes de dormirme. A veces, si al levantarme por la mañana encontraba que mis trenzas estaban deshechas, preguntaba malhumorada quién me las había estropeado.
Mis padres estaban estacionados en una base militar cercana a la Gran Muralla. A los diez años fui a vivir con ellos por primera vez desde que nací. Menos de quince días después de mi llegada, nuestra casa fue registrada por la Guardia Roja. Sospechaban que mi padre era una «autoridad técnica reaccionaria» porque era miembro de la Asociación China de Ingenieros Mecánicos Superiores y una eminencia en mecánica eléctrica. También creían que era un «lacayo del imperialismo británico» porque su padre había trabajado para la compañía británica GEC durante treinta y cinco años. Encima, y puesto que había muchos objetos de cierto valor artístico en nuestra casa, lo acusaron de ser un «representante del feudalismo, el capitalismo y el revisionismo».
Recuerdo a los Escoltas Rojos pululando por toda la casa y una gran hoguera en el patio a la que arrojaban todos los libros de mi padre, los preciosos muebles tradicionales de mis abuelos y mis juguetes. Habían arrestado a mi padre y se lo habían llevado. Asustada y triste, me sumí en un terrible estupor mientras miraba las llamas y creía escuchar gritos de ayuda saliendo de su interior. El fuego lo consumió todo: el hogar que apenas acababa de hacer mío, mi hasta entonces infancia feliz, mis esperanzas y el orgullo de mi familia por su saber y su riqueza. El fuego grabó en mi interior penas que llevaré conmigo hasta la muerte.
A la luz de la hoguera, una muchacha que llevaba un brazalete se acercó a mí con unas tijeras en la mano. Me agarró por las trenzas y dijo: «Éste es un peinado pequeñoburgués».
Antes de que me hubiera dado tiempo a comprender lo que me había dicho, la muchacha me había cortado las trenzas y las había arrojado a la hoguera. Me quedé con los ojos como platos, mirando cómo mis trenzas y sus hermosos lazos eran reducidos a cenizas. Cuando los Escoltas Rojos abandonaron nuestra casa, la muchacha que me había cortado las trenzas me dijo: «A partir de ahora tendrás prohibido recogerte el pelo con lazos. ¡Es un peinado imperialista!»
Después de que mi padre fuera encarcelado, mi madre dispuso de poco tiempo para cuidar de nosotros. Siempre volvía tarde a casa y, cuando estaba en casa, siempre estaba escribiendo; aunque no sé lo que escribía. Mi hermano y yo sólo podíamos comprar comida en la cantina de la unidad de trabajo de mi padre, donde servían una exigua dieta de col y nabo hervidos.
En una ocasión, mi madre trajo a casa un poco de estómago de cerdo y lo guisó para nosotros durante toda la noche. A la mañana siguiente, cuando estaba a punto de irse a trabajar, me dijo: «Cuando vuelvas a casa, atiza los carbones para que ardan y calienta el cerdo en la cazuela para el almuerzo. No me dejes nada a mí. Los dos necesitáis alimentaros».
Cuando salí del colegio a mediodía fui a recoger a mi hermano a casa de la vecina que cuidaba de él. Cuando le conté que iba a comer algo muy rico, mi hermano se puso muy contento y se sentó obedientemente a la mesa observándome mientras ponía a calentar la comida.
Nuestra cocina era una pila alta de ladrillos del tipo que usan los chinos del norte, y me superaba en altura con creces. Para poder avivar el fuego con el atizador tuve que subirme a un taburete. Era la primera vez que hacía esto sola. No caí en la cuenta de que el atizador se calentaría en el interior de la cocina y cuando tuve problemas para sacarlo con la mano derecha, lo agarré firmemente con la izquierda. La piel de mi mano se ampolló y se desprendió, y solté un aullido de dolor.
Nuestra vecina acudió en cuanto me oyó aullar. Llamó a un médico pero, a pesar de que vivía muy cerca de casa, comunicó a la vecina que no se atrevía a acudir porque se requería un permiso especial para realizar una visita de emergencia a un miembro de una familia que estaba siendo investigada.
Un viejo profesor, también vecino nuestro, llegó a nuestra casa a toda prisa. Había oído decir en algún lugar que había que untar la quemadura con salsa de soja, y sin vacilar ni un instante vertió una botella entera en mi mano. El contacto con la salsa de soja me escoció tan atrozmente que caí al suelo fulminada y me desmayé.
Cuando volví en mí estaba echada en la cama y mi madre estaba sentada a mi lado, sosteniendo mi mano izquierda vendada entre las suyas, reprochándose que me hubiera pedido que manejara la cocina sola.
Читать дальше