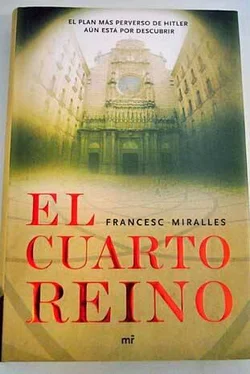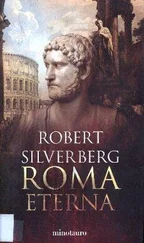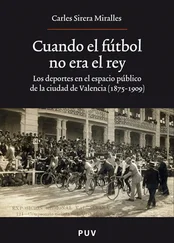– ¡Pero si no me has contado nada! -protestó Aina-. Olvídate tú también de todo y vámonos de fin de semana a un hotel romántico.
– Si me quedo un día más -expliqué aclarándome el jabón del cuerpo-, este asunto se puede reactivar y nos explotará en las manos. Dejemos las cosas como están: es lo más parecido a un final feliz que se me ocurre ahora mismo.
– ¿Y yo, qué? -dijo ella ofendida mientras tiraba de mí y me sacaba de la ducha mojado.
– Estamos aquí, ¿no? Disfrutemos del momento, como aconsejan los maestros de zen.
– ¿Te parezco un maestro de zen?
Mientras el vapor del agua me mantenía en calor, observé con deseo a Aina, que posaba para provocarme en su ropa interior de algodón blanco. Un cuerpo rotundo que jamás habría imaginado bajo su poco seductor atuendo neohippy.
Empecé a bajar un tirante de su sujetador, pero me frenó con un manotazo cariñoso:
– Si quieres que me quite alguna prenda, tendrás que responder a una pregunta. Ése es el precio.
– Me alegro entonces de que sólo lleves dos -dije mientras me sentaba desnudo en un taburete a atender el interrogatorio-. Acepto a condición de que no hablemos sobre el grial.
– No me interesa esa clase de grial ni creo que exista. Primera pregunta: ¿cuándo volveré a verte?
– Si te soy sincero, no lo sé. Tengo que encarrilar primero la vida de mi hija. Últimamente tengo la impresión de que se me ha ido de las manos.
– Ésa no es una respuesta válida -repuso con las manos en las caderas.
– Como mucho, puedo responderte con una pregunta: ¿por qué no vienes tú conmigo? Santa Mónica no es el lugar más divertido del mundo, pero hace buen tiempo.
– Lo pensaré -respondió sonriente mientras se desabrochaba el cierre de la espalda y dejaba caer el sujetador.
– Segunda pregunta -pedí, mientras admiraba sus pechos y la pronunciada curva de su cintura.
Aina dio un paso hacia mí y, con una sonrisa picara, dijo:
– ¿No te da vergüenza acostarte con una chica en la celda de un monasterio?
Mientras le bajaba suavemente su última prenda, respondí:
– De algún modo tienen que haberse hecho todos esos monjes.
Al despertar por segunda mañana junto a Aina, me dije que hacía bien en regresar a casa, porque me estaba enamorando demasiado aprisa. Un día más y me resultaría difícil separarme de ella.
El ruido de Hunter revolviendo el cubo de la basura me indicó que debía darle la segunda lata de carne, además de pensar qué sería de él a partir de ahora.
Al llegar a la cocina vi que no estaba buscando comida, sino que trataba de desincrustar con las pezuñas algo que había detrás de la nevera.
– ¿Estás persiguiendo una cucaracha? -le pregunté mientras le acariciaba el lomo.
En lugar de saltarme encima para saludarme, como era su costumbre, Hunter seguía rascando pacientemente con la pata el resquicio entre la nevera y la pared, mientras emitía gemidos de frustración.
– Déjame ver -le dije mientras me agachaba a su lado y pegaba la cara a la pared.
Efectivamente, había algo detrás de la nevera, pero no era una cucaracha. Ni tampoco un ratón. Por lo poco que alcanzaba a ver, parecía una cartulina gruesa.
Intrigado, desenchufé la nevera y la empujé con ambas manos para separarla de la pared. Luego miré detrás el hallazgo de Hunter: era una carpeta azul.
Como si un rayo del pasado lejano hubiera abierto brecha en mi conciencia, de repente entendí que aquello tenía que pertenecer sin duda a Fleming Nolte, que seguía mandando señales después de muerto. Mientras me llenaba de mugre al sacarla recordé que, curiosamente, también era azul la carpeta con la que había entrado en el cementerio la tarde de su célebre frase.
«La muerte es sólo el principio», me dije con el corazón acelerado, sospechando que al abrir aquella carpeta empezaría algo nuevo -tal vez terrible- que ya no tendría vuelta atrás.
La puse sobre el mármol de la cocina y limpié su superficie con una servilleta mientras Hunter celebraba su hallazgo con dos ladridos. Del otro lado de la celda surgió la voz soñolienta de Aina:
– ¿A qué jugáis ahí atrás?
– A resucitar a un muerto -respondí.
Esto debió de picar su curiosidad porque, venciendo su espíritu de marmota, salió de la cama y se cubrió con una de mis camisas para participar de la novedad.
– ¿De dónde ha salido esta carpeta? -preguntó.
– Estaba detrás de la nevera -me limité a decir.
Acto seguido, la abrí y vi con desilusión que sólo contenía folios en blanco manchados por la humedad.
– Alguien debió de apoyarla sobre la nevera y se le cayó detrás al abrirla. Luego se olvidó de ella -dedujo Aina.
– Aunque fuera así -respondí mientras pasaba los folios en blanco-. ¿Quién va por el mundo con una carpeta llena de folios en blanco?
– Otro iluso buscador del grial como tú -repuso mientras me abrazaba por la espalda-. Pero si escribió algo, estará en la última página.
– No digas tonterías -contesté mientras aceleraba el paso de los folios hasta llegar al último.
Comprobé pasmado que Aina tenía razón: estaba escrito.
– ¿Eres adivina? -le pregunté asombrado.
– No, sólo utilizo la cabeza -dijo satisfecha-. Cuando uno escribe un primer folio, antes de empezar el segundo lo pone detrás del pliego. El dueño de la carpeta escribió algo con intención de continuar en hoja aparte, pero ya no lo hizo.
Admirado, me incliné sobre el papel que estaba garabateado en inglés, lo que me terminó de confirmar que se trataba de Fleming. Eran sólo unas cuantas líneas de caracteres exageradamente grandes, como si hubiera escrito aquella primera página antes de exhalar el último suspiro y no hubiera logrado seguir.
Tardé un par de minutos en descifrar la escritura. El mensaje era un críptico razonamiento en cuatro puntos:
I. La fuerza de los nombres: hay cosas que sólo existen cuando las convocamos con la palabra.
II. Montsalvat › Montsegur › Montserrat: tres nombres para un solo grial.
III.Tras ser desenterrado de su nicho, Hitler debe despertar junto al volcán.
IV.Salir de Montserrat para llegar a Montserrat: ése es el camino del grial.
– Es el escrito de un loco -dictaminó Aina.
– No estoy tan seguro -dije doblando el folio para guardarlo en mi bolsillo-. En cualquier caso, con tu permiso, me llevaré este último recuerdo de la montaña mágica.
– Todo tuyo.
Antes de emprender la bajada del monasterio, dije a Aina que deseaba ver de cerca la Virgen Negra de Montserrat.
– ¿Todavía no la has visto? -me preguntó extrañada.
– Sólo de lejos, la primera noche que escuché cantar a los monjes.
– Vayamos entonces -dijo tomándome de la mano-. Voy a pedirle un deseo.
Para llegar hasta el trono de la Moreneta había que acceder por una puerta a la derecha de la entrada a la basílica, cosa que hicimos tras dejar a Hunter esperándonos obedientemente en el exterior.
Después de atravesar un oscuro pasillo con obras de arte bastante lúgubres, la subida hacia el camarín de la Virgen empezaba por una portalada de alabastro llena de relieves bíblicos. Ésta daba paso a una escalinata, decorada con gran profusión de mosaicos, que llevaba a una antesala. Me sorprendió encontrar allí tres banderas en una suntuosa vitrina modernista.
Aina me indicó que nos pusiéramos tras una pequeña cola para completar la subida, que se realizaba por una breve escalera. Pude ver de lado la cámara de la Virgen María, que llevaba el Niño en brazos, ambos protegidos por una mampara de cristal. Ésta tenía un agujero del que sobresalía una bola que la Virgen sostenía en su mano derecha.
Читать дальше