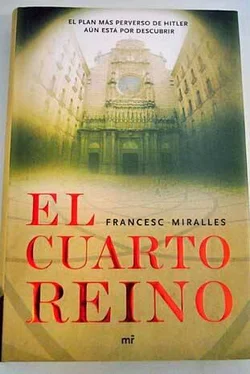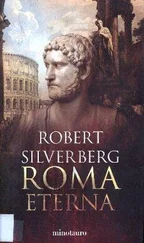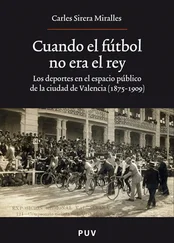Además, en los controles del equipaje de mano había observado que, a menudo, tras sacar el portátil de su funda, descalzarte y poner en las bandejas el cinturón, el teléfono y otros enseres de metal, cuando todo pasaba por el escáner, los empleados estaban charlando y apenas miraban a la pantalla.
Eso me convencía de que aquel engorroso protocolo buscaba básicamente crear una sensación de seguridad en los pasajeros, al precio de crisparles los nervios, más que suponer una garantía real de que nada iba a suceder.
Afortunadamente, disponía de cuatro horas entre la llegada a Londres y la salida del vuelo hacia Antigua, así que tuve tiempo de recorrer varias librerías del aeropuerto hasta encontrar una guía del Caribe que incluyera Montserrat.
La información que daba era más bien poca -un mapa, los orígenes de la isla y la historia del volcán, además de un par de direcciones donde alojarse-, pero me serviría para empezar.
Precavido por naturaleza, me conecté a uno de los ordenadores de Gatwick -previo pago de media libra- para solicitar habitación en la casa de un tal Sun, indicando la hora de mi llegada.
Una hora después de mi solicitud, Sun ya había respondido a mi correo y me comunicaba que me esperaría en la salida del nuevo aeropuerto -aún por bautizar-, ya que el viejo había desaparecido junto con la capital de la isla en la erupción de 1997.
Aquello me hizo tomar conciencia de que no tenía ni idea del lugar al que me dirigía.
El Airbus 340-600 de Virgin Atlantic -largo como un gigantesco misil- recibió al pasaje con el tema de los Beatles Here comes the sun, reflejo de los orígenes rockeros del fundador de la compañía. La biografía de Richard Branson siempre me había interesado porque era ilustrativa de lo que pueden hacer los viejos hippies cuando cambian el canuto por la calculadora.
Branson había sido un pésimo estudiante al que habían diagnosticado dislexia. En la escuela y el instituto, su mayor logro había sido ser capitán del equipo de fútbol. A los quince años se metió en sus primeros negocios -plantar abetos y criar periquitos-, con escaso éxito.
A los dieciséis se instaló en Londres, donde fundó una revista, y poco después empezó a vender discos de importación que llevaba de un lado a otro en el maletero de su coche. Tras abrir una primera tienda en Oxford Street, creó con un socio el sello discográfico Virgin, en cuyo modesto estudio grabó el Tubular Bells de Mike Olfield -rechazado por todas las discográficas-, un bombazo contra todo pronóstico que le reportaría millonarios ingresos.
Otros inclasificables marca de la casa fueron los Sex Pistols y Culture Club.
Creador de productos tan heterodoxos como un refresco de cola y una marca de vodka, para poder financiar sus líneas aéreas, Richard Branson se vio obligado a vender con lágrimas en los ojos su sello discográfico. Luego iniciaría una compañía de telefonía móvil e incluso llegó a adquirir líneas ferroviarias.
Tras expandir sus líneas aéreas a otros países, sus últimos proyectos conocidos eran Virgin Galactic, diseñada para llevar turistas al espacio suborbital por el módico precio de 200.000 dólares el pasaje, y una compañía de carburantes ecológicos.
Novena fortuna del mundo en el 2006, Richard Branson aseguraba en una entrevista que basaba sus empresas «en la informalidad y la información».
Ya en el aire, dejé de lado los negocios de Virgin para documentarme un poco sobre Montserrat antes de decidir cómo encaraba el último tramo de aquella investigación.
Al tratarse de una isla de dimensiones reducidas, con apenas 4.000 habitantes, en teoría no debía de resultar difícil saber quiénes vivían allí y a qué se dedicaban. No obstante, esa misma ventaja jugaba al mismo tiempo en contra mía, ya que también yo sería inmediatamente detectado, con el agravante de que una isla no tiene escapatoria.
Leí que, antes de la catástrofe, Montserrat contaba con más de 10.000 habitantes y una bella capital de arquitectura georgiana: Plymouth. Las casas de su calle principal estaban construidas con piedras traídas de Inglaterra. La ciudad fue destruida por las erupciones del volcán en 1997, que ocasionaron además 19 muertes. Desde entonces, la mitad de la isla se ha vuelto inhabitable -la llamada «zona de exclusión»- y la población local ha abandonado la agricultura y la ganadería para vivir de los subsidios del Gobierno británico.
De entrada, no parecía el panorama más propicio para hallar la tranquilidad.
La última escala antes de llegar a Montserrat fue caótica. Al coincidir nuestro vuelo con otros chárters llenos de turistas para los resorts de Antigua, en el pequeño aeropuerto se agolparon cientos de personas que tenían que rellenar un formulario de inmigración y otro de aduanas.
Aunque yo estaba en Antigua y Barbuda -nombre oficial del país- sólo en tránsito, me informaron a gritos de que yo debía «inmigrar» como los que se quedaban en esa isla y luego hacer los trámites de embarque hacia Montserrat.
Tras una hora de colas y calor asfixiante, logré pasar al otro lado de los controles para tomar el último vuelo. Allí me enteré de que Winair, las líneas aéreas que debían llevarme a Montserrat, había quebrado y el servicio sería realizado por una compañía provisional.
Ésta había dispuesto para los diez locos que nos dirigíamos a la isla -la mayoría blancos retirados que habían comprado una casa a bajo precio- una avioneta de hélices de los años setenta. Por el estado de la carrocería, parecía haber pasado la última revisión a fondo antes de la erupción.
Tras calentar hélices, la aeronave evolucionó a trompicones por la pista hasta lograr elevarse sobre Antigua. Luego viró hacia el mar y estuve media hora temiendo que acabaríamos en el fondo del Caribe.
Cuando finalmente divisamos Montserrat, me sorprendió que el volcán que lo presidía emitiera amplios penachos de humo.
– Últimamente se ha animado, la muy zorra -me comentó un británico cincuentón refiriéndose a La Soufriére -. El Gobierno está desalojando parte de lo que quedaba habitable en la isla. Por lo tanto, le deseo suerte.
Dicho esto, volvió la cabeza a la ventanilla. Pronto comprendería que aquel volcán, pese a los destrozos que ocasionaba, estructuraba la vida de los locales y residentes, y aportaba un tema inagotable de conversación.
Con una hábil maniobra, la avioneta se situó sobre una breve pista al borde de un precipicio y aterrizó ante la atenta mirada de una docena de personas que ocupaban la azotea de la minúscula terminal.
Empezaba a oscurecer cuando pasé por el control de aduanas de Montserrat, donde una policía de color pareció muy sorprendida de que apareciera alguien nuevo por el país.
– ¿Motivo de su visita? -preguntó.
– Vacaciones -mentí.
Me miró asombrada y, acto seguido, me entregó un detallado mapa con las zonas de exclusión, mientras me aconsejaba:
– Tenga siempre cerca un transistor con Radio Montserrat. Allí le darán información constante de lo que pasa con el volcán y lo que debe hacer en cada momento.
Le agradecí estas recomendaciones y pasé al otro lado a recoger mi maleta con bastante aprehensión. Eso sí que era salir de las brasas para caer en el fuego.
Al salir a la calle, me encontré ante un grupo de caribeños que charlaban alegremente y parecían divertidos ante mi llegada. Cualquiera de ellos podía ser Sun, así que, puesto que nadie me había interpelado, me senté en la terraza del bar de la terminal a esperar.
Un rastafari de ojos vidriosos me preguntó, cerveza en mano, qué había venido a hacer allí. En vista de que parecía sospechoso que un hombre solo quisiera pasar sus vacaciones en un lugar así, decidí cambiar mi argumento:
Читать дальше