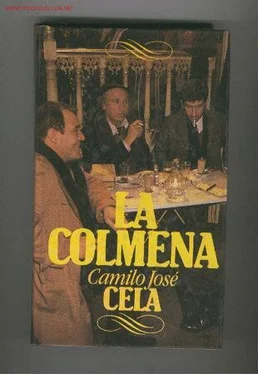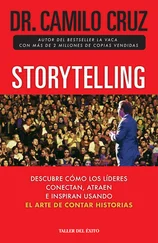– Ya sé.
– ¿Entonces?
Martín arruga un poco la frente y ahueca la voz.
– Parece mentira que usted y yo andemos a vueltas siempre con lo mismo, como si no tuviéramos tantas cosas que nos unan.
– ¡Verdaderamente! En fin, perdone, no he querido molestarle, es que, ¿sabe usted?, hoy han venido a cobrar la contribución.
Martin levanta la cabeza con un profundo gesto de orgullo y de desprecio, y clava sus ojos sobre un grano que tiene Celestino en la barbilla.
Martin da dulzura a su voz, sólo un instante.
– ¿Qué tiene usted ahi?
– Nada, un grano.
Martín vuelve a fruncir el entrecejo y a hacer dura y reticente la voz.
– ¿Quiere usted culparme a mí de que haya contribuciones?
– ¡Hombre, yo no decía eso!
– Decía usted algo muy parecido, amigo mío. ¿No hemos hablado ya suficientemente de los problemas de la distribución económica y del régimen contributivo?
Celestino se acuerda de su maestro y se engalla.
– Pero con sermones yo no pago el impuesto.
– ¿Y eso le preocupa, grandísimo fariseo? Martín lo mira fijamente, en los labios una sonrisa mitad de asco, mitad de compasión.
– ¿Y usted lee a Nietzsche? Bien poco se le ha pegado. ¡Usted es un mísero pequeño burgués!
– ¡Marco!
Martín ruge como un león.
– ¡Sí, grite usted, llame a sus amigos los guardias!
– ¡Los guardias no son amigos míos!
– ¡Pegúeme si quiere, no me importa! No tengo dinero, ¿se entera? ¡No tengo dinero! ¡No es ninguna deshonra!
Martín se levanta y sale a la calle con paso de triunfador. Desde la puerta se vuelve.
– Y no llore usted, honrado comerciante. Cuando tenga esos cuatro duros y pico, se los traeré para que pague la contribución y se quede tranquilo. ¡Allá usted con su conciencia! Y ese café me lo apunta y se lo guarda donde le quepa, ¡no lo quiero!
Celestino se queda perplejo, sin saber qué hacer. Piensa romperle un sifón en la cabeza, por fresco, pero se acuerda: "Entregarse a la ira ciega es señal de que se está cerca de la animalidad". Quita su libro de encima de los botellines y lo guarda en el cajón. Hay días en que se le vuelve a uno el santo de espaldas, en que hasta Nietzsche parece como pasarse a la acera contraria.
Pablo había pedido un taxi.
– Es temprano para ir a ningún lado. Si te parece nos meteremos en cualquier cine, a hacer tiempo.
– Como tú quieras, Pablo, el caso es que podamos estar muy juntitos.
El botones llegó. Después de la guerra casi ningún botones lleva gorra.
– El taxi, señor.
– Gracias. ¿Nos vamos, nena?
Pablo ayudó a Laurita a ponerse el abrigo. Ya en el coche, Laurita le advirtió:
– ¡Qué ladrones! Fíjate cuando pasemos por un farol: va ya marcando seis pesetas.
Martín, al llegar a la esquina de O'Donnell, se tropieza con Paco.
En el momento en que oye "¡Hola!", va pensando:
– Si, tenía razón Byron: si tengo un hijo haré de él algo prosaico, abogado o pirata.
Paco le pone una mano sobre el hombro.
– Estás sofocado. ¿Por qué no me esperaste? Martín parece un sonámbulo, un delirante.
– ¡Por poco lo mato! ¡Es un puerco!
– ¿Quién?
– El del bar.
– ¿El del bar? ¡Pobre desgraciado! ¿Qué te hizo?
– Recordarme los cuartos. ¡Él sabe de sobra que, en cuanto tengo, pago!
– Pero, hombre, ¡le harían falta!
– Sí, para pagar la contribución. Son todos iguales. Martín miró para el suelo y bajó la voz.
– Hoy me echaron a patadas de otro Café.
– ¿Te pegaron?
– No, no me pegaron, pero la intención era bien clara. ¡Estoy ya muy harto, Paca!
– Anda, no te excites, no merece la pena. ¿A dónde vas?
– A dormir.
– Es lo mejor. ¿Quieres que nos veamos mañana?
– Como tú quieras. Déjame recado en casa de Filo, yo me pasaré por allí.
– Bueno.
– Toma el libro que querías. ¿Me has traído las cuartillas?
– No, no pude. Mañana veré si las puedo coger.
La señorita Elvira da vueltas en la cama, está desazonada: cualquiera diría que se había echado al papo una cena tremenda. Se acuerda de su niñez y de la picota de Villalón; es un recuerdo que la asalta a veces. Para desecharlo, la señorita Elvira se pone a rezar el Credo hasta que se duerme; hay noches -en las que el recuerdo es más pertinaz- que llega a rezar hasta ciento cincuenta o doscientos Credos seguidos.
Martin pasa las noches en casa de su amigo Pablo Alonso, en una cama turca puesta en el ropero. Tiene una llave del piso y no ha de cumplir, a cambio de la hospitalidad, sino tres cláusulas: no pedir jamás una peseta, no meter a nadie en la habitación y marcharse a las nueve y media de la mañana para no volver hasta pasadas las once de la noche. El caso de enfermedad no estaba previsto.
Por las mañanas, al salir de casa de Alonso, Martin se mete en Comunicaciones o en el Banco de España, donde se está caliente y se pueden escribir versos por detrás de los impresos de los telegramas y de las imposiciones de las cuentas corrientes.
Cuando Alonso le da alguna chaqueta, que deja casi nuevas, Martín Marco se atreve a asomar los hocicos, después de la hora de la comida, por el hall del Palace. No siente gran atracción por el lujo, ésa es la verdad, pero procura conocer todos los ambientes.
– Siempre son experiencias -piensa.
Don Leoncio Maestre se sentó en su baúl y encendió un pitillo. Era feliz como nunca y por dentro cantaba "La donna é mobile", en un arreglo especial. Don Leoncio Maestre, en su juventud, se había llevado la flor natural en unos juegos florales que se celebraron en la isla de Menorca, su patria chica.
La letra de la canción que cantaba don Leoncio era, como es natural, en loa y homenaje de la señorita Elvira. Lo que le preocupaba era que, indefectiblemente, el primer verso tenía que llevar los acentos fuera de su sitio. Había tres soluciones:
1ª ¡Oh,bella Elvírita!
2ª ¡Oh,bella Elvírita!
3ª ¡Oh,bella Elviriíta!
Ninguna era buena, ésta es la verdad, pero sin duda la mejor era la primera; por lo menos llevaba los acentos en el mismo sitio que "La donna é mobile".
Don Leoncio, con los ojos entornados, no dejaba ni un instante de pensar en la señorita Elvira.
– ¡Pobrecita mía! Tenía ganas de fumar. Yo creo, Leoncio, que has quedado como las propias rosas regalándole la cajetilla…
Don Leoncio estaba tan embebido en su amoroso recuerdo que no notaba el frío de la lata de su baúl debajo de sus posaderas.
El señor Suárez dejó el taxi a la puerta. Su cojera era ya jacarandosa. Se sujetó los lentes de pinza y se metió en el ascensor. El señor Suárez vivía con su madre, ya vieja, y se llevaban tan bien que, por las noches, antes de irse a la cama, la señora iba a taparlo y a darle su bendición.
– ¿Estás bien, hijito?
– Muy bien, mami querida.
– Pues hasta mañana, si Dios quiere. Tápate, no te vayas a enfriar. Que descanses.
– Gracias, mamita, igualmente; dame un beso.
– Tómalo, hijo; no te olvides de rezar tus oraciones.
– No, mami. Adiós.
El señor Suárez tiene unos cincuenta años; su madre, Veinte o veintidós más.
El señor Suárez llegó al tercero, letra C, sacó su llavín y abrió la puerta. Pensaba cambiarse la corbata, peinarse bien, echarse un poco de colonia, inventar una disculpa caritativa y marcharse a toda prisa, otra vez en el taxi.
– ¡Mami!
La voz del señor Suárez al llamar a su madre desde la puerta, cada vez que entraba en casa, era una voz que imitaba un poco la de los alpinistas del Tirol que salen en las películas.
Читать дальше