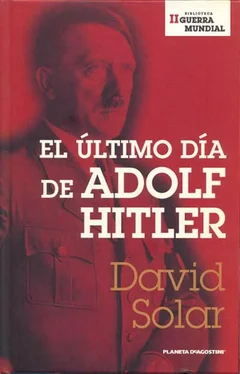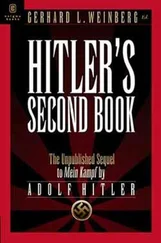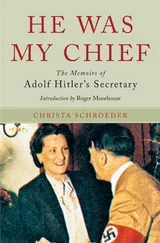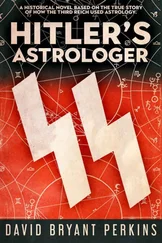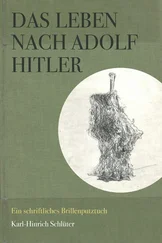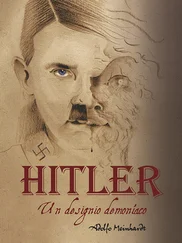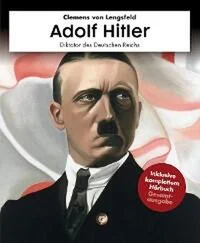Por medio de un intérprete y con gesto despectivo, Eisenhower le dijo a Jodl:
«Queda usted vinculado oficial y personalmente a la responsabilidad de que no se transgredan los términos de esta capitulación, así como a su entrega oficial a la Unión Soviética, para lo cual deberá comparecer en Berlín el comandante en jefe alemán en el momento en que lo determine el mando supremo soviético.»
Alfred Jodl, de cincuenta y cinco años, había sido oficial de Estado Mayor desde 1914 y ocupado la consejería militar de Hitler tanto en los días de gloria como en la derrota. En aquel trance, siguiendo el pensamiento tradicional inculcado en las escuelas de guerra, no podía entender la animosidad del general norteamericano, más joven y menos distinguido que él desde el punto de vista militar. Trató, por tanto, de seguir las reglas de la vieja cortesía castrense europea y, levantándose, se dirigió al jefe victorioso:
«General, con esta firma el pueblo alemán y sus fuerzas armadas han sido entregadas al vencedor, para su salvación o para su perdición. Esta guerra ha durado cinco años y ambos han padecido y sufrido más que ningún otro pueblo en el mundo. En esta hora sólo me queda confiar en la magnanimidad del vencedor.»
Eisenhower, pagado de su propia importancia, no se dignó en responder. La historia del siglo XX tendrá para él múltiples reproches: fue un jefe militar limitado, políticamente estaba ciego y su conducta estuvo orientada por los prejuicios. Alemania no podrá recordarle con gratitud; Europa occidental, tampoco.
Pese a la humillación de Reims, Doenitz había ganado parte del tiempo que se había propuesto. La actividad en los frentes había cesado mientras sus agotadas tropas seguían caminando hacia el oeste, junto con grandes masas de población civil. Las tragedias al llegar a las líneas norteamericanas, que frecuentemente se cerraron para impedir el paso de quienes huían de los ejércitos soviéticos, fueron incontables y tendrían enorme trascendencia en la configuración de la futura Alemania, cuya división se perpetuaría hasta 1989.
Aquel Gobierno fantasmagórico de Flensburg aún debería cumplir otra formalidad: quedaba la rendición oficial ante todos los vencedores. El «Gobierno de opereta» -en frase de Albert Speer, uno de sus ministros- hubo de designar una comisión a tono con la solemnidad. Mientras el gabinete en pleno, cuyos medios materiales se limitaban a poco más que una radio y media docena de máquinas de escribir, se dedicaba a hacer llegar las órdenes de rendición para las 0 h del 9 de mayo, Doenitz nombró a tres altos cargos militares para la firma de la capitulación del III Reich en Berlín: el mariscal Keitel, de sesenta y tres años de edad, principal asesor militar de Hitler y su primer ayudante para asuntos militares, presidiría la delegación y representaría la rendición de la Wehrmacht ; el agotado y desmoralizado almirante Friedeburg representaría a la Kriegsmarine y el general de aviación Stumpff a la Luftwaffe .
Los tres llegaron a Berlín por vía aérea y desde el aeropuerto fueron conducidos al cuartel general del mariscal Zukov, en Karlshorst. Allí les esperaban los mariscales Zukov (URSS), Tedder (GB) y los generales Spaatz (USA) y De Lattre de Tassigny (F).Wilhelm Keitel, que había negociado los detalles de la capitulación francesa de 1940 en Compiègne, firmó los diversos documentos que se le tendían y, al llegar al francés, dicen que se permitió una ironía: «¿Pero también tenemos que rendirnos a los franceses?» La ceremonia apenas duró veinte minutos y los documentos estaban signados a las 0.15 h del 9 de mayo.
Aquel hubiera podido ser el último acto del régimen de Doenitz, pero varios de sus miembros se obstinaron en seguir adelante. El primero, Schwerin von Krosigk que, imbuido de un espíritu legalista, suponía que los aliados desearían también una capitulación política y que, además, mientras no se cambiasen las leyes en Alemania, aquel era el Gobierno legal, aunque de momento no tuviera atribuciones. Cesaría la ocupación y ¿quién se encargaría de gobernar el país? Estaba claro: el único Gobierno existente, el del presidente Doenitz. Éste no estaba muy convencido, pero hacía caso a un hombre avezado en política, como Schwerin von Krosigk, que había sido ministro en cuatro gabinetes diferentes. Evidentemente, ni Doenitz ni sus colaboradores conocían los acuerdos de Yalta: la suerte que se le reservaba a Alemania, ni las duras cuentas que los vencedores iban a pasar a los responsables del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial.
Otro que sostenía la ficción era el general Jodl, convencido de que los aliados «terminarían a la greña» inmediatamente y que británicos y norteamericanos querrían contar con ellos para combatir a los soviéticos. Londres alentaba esta hipótesis: el premier Churchill no quería que las tropas de los aliados occidentales retrocedieran hasta los límites fijados en Yalta, alegando que los soviéticos estaban transgrediendo los acuerdos de aquella conferencia.
Finalmente, el propio caos alemán y las dificultades aliadas para resolverlo crearon la ilusión en Flensburg de que serían imprescindibles. Efectivamente, británicos y norteamericanos solicitaron los consejos de los «ministros» de Abastecimientos para dar de comer a la población y de Transportes, para resolver el grave problema de la red de comunicaciones. Autoconvencidos de su papel, los «ministros» de Flensburg decidieron, incluso, abrir una investigación y procesar a los criminales responsables de las matanzas en los campos de concentración, asunto del que ningún colaborador de Doenitz parecía saber nada…
Pero aquella ficción no podía durar mucho. La prensa soviética se hacía eco, escandalizada, de la existencia en Flensburg de un Gobierno alemán, formado por ex colaboradores de Hitler. Era un «escándalo» interesado, pues las autoridades soviéticas de ocupación buscaban aquellos días comunistas alemanes por todos los sitios para organizar un gobierno de su conveniencia. Sin embargo, el nuevo presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, absolutamente inexperto en cuestiones internacionales, se dejó convencer por las presiones de Moscú y ordenó la disolución del Gobierno de Flensburg. La resistencia que Londres pudo oponer ante su aliado fue escasa.
El 22 de mayo, la Comisión de Control -que tenía su sede en el Patria , un buque anclado en el puerto de Flensburg- citó para la mañana del día 23 a Doenitz, Jodl y Friedeburg. El presidente narró así la última escena de su mandato:
«Cuando subí al Patria comprobé que las cosas habían cambiado: ni me recibió ningún oficial inglés ni los centinelas me presentaron armas. En cambio, eran muy numerosos los fotógrafos. Nos hicieron tomar asiento en un lado de una mesa; enfrente se hallaban ya los jefes de la Comisión de Control: el general norteamericano Rooks, el británico Foord y el soviético Truskov […] El general Rooks nos leyó una nota según la cual, por orden de Eisenhower, yo, el Gobierno y el alto mando de la Wehrmacht deberíamos ser detenidos. Desde aquel momento debíamos considerarnos prisioneros de guerra. Luego me preguntó con cierta vacilación si tenía algo que decir.
– Cualquier palabra sería superflua -respondí.»
Salieron del Patria . En la calle había grandes medidas de seguridad. Los soldados británicos concentraban a todos los miembros del «Gobierno de opereta», que abandonaban sus alojamientos con las maletas en la mano. El almirante Von Friedeburg pidió y obtuvo permiso para recoger sus cosas. Se encerró en la habitación y mordió una cápsula de cianuro.
En la pequeña ciudad, que se había acostumbrado a dos semanas de parsimoniosa presencia aliada, existía aquella mañana una inusitada actividad y las tropas se hallaban en alerta máxima. Soldados con la bayoneta calada y unidades con uniformes de camuflaje recorrían las calles y registraban casas; en los cruces de las calles se emplazaron posiciones de ametralladores o carros de combate con los motores en marcha y las armas prestas.
Читать дальше