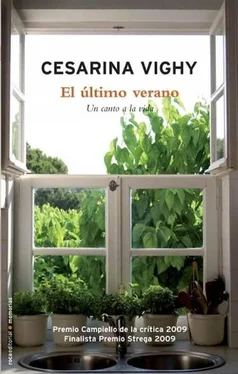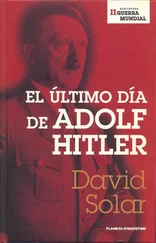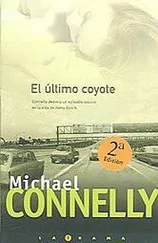Muchas veces me dijo: «Si yo muero antes, como sería lógico por los años que le saco, entiérrame como quiere tu madre, dale ese gusto; pero si por casualidad muero después, mi deseo es un funeral laico, no lo olvides».
Creía que había que preocuparse por los hombres, antes que por Dios.
Cuando llegó el momento cumplí sus deseos, si bien añadí un toque personal. El oficio se celebró en San Giovanni y Pao-lo, el arca de las glorias venecianas, pero previamente fui a hablar con el sacerdote. Le expliqué lealmente las ideas de mi padre y le pedí que no lo llamara «buen cristiano», para no asociarlo a una comunidad de la que no se sentía parte.
Sea como fuere, la iglesia estaba a rebosar, señal de que podemos ser hermanos aunque no lo seamos en Cristo.
Poco antes, cuando llegó el sobrio féretro, sin ornamentos, que había elegido el día anterior, reparé en que le habían puesto algo: una cruz dorada. Le rogué al jefe de los sepultureros que la quitara y él, con un pequeño destornillador que llevaba siempre en el bolsillo, lo hizo prontamente.
Mi madre, que lo había visto, no dijo nada e introdujo en el bolsillo de papá un conejito de peluche, símbolo más modesto pero más sentimental.
Acompañamos a mi padre a la isla de los muertos; su tumba estaba rodeada, por no decir cercada -seguramente de forma casual, lo que no era óbice para que a nosotras nos pareciera un homenaje a su tímida galantería-, sólo de damas difuntas.
Advertí que mi madre había hecho añadir al nombre y apellido el título de abogado. Me pareció poco elegante, pero mi padre, con toda su punzante ironía, si hubiese estado allí habría sonreído indulgente ante aquella pequeña, ingenua vanidad.
Sit tibi terra levis
Tras quedarse sola, mi madre pasó diez años más en Venecia. No creo que estuviese mal: tenía una sola amiga, la viejísima y docilísima secretaría de mi padre, a la que podía tiranizar afectuosamente.
Cada noche, por supuesto, llamaba por teléfono. Después de enumerar con todo lujo de detalles los trastornos que había sufrido ese día, me pedía que le encontráramos una casa en Roma y, de ser posible, para los cuatro, perspectiva que me ponía los pelos de punta. Más tarde, cuando empezó a poner trabas a cada una de nuestras propuestas, comprendimos que hacía algo muy parecido al astuto campesino Bertoldo, quien, al ser condenado a muerte pero habiéndole concedido el rey la gracia de elegir el árbol del que habría de ser colgado, eligió una plantita de fresas.
Yo había conseguido por fin el trabajo hecho a mi medida, el de bibliotecaria. Pronto me especialicé en pesquisas raras, en lectores extravagantes que se echaban atrás asustados cuando notaban lo mucho que me interesaban sus temas, que hacía míos. Allí, en aquel antiguo palacio que por sí solo satisfacía mi necesidad de belleza, he pasado mis mejores años.
Hasta que llegó el palo, repentino como todos los palos.
Por cuestiones legales, mi madre tenía que dejar la casa, así que su llegada era inminente.
Nos decidimos rápidamente por la primera plantita de fresas que encontramos a mano, parecida, hasta donde cabe, a un robusto roble.
Comenzaron así para mí otros diez años, pero de vacas flacas.
Autoritaria, inoportuna, pesada, pero también lista, resuelta, positiva: entre todas las facetas de su personalidad, ninguna coincidía con una sola de las mías. Decidí renunciar a los intentos de acercamiento sentimental y atenerme estrictamente a las directrices que ella me daba.
Iba a verla todos los días; antes de llamar al timbre miraba el reloj para estar segura de quedarme al menos una hora, sacando una conversación que pudiese interesarle.
Daba largas vueltas en busca del periódico de su ciudad, en el que podía enterarse de las personas que acababan de morir, mejor (oh alegría) si los conocía personalmente.
No tenía remedio. Con una agudeza que hay que reconocerle, me decía: «Sí, tú me haces la compra, los encargos, pagas mis facturas, pero haces todo eso por obligación, mientras que tu hija, que no me ayuda en nada, cuando me abraza noto que me quiere».
Es una historia aburrida, lo sé, la clásica cadena infinita de los resentimientos entre madre e hija, pero con las historias aburridas, comunes, es con las que más se aprende: todo lo que viene después (reconciliación final, rencor inagotable, venganza póstuma, hasta crimen) ya estaba escrito allí. Sólo que no nos apasionan las pequeñeces que pasan entre la cocina y el dormitorio, las discusiones por medicamentos caducados y por compras mal hechas, por el volumen muy alto de los televisores y por las protestas de los vecinos. Se parecen demasiado a la vida real.
Pero de repente aparece el deus ex machina para avivar el escenario.
Una tarde mamá no responde a mis llamadas de teléfono. Despreocupada, no voy en ese momento a la visita obligatoria, que ya se parece a presentarse en una comisaría para firmar cuando se está en régimen de libertad vigilada. Me llego a su puerta más tarde, llamo: nada. Al final, después de muchos timbrazos, responde con una voz alegre, casi picara: «Espera, abro dentro de un momento, espera». Instintivamente, ignoro por qué, entre todas las explicaciones posibles siempre he elegido la más estrafalaria; así, al oír ese tono, pienso lo impensable tratándose de aquella mujer ya muy vieja, remilgada, un poco despectiva con los hombres: una cita galante. Me siento en las gradas de la escalera y espero educadamente a que acaben. Por suerte, llega mi hija, que, un poco más realista que yo, rompe el embrujo erótico llamando a los bomberos y una ambulancia.
Encontramos a mi madre en el suelo, la cabeza y los hombros empotrados debajo del aparador, la casa llena de gas, pues la cafetera había apagado el fuego al salirse el café. Ahora bien, no es que el gas de una cocina sea tóxico, pero inhalarlo durante horas tampoco constituye un bálsamo para amígdalas inflamadas. No tardo en comprenderlo en el hospital cuando mi madre me pregunta, mientras ve en un episodio de una serie negra cómo una policía gorda vigila dormitando a una presa enferma, qué ha pasado porque no se acuerda absolutamente de nada.
Cuando le dan el alta no podemos, naturalmente, llevarla a su casa, en la que vive sola, ni conseguimos encontrar a nadie que permanezca a su lado ni, aún menos, que ella acepte.
Nótese que el rechazo instintivo de los mayores al «extraño en casa» suele responder a motivos válidos. Con frecuencia el extraño es una criatura tan enferma como ellos, pero de nostalgia, que se pasa el día, cuando no puede permitirse la llamada de teléfono reconfortante, con el mando a distancia en la mano, los ojos clavados en la pantalla, perdidos en busca de sueños.
Para eso eran preferibles, me decía a mí misma, los verdaderos timadores de señoras solas que, apuntando más alto (un pequeño legado, las joyas, la casa), saben crear a su alrededor, como los profesionales que son, un clima que puede parecer de genuino afecto a quien dejó de recibirlo hace mucho tiempo.
En resumen, al final nos llevamos a casa a aquel fantasma delirante pero no inofensivo.
Mi madre, como todos los viejos, se había vuelto recelosa; a su innata, campesina desconfianza había añadido otra, relacionada con nosotros. Tenía un tesoro: una sortija de brillantes que solía esconder en sus ordenadísimos cajones, entre los camisones o prendido bajo el cuello de un abrigo, lugares, todos ellos, que yo conocía bien.
Un buen día no encuentra su tesoro. En vez de ponerse a chillar como Harpagón, comienza a observarnos, a espiarnos; de vez en cuando pronuncia frases oscuras en las que alude a los peristas de Venecia, ciudad en la que mi marido ha estado hace poco: es evidente que sospecha de nosotros.
Читать дальше