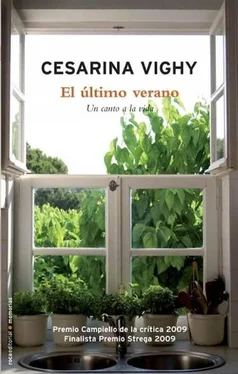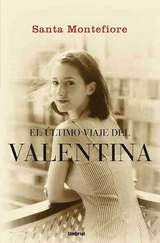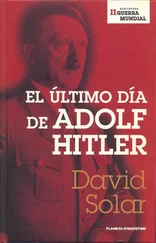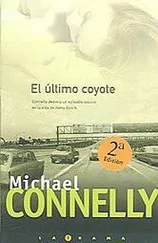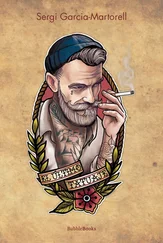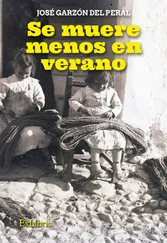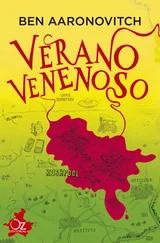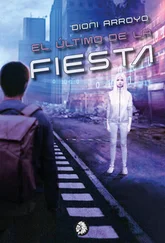Cuando volví a la sombra fresca de su gabinete se fue por las ramas. Que lo que habíamos hecho era un preanálisis, que tenía demasiados pacientes para poder seguirlos bien, que un excelente colega suyo ya me estaba esperando.
En resumen, me abandonó. O mejor dicho, me descargó.
El profesor N., al que fui confiada, no me gustó nada. No sólo porque se trataba de una segunda elección, sino por razones objetivas: se había casado con la hija de su maestro, se había hecho célebre por el invento de una máquina de tortura para locos, lo que a mis ojos lo convertía en un perchero de sombreros, pero, por encima de todo, era apuesto.
Cuando vino a abrirme la puerta, pequeño ardid que emplea esa clase de médicos a fin de que te sientas a gusto, esperada, creí que me había equivocado de rellano y que había ido a parar a la clínica dental de al lado. Alto, rubio, sonrisa tranquilizadora, era la perfecta imagen publicitaria de un dentista. ¿Y a un dentista, con todo el respeto por estos inevitables trabajadores, tenía que contarle mis cuitas?
Era sembrar en arena: transferí negativo.
Tuvimos muchas, demasiadas sesiones, tratando de llegar a algo. Pero no tenía sueños y recurría a todas las estrategias masoquistas que ellos llaman «resistencias»: llegaba tarde, una vez con un retraso de hasta tres cuartos de hora, cuando la sesión termina inflexiblemente a los cincuenta minutos; en alguna ocasión incluso me dormí sobre el diván…
Al final, él también comprendió; entonces me dijo lo único provechoso que salió de sus labios: «Si deja el análisis, tenga en cuenta que no estará en el punto de partida, sino un escalón más arriba».
Un día me sentí mal estando allí: temblaba de fiebre, un dolor agudísimo en la espalda, en el costado izquierdo. El profesor N. me acompañó, muy humanamente, a casa, pero no pudo contenerse de decir la frase que a mis ojos lo defenestró: «¿Ha observado dónde le duele? Muy cerca del corazón, el punto de los afectos».
Fue así como lo abandoné. O mejor dicho, lo descargué, dejando además una pequeña deuda pendiente.
Tanto en esto como en aquello, era la primera vez.
Ya es pleno otoño.
La lluvia cae en agujas muy finas, demostrando una vez más cuán más elegante es la plata que el oro.
Goethe escribe que quien no sabe asombrarse del cambio de las estaciones es un hombre acabado.
Por fin estamos en el corazón del otoño, de poesía para libro de primaria: lluvia, últimas hojas secas que a saber por qué siguen unidas a su árbol, niños que ahora se levantan mohínos porque se les ha pasado el entusiasmo por las carpetas y los libros nuevos. Adiós al esplendor dorado del principio, a la uva multicolor, a los últimos higos, a las primeras castañas. ¡Señora mía, ya no hay medias estaciones!
En el fondo, sin embargo, únicamente yo puedo disfrutar de la lluvia, desde detrás de un cristal, sin la preocupación de estropearme los zapatos, el pelo, los días.
He escrito, he vomitado unas cuantas nueces, y esta actividad liberadora me ha extenuado pero a la vez me ha evitado mirarme al espejo del hoy. No habría visto nada bonito: el pelo creciendo blanco y salvaje y sobre todo una boca un poco torcida (vosotros, por favor, mis parientes, no lo sigáis negando), que se empeña con insistencia en emitir sonidos inteligibles, como nos parece que hacen los peces desde el interior de un frasco de cristal.
Con todo, justo en esta estación, de niebla y de humedad envolventes, hace muchos años regresé a Venecia para curarme la pulmonía que tan pintorescamente me había diagnosticado el segundo y definitivo psicoanalista.
Milagros del aire natal: respirando aquellas minúsculas partículas me curé del todo y muy rápido. Me enamoré nuevamente de mi infiel ciudad y empecé a hacer planes.
¿Por qué no recomenzar desde allí sin tener que huir más? ¿Por qué no se puede ser libre, amigos, sin necesidad de marcharse?
Una antigua compañera de colegio dejaba su pequeño y bonito piso: estaba justo debajo del campanario y daba al huerto de una iglesia, lo que es muy raro en una ciudad así, donde se ven muy pocos huertos.
Lo conté con prudente entusiasmo en casa: mi padre, cuya primera máxima era la duda, se quedó perplejo. Mi madre se encargó de arrojarme a la cara el habitual jarro de agua helada: «Prefiero que estés a seiscientos kilómetros de distancia antes que aquí cerca y menos en nuestra casa», me espetó. El respeto humano por «el qué dirán» había ganado, pero ella me había perdido a mí. La herida que aún podía ser medicada ya era incurable. Me fui pocos días después, esta vez para volver solamente en breves visitas, como un pariente lejano.
En el ojo del huracán, como a estas alturas sabe todo el mundo menos los periodistas, es el lugar más tranquilo que existe, el sitio en el que hay que refugiarse en el caso de catástrofe natural o metafórica. Pues bien, casi todo el mundo pasó, agazapado en aquel bendito ojo, los terribles años de plomo, esperando que terminaran y casi acostumbrándose a los disparos, a los atentados, a la sangre cotidiana. Es más, para algunos fueron los años de más calma, los más serenos y normales. La generación, a la que yo también pertenecía, que conoció la guerra siendo niña y que ya había acabado el colegio cuando se hallaba en plena efervescencia la revuelta juvenil, realmente no vivió aquellos años. Nosotros juzgábamos que habíamos hecho nuestra revuelta privadamente, en solitario, y todavía teníamos cardenales, más perdurables que una paliza.
Desde luego, yo también quise estar metida en el 68, para conquistar una pertenencia, sentirme acompañada; recibí mis alegres porrazos, participando en manifestaciones con mi inexcusable falda hasta las rodillas, mis pendientes discretos pero de oro de ley, mi carmín.
Había algo, sin embargo, que me atraía sobremanera porque consideraba que había llegado la hora de desarrollar el germen que había anidado siempre en mí: el feminismo.
Comencé por lo más fácil: un curso de dramaturgia para y por mujeres. Tuve un pequeño éxito escribiendo un acto único que se representó. Pero me daba perfecta cuenta de que no caía bien, que las otras no me aceptaban: ¿por qué? Repasé cuanto había hecho y dicho u omitido y callado. En todo momento había sido amable, buscando en sus obras aquella palabra diferente, aquel chispazo nuevo aceptable, haciendo caso omiso de las pifias que los asfixiaba. Me sellaba los labios para no señalar los errores en que incurría en nombres, tiempos y lugares nuestra propia profesora, a la que rodeaba una temerosa veneración debida además a sus célebres amores.
Al final creí que había encontrado el agujero negro: mi modo de vestir, falda hasta la rodilla, pendientes discretos pero de oro de ley, carmín.
En aquellos años, mucho más que ahora, así era como se juzgaba a la gente, por la forma de vestir y de arreglarse (no esperéis que escriba mise, palabra perfecta pero ya anticuada para mí, ni aún menos el horrible look, que hoy arrasa). El fascista prefería el negro y se rasaba estrictamente a lo nazi, el rojo no necesitaba siquiera ponerse kefia, bastaba una trenca y, cuando pegaba el sol, cierto tipo de camiseta. Para las jóvenes, eran de rigor los zuecos, la falda floreada y los aretes larguísimos (y falsos). Había, en resumidas cuentas, muchas tribus, no fáciles de distinguir para el profano, pero que contaban con sus expertos y exégetas.
Decidí sacrificar mi biodiversidad y me adentré en las callejas donde vendían esas cosas. Por suerte, la dependienta a la que confesé mi problema fue comprensiva y me disfrazó rápidamente. La falda floreada me gustaba pero los zuecos hacían un daño espantoso; cuando llegué al cambio de joyas, casi lloraba: jamás en toda mi vida me había puesto nada de bisutería, ni una perla falsa, y mis preciosas joyas antiguas reposaban en una caja que abría de vez en cuando, contemplándolas con avergonzada fruición.
Читать дальше