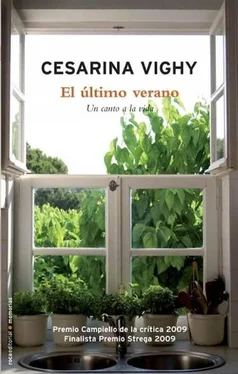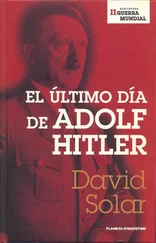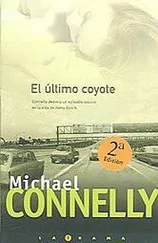Eso fue lo que me decidió. Junté las cosas que ya había elegido, las puse sobre el mostrador, mascullé algo y me marché volando.
¿Por qué tenía que renunciar a mi identidad? ¿Por agradar a aquellas tontitas que consideraba menos auténticas que yo?
Segundo intento. Una noche me di ánimos y fui a la guarida más temida, el famoso colectivo de la Via Pompeo Magno. Ya en el mismo portal se oía bulla, pero no de conversaciones, ni de risas ni de debates. Según subía las escaleras, fui dándome cuenta de que aquello era una gresca o, mejor dicho, un juicio enconado. En efecto, se trataba de un juicio de lesa majestad.
Los hechos eran los siguientes. El día anterior, 8 de marzo, durante una tumultuosa celebración del Día de la Mujer, una militante lenguaraz se había reído de las disposiciones de la líder sublime, elegante e intelectual que las deslumbraba y dominaba a todas. En fin, resulta que la maleducada había gritado «¡La reina está desnuda!», y luego, poseída por sus personales furores, se había atrevido a tocar el cuerpo santo asestándole una bofetada. Escándalo, castigo, condena.
¡Y yo que había ido buscando la fraternidad o, cuando menos, la igualdad! No me quedaba sino la libertad: la libertad de girar sobre mis habituales tacones y lanzarme a la calle. Allí, en la sombra, los caballos de la carreta para la guillotina ya coceaban impacientes.
Tercer y último intento. Leo que hay una convocatoria lúdica en una barcaza sobre el Tíber que puede brindar la pobre ilusión de estar en la playa a quien no le guste bañarse.
Adivino cierto fervor desde los pretiles del río atestados de varones patrioteros. ¿Convertidos? No. ¿Arrepentidos? Mucho menos. Divertidos, más bien, y excitados por el espectáculo, del todo nuevo.
Un mar, mejor dicho un río de tetas al aire para la ocasión y que hacían como si tomaran el sol. Tetas como ciruelas recién brotadas, tetas como manzanas verdes, tetas como peras maduras, tetas como plátanos pochos. El catálogo completo de un sector hortofrutícola del mercado central se encontraba allí, exhibiéndose ante aquellos ojos ansiosos, a modo de desafío.
Yo, que hacía poco me había liberado de la obligación de la maternal camiseta interior de abrigo, giré sobre mis sandalias y me marché volando.
Dicen que se nace incendiario y se muere bombero. A mí me ha pasado lo contrario: lo quemaría todo, ahora.
A cubierto, en el ojo del huracán, pasaron los años de plomo. Me casé, tuve una hija, repartí octavillas a favor del aborto. Con esto creía que había pagado, que había reparado mis errores. En realidad, he sido una esposa mediocre, de carne fría, y sobre todo una madre deficiente. Las malas hijas se convierten en malas madres porque quieren dar lo contrario de cuanto han recibido y por tanto fallan dos veces. Mandé a mi niña a un colegio de lo más exclusivo que ponía en práctica el esnobismo al revés: sito en un páramo desolador, al lado de una fábrica que producía veneno para ratas, todo su sesentayochismo consistía en oponerse firmemente a la tabla de multiplicar. Nunca le hablé de Dios ni de religión: resultado, confundía -y aún confunde- a Moisés con Noé. La dejé crecer, en definitiva, como un caballito salvaje, convencida de que la naturaleza le enseñaría el camino, pero aquélla, maligna y madrastra como es, no ha cesado de cambiarle de sitio las señales de tráfico, confundiéndola y asustándola.
No quiero, sin embargo, hablar de mi familia. Está viva, está sana, se las arreglará. Mis fantasmas, en cambio, para los que represento la única posibilidad de renacer durante un instante, me esperan y exigen un pequeño auto de fe.
Sólo un poco de paciencia, una breve pausa: mientras tanto, tomaos un recreo.
Puede asombrar, en estos recuerdos, que un periodo tan ajetreado y trágico, quince años largos, fuera vivido por una persona como yo, no exclusivamente interesada en su propio ombligo, como una sonámbula.
Quiero recordar que en el Madrid asediado la gente iba al cine y que, cuando la tensión es excesiva, se desarrolla en nosotros una especie de calmante natural de manera uniforme.
Entonces, además, la división en tribus se hallaba muy marcada: estaban los jóvenes y los menos jóvenes, los rojos y los fachas. Tribus endogámicas, cerradas, a cuyas puertas era inútil llamar si no eras como ellos. Para los jóvenes no era bastante iracunda, para los adultos, muy poco burguesa; para los rojos era demasiado crítica, mientras que los fachas eran los que me vetaban a mí; para los soñadores de poesía no había lugar en ninguna parte.
También a mi nueva familia la liquidé demasiado pronto.
Cada matrimonio es un misterio, dichoso o doloroso (nunca glorioso), sólo conocido por los dos cónyuges: misterios que nosotros, en cambio, seguimos desconociendo.
Lo teníamos todo en contra. Siempre atraída, a causa de mi Edipo, por hombres maduros y a veces más que maduros, convencida de que tenían mucho que enseñarme, me casé con un muchacho siete años menor que yo, de una familia sencilla y con ningún deseo de conocer mi mundo y aún menos de entrar en él. Aquella familia sencilla me detestaba como si fuese una vieja vampiresa que se llevaba a su mejor hijo para usarlo y luego tirarlo. Todos nos daban como mucho uno o dos años para el divorcio. Sin embargo, seguimos aquí, juntos, después de cuarenta años. ¿Milagro? No creo en los milagros. Más bien, más allá del aprecio, el afecto, el amor, muchas veces se crea un lazo inextricable, una simbiosis, entre oscuras necesidades que buscan, y a menudo encuentran, un consuelo, una compensación en las del otro. Ahora sé qué buscaba yo. Una coartada. Una coartada que justificara mi escaso éxito, mi negarme a la creatividad, a las buenas relaciones, a las amistades, a las novedades. La encontré fácilmente en sus celos: unos celos sombríos, morbosos, de siciliano, que me ataban de pies y manos y que yo aceptaba porque me liberaban de la obligación de reconocer en el miedo a no tener éxito, a ser juzgada, la raíz del jaque mate que me atribuía incluso antes de comenzar la partida.
Pese a todo, aquí coturnos: yo muy enferma, él, el ángel irascible, solícito como una madre que adivina los deseos de su niño incluso antes de que éste los manifieste. Aquí estamos después de años de sosiego que podrían llamarse años de felicidad si sólo supiéramos, mientras la vivimos, que la felicidad es eso.
Desde hace unos días, desde hace unas noches, me quedo fácilmente sin respiración, tengo la sensación de asfixiarme, me imagino lo que debe de ser ahogarse.
Mi doctísimo médico (o mejor dicho profesor con años de estudio, publicaciones en revistas internacionales, congresos importantes) me ha dicho muy serio: «Pruebe a poner una almohada más en la cama».
Un vaso de quina con hielo
Santa Lucía, mengua la noche y crece el día.
Ojalá. Si la astronomía popular, forzada por la rima, coincidiese mágicamente con el auténtico solsticio de invierno, mañana mismo tendría un minuto menos que seguir en el reloj luminoso, un minuto menos de tortura. Ya es algo si tienes la certeza de que estas pequeñas sustracciones a la oscuridad irán aumentando.
La Inquisición, que se las sabía todas, condenaba a tantos glorias, avemarías o padrenuestros en función de las culpas que quería hacer confesar: no eran oraciones sino latigazos que duraban lo que se tardaba en declarar las culpas. He hecho un cálculo aproximado: en un minuto pueden rezarse convenientemente dos avemarías. No está mal.
Santa buena que llevabas regalos a los niños todavía crédulos, santa buena con una escudilla sobre la que están como huevos al plato los ojos que te arrancaron los paganos malos, sé benigna conmigo y ahórrame la visita de Insomnio con sus dos hijos, los crueles gemelos Calambre y Espasmo.
Читать дальше