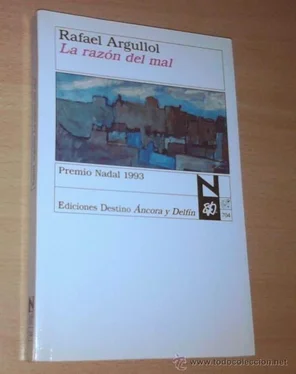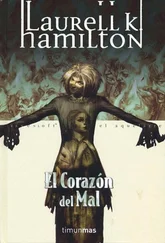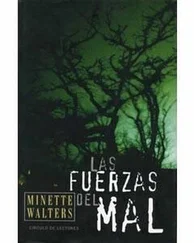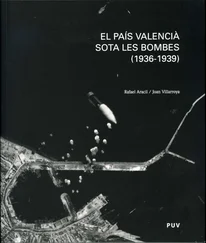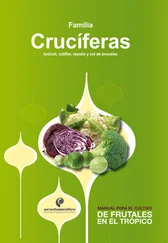El éxito de Rubén fue incuestionable y el final de su intervención fue saludado por una salva de aplausos atronadores mientras algunos coreaban su nombre con devoto entusiasmo. A la salida se encontraron con Jesús Samper, que iba acompañado de su mujer. El empresario estaba satisfecho:
– Me alegro de veros aquí. Este hombre sabe lo que dice. Es la cabeza más lúcida que tenemos y el único que puede sacarnos de esta situación.
– ¿En serio? -le preguntó Víctor.
– Completamente en serio. Ya lo comprobarás.
Samper se deshizo en elogios acerca de las cualidades de Rubén. Su mujer le apoyó con gestos de asentimiento. Ella, además, según dijo, lo encontraba atractivo. Ambos se despidieron precipitadamente porque habían sido invitados por el Maestro, junto a otros amigos, a una cena íntima.
– No acabo de creérmelo -dijo Víctor, cuando Samper y su mujer se alejaban-, es increíble en un hombre como él.
Max Bertrán puso su mejor cara de fauno, aunque esta vez con un malhumor infrecuente en él.
– Querido Víctor, me temo que ya no hay nada increíble.
La ciudad, aislada, creaba sus propias maravillas mientras se precipitaba en la indolencia. Sobre ésta podían darse muchas muestras, aunque lo más perceptible eran, sin duda, sus efectos. Paso a paso, al mismo ritmo en que se deterioraban los comportamientos, se deterioraba también la cosmética ciudadana. Esta última había sido más resistente que el corazón moral, muy pronto alterado por las vicisitudes. Sin embargo, se había llegado a un punto en que los afeites externos debían, en su desajuste, reflejar inexorablemente los graves desórdenes interiores. Tras medio año de profunda alteración espiritual la materia misma de la ciudad ofrecía signos de descomposición.
Muchos servicios públicos habían dejado de funcionar con la eficacia de los tiempos precedentes a la crisis y, pese a que el Consejo de Gobierno había hecho denodados esfuerzos para que esto no sucediera, las consecuencias comenzaban a ser enojosas. La población, acostumbrada a la regularidad y a la abundancia, soportaba penosamente la acumulación de restricciones. El mecanismo no se había detenido pero fallaba constantemente de modo que sus piezas estaban, cada día, más oxidadas. Bajo la custodia permanente de la censura nadie se sintió obligado a explicar si los fallos tenían su origen en el desabastecimiento o en la negligencia. Lo cierto, no obstante, era que las carencias aumentaban, llegándose a la reducción del consumo de combustible, de electricidad e incluso, algunos días, de agua.
La ciudad languidecía, incapaz de extirpar el tumor que se había enquistado en sus entrañas. Antes pletórica de salud, ahora se retorcía en la oscuridad y, según comentaban muchos, olía a cadáver. No había ninguna metáfora en estas apreciaciones sino, más bien, la cruda constatación de una realidad física. El alumbrado público había sido la principal víctima de las restricciones de energía. Cuando anochecía las calles quedaban sumergidas en la tiniebla, con sólo unas pocas farolas brillando tímidamente como minúsculas velas en una llanura interminable. La luz se había extinguido, arrastrando en su ocaso a aquellos potentes desafíos contra la noche que la ciudad había levantado en los márgenes de sus anchas avenidas y en las cornisas de sus compactas arquitecturas. Para los ciudadanos quedaba el consuelo de hallarse en los días, generosamente soleados, en que la primavera avanzaba hacia el verano.
Pero este consuelo se desvanecía cuando tenían que enfrentarse al aliado más desagradable del creciente calor. Por una razón que tampoco nadie se dispuso a aclarar se produjo un paulatino colapso de todos los servicios de limpieza de la ciudad. Las medidas excepcionales, incluida la militarización de tales servicios, dieron pobres resultados. La ciudad se cubrió rápidamente de una pátina de suciedad que, con el paso del tiempo, dio lugar a una auténtica cordillera de desechos. En todas las aceras colinas de basura insinuaban un paisaje de podredumbre y desolación que únicamente quedaba mitigado por la naturalidad con que los peatones sorteaban los desperdicios. Un aire nauseabundo recordaba cada mañana a los ciudadanos que habían empezado a vivir en un enorme vertedero.
Éste, sin embargo, fue también un período de prodigios y no sería aventurado deducir que la atmósfera de descomposición favorecía tal circunstancia. Fermentada por el calor y los escombros la amenaza daba rienda suelta a las febriles criaturas de la imaginación. Cuanto más irrespirable era el ambiente más propicio resultaba para la existencia oblicua de los monstruos. Surgieron monstruos de todo tipo, algunos efímeros como un día y otros, persistentes, que se desbocaban con facilidad hasta dominar las calles y los pensamientos. Se divisaron ratas gigantescas que, según indicaban los anónimos testigos, estaban adueñándose de las alcantarillas. Junto a las ratas, una amplia legión de animales invadió la fantasía, provocando violentas mutaciones. La mayoría de los animales urbanos sufrió transformaciones en su apariencia: perros, gatos, palomas, golondrinas, gaviotas e, incluso, hormigas quedaron sometidos a una metamorfosis por la que les era arrebatado su aspecto habitual, recibiendo otros cuyo moldeado más o menos deforme dependía del grado de excitación de la fantasía colectiva. Cuando el ímpetu de ésta desbordaba cualquier contención el alcance de la metamorfosis era todavía más formidable, exigiendo no sólo la mutación de los animales sino, asimismo, el mestizaje de éstos con los hombres. Algunos días el poder de la fantasía popular llegó a ser tal que la ciudad parecía habitada por monstruos escapados de la piedra donde, durante siglos, los habían retenido los capiteles medievales.
No había censura para los monstruos. La escasez de otras noticias los erigió, en esta época, en los protagonistas favoritos de la prensa. Los periódicos, cuya esterilidad informativa les había hecho entrar en un acentuado declive, experimentaron un renacimiento ante los lectores cuando convirtieron muchas de sus páginas en crónicas mitológicas que, a excepción del escenario moderno, en nada se distinguían de las de los tiempos antiguos. La ductilidad de las historias, fruto de las numerosas variaciones con que se transmitían, reflejaban adecuadamente lo incierto del mundo que las acogía. Frente a la ausencia de seguridades la población, antes acostumbrada a las coordenadas fijas de una vida cotidiana que transcurría sin brusquedades, había optado por un relativismo que aceptaba la versatilidad de todo lo que la rodeaba. Lo que hubiera sido considerado, hasta hacía poco, imposible y antinatural, se asumía como una posibilidad que, al igual que cualquier otra, formaba parte de la naturaleza.
Una buena prueba de ello fueron los ecos despertados por el más célebre de entre los monstruos surgidos aquellos días. Se trataba de un pájaro negro. Fuera de esta constatación, en la que todos estaban de acuerdo, el pájaro negro se prestaba a infinidad de variaciones. Cambiaba, según cada uno de los informadores, de tamaño, aspecto o especie. Para algunos era pequeño como un gorrión y para otros, mayor que cualquiera de los conocidos hasta entonces. Era, al unísono, violento y pacífico, amable y perturbador. En algunas versiones el pájaro negro era presentado como un ejemplar que, habiendo sobrevivido a las eras antediluvianas, tenía rasgos de ciertos grabados de enciclopedia. Es su máxima ebullición la fantasía otorgaba a la misteriosa ave siluetas que la aproximaban a las arpías o a las esfinges. La prensa recogía puntualmente los diversos testimonios sobre el ubicuo pájaro mientras las emisoras de televisión organizaban, alrededor de él, apasionados debates en los que los ornitólogos desfallecían ante el empuje de los expertos en ciencias ocultas. Se le atribuyeron poderes y simbolismos de la mayor importancia, llegándose a poner bajo su advocación la suerte de la ciudad. Ésta alcanzó el solsticio de verano pendiente de los vuelos de un pájaro.
Читать дальше