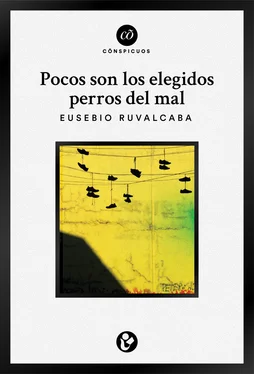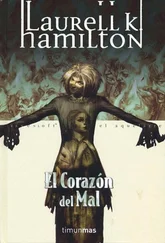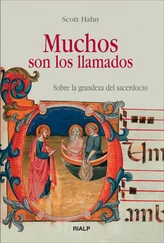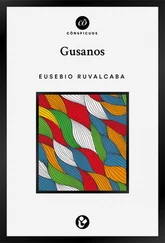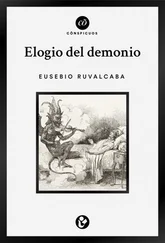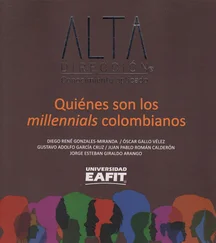Pocos son los elegidos perros del mal

Pocos son los elegidos perros del mal (2012) Eusebio Ruvalcaba, 2012
D. R. © Editorial Lectorum, S. A. de C.V., 2012
D. R. © Portada: José Antonio Valverde
D. R. © Fotografía de portada: Pablo Navajas
D. R. © Fotografía del autor: Ignacio Valdez
D.R. © Editorial Cõ
Leemos Contigo Editorial S.A.S. de C.V.
edicion@editorialco.com
Cõeditor digital
Edición: Febrero 2021
Diseño de portada: Gabriela León
Prohibida la reproducción parcial o total sin la autorización escrita del editor.
Arrodillada en el suelo del vestíbulo, Cora le hundía una navaja en el pecho a un hombre que tenía que ser su padre. James Ellroy
Hay cuatro cosas que pueden destruir el mundo, dijo: las mujeres, el whisky, el dinero y los negros. Cormac McCarthy
Dios perdona, los perros del mal no. Graffitti en Tlalpan, de donde también fue sugerido el título del presente libro
Para Los Bastardos de la Uva
Para Juan Manuel y José Luis Landeros, hermanos de casta
Y para Nacho Valdez
El autor agradece el apoyo
del Sistema Nacional de Creadores del
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México.
La Pietro Beretta tenía un mensaje que darle
Para Eréndira López
Precisamente cuando el niño iba a servirse agua, su mamá le arrebató la jarra y se llenó el vaso. Se lo bebió casi de un sorbo y cayó fulminada. Echando espumarajos por la boca. El niño salió corriendo de ahí. Alguien en la vecindad podría ayudarlo. No era común que un niño de seis años viera desplomarse a su madre cayendo al suelo como una tabla. Todavía la quiso reanimar con un grito imperioso, pero su progenitora no abrió más los ojos.
Fue de puerta en puerta tocando para que alguien le abriera. Tocaba y gritaba. Gritaba y tocaba. Su padre no estaba. Solía llegar del trabajo hacia las diez de la noche. Obrero escasamente capacitado, tenía que ajustarse a los horarios que le imponían en la fábrica.
Por fin le había abierto doña Teofilita, la señora del 5. El niño se precipitó en sus brazos sin parar de llorar. Balbucía las palabras mamá, suelo, vaso de agua... Doña Teofilita salió de la mano de él y llegó hasta la cocina. Allí estaba la madre, una señora veinteañera, más o menos linda, más o menos bien aceptada en la vecindad. Cuando vio el vaso, de inmediato comprendió que había tomado veneno. No se necesitaba mucha ciencia para inferirlo. Aunque también podría haber muerto de un infarto, pero ¿tan joven? No, envenenamiento seguro. Por los espumarajos.
Cuando el marido llegó, ya habían hablado a la policía. Doña Teofilita lo estaba esperando en la entrada principal. “Cálmese”, le dijo a tirabuzones, “su esposa fue envenenada. Está muerta. Ya falleció. Pablito está conmigo. El pobrecito la vio morir.Ya usted le dirá qué fue lo que pasó. La palabra envenenamiento es muy dura.Y me dijo algo terrible: que si él se hubiera tomado el agua, su mamá no estaría muerta. Pobrecito. Hágame favor. Dios mío. Es mucho para un corazón infantil”.
El hombre se dirigió a la casa y contempló a su esposa, aún tirada en el piso.“¿Es usted el esposo?”, le preguntó un oficial.“Necesito hablar con usted”.
Lo siguió y respondió todas las preguntas. Pero en su cabeza lo único que le preocupaba era el destino de su hijo. ¿Qué haría sin su madre? ¿Cómo enfrentaría la vida? La muerte de su mujer no le afectaba de igual modo. Creía intuir quién lo había hecho, eso ahora era lo de menos. ¿Pero su hijito? Las lágrimas sobrevinieron. El oficial le alcanzó un clínex.“Mañana necesito hablar con usted, lo acompañaré a su trabajo y de ahí iremos al Ministerio Público”.
Vio cómo los paramédicos envolvían el cuerpo de su mujer y lo sacaban de ahí.
Se quedó solo en la casa, que apenas contaba con dos piezas y el baño. Sacó un Bacardí para servirse un trago, pero en el último momento prefirió beber a pico de botella.Y no fue un trago sino un torrente. El ron hizo trizas su garganta.Y cuando aquella cantidad de líquido cayó en su estómago sintió que le había caído un incendio. Pero a la vez percibió un alivio inusitado.
Esto no era más que el resultado de la vida que había llevado. Mujer tras mujer, amor tras amor, alguna se había excedido y lo había querido nada más para sí, de su propiedad privada. Había una que lo amenazaba constantemente con matarlo si no era nada más para ella. No con matar a su mujer, sino a él. Tal vez había sido ella, y tal vez no, pero como si lo fuera.
Se puso de pie y sacó la olla tamalera.
Nunca había querido colgarla porque a él le servía como escondite ideal para su Beretta 9 mm. Reflexionó sobre lo que estaba a punto de hacer. De nada le servía matar a la mujer que con toda seguridad había envenenado a su esposa (¿cómo había entrado a la vecindad?, ¿nadie la había visto? Todo eso a él no le interesaba un carajo, la policía se encargaría de averiguarlo; el punto era que si mataba a aquella mujer eso no le devolvería la vida a su esposa). Se puso la pistola al cinto y se dirigió a la casa de doña Teofilita. Cargó a su hijo y se lo llevó de regreso con él pasando por alto los ofrecimientos de la señora de que se lo dejara esa noche, de que ella se encargaría.
El camino a su casa se le hizo infinito. Diez metros era un tramo sembrado de minas que podían hacer explosión en cualquier momento. Esos diez metros los había recorrido centenares de veces con su esposa primero y con su hijo después. Ahora sentía que iba levitando con su niño en los brazos. De que estaba a punto de ascender al cielo. De que las estrellas parecían decirle “ven”. De pronto descubrió que todos los vecinos atisbaban por las ventanas o de plano desde el marco de las puertas. Levitaba pero aun así sentía que llevaba el peso de una tonelada en sus brazos.
Cruzó el umbral de su casa, se dirigió a la única recámara y acostó a su hijo. Qué frágil era. ¿Cuánto pesaría, veinte kilos, veintiuno?; él nunca había sido bueno para calcular, siempre se equivocaba. Se dirigió a la cocina. Se sentó en una de las sillas de aquel antecomedor. Bebió otro tanto de la botella y detuvo su mirada en la pistola. No tenía puesto el seguro. Revisó acuciosamente que sólo tuviera una bala. Se la puso en la sien. La Beretta tenía un mensaje que darle. Miró a su hijo. Sufriría mucho cuando despertara y lo mirara. Pero sobreviviría. Él no tenía valor para enfrentar la vida con el peso de su hijo encima. Cualquiera diría que ahora tendría un motivo fuerte para vivir. Pero era al revés. No resistiría la mirada de su hijo. No con el veredicto en los ojos. La culpa había sido suya, no de su hijo. Algo que su hijo habría de entender tarde o temprano. Que no abrigara ningún sentimiento de culpa. Era el resultado de la vida que él, su padre, había llevado. Sólo de eso.
Disparó.
Mientras recorría las calles de aquel barrio bravo de Guadalajara, salpimentado de cantinas, cabaretuchos, burdeles, vecindades, hoteles de paso y mariachis que ofrecían sus servicios, gente que iba y venía como si fueran las once de la mañana y no las once de la noche: prostitutas con niños aferrados a sus faldas, bebedores con su anforita en la mano, padrotes que no podían ocultar su peligrosidad, parejas de homosexuales en ropa de mujer que corrían dando pasitos como niñas en el recreo, parejas besándose en la zona más oscura de la calle, mientras recorría estas calles, no podía evitar que un estremecimiento de nostalgia recorriera su columna vertebral. Ya era un cincuentón que se ganaba la vida como proveedor de laboratorios en la ciudad de México, pero en su época la noche lo había llamado como gata en celo. Casi cuarenta años habían pasado desde entonces, en que la vida lo había obligado a llevar una existencia de prohibiciones. Pero ahí, esa noche, todo parecía aventarlo al pasado. Incluso leyó un letrero escrito a mano en una cartulina:“pacen a ver a la bellícima Isis, la reina de Ejipto, con su corte de prinsesas”. El nombre de Isis le dijo algo. ¿No sería la misma vedette de su juventud? ¿Y si sí? Los recuerdos casi lo hicieron trastabillar. Sin pensarlo más, se metió al tugurio.
Читать дальше