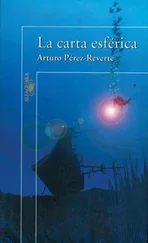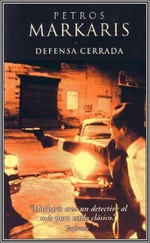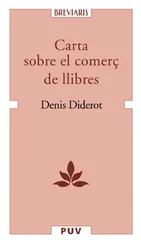Así era el amor que sentían las mujeres por los hombres en aquel lugar. Ellos iban al campo con sus azadas y sus caballerías, y cuando regresaban, cansados y sucios, no las trataban mejor que al ganado, pero ellas seguían esperándolos. Eran dueños de los campos, las espigas, los viñedos, las mulas, los carros y los pozos; de los días y las noches. Las gritaban cuando volvían borrachos, y ellas se callaban para que no dejaran de amarlas. No era gran cosa ese amor, pero sin él, ¿cómo podrían soportar la soledad, el frío, la fatiga? Soñaban con esa dulzura que traían con ellos sin saberlo cuando regresaban. Tenían que buscarla a escondidas, cuando se acostaban juntos. Ellos las cubrían con sus cuerpos, y ellas aprovechaban para robarles la dulzura que necesitaban para vivir.
Tu padre no volvió por su casa. Supongo que pensó que Carmina estaba loca, y que lo mejor era estar lo más lejos posible para evitarse complicaciones. Y eso acabó con ella, que había traicionado por su causa lo único capaz de dar sentido a su vida: el amor a su hija deforme. Apenas dos meses después empezó con fuertes dolores y cuando la llevaron al hospital le diagnosticaron la enfermedad que acabaría con su vida en pocas semanas.
Muchos años después, cuando por fin hablamos de aquello, tu padre me juró que siempre había pensado que Carmina llevaba a Paula a casa de su prima, pero yo no le creí. Se encerraban durante horas en aquel cuarto, y lo más cómodo era no preguntarse qué hacía ella con la niña. Me imaginaba a Carmina levantándose a escondidas para darle besos a la niña y decirle que estuviera callada, que enseguida volvería, para luego olvidarse de ella. Carmina era de esas personas que han sido hechas para el amor, para arder en su fuego, pero cuando tu padre se iba, le faltaba tiempo para subir al monte en bicicleta y echarse a llorar en las faldas de Luisa.
Al enterarme, decidí dejar a tu padre. Me daba igual que no hubiera sabido lo de Paula. Visitar a Carmina le hacía responsable de la niña, e imaginarla atada en el pajar, mientras ellos retozaban en el cuarto, me resultaba intolerable. La inocencia de tu padre era la falsa inocencia de los que viven junto al castillo de Barba Azul y evitan preguntarse por el destino de las muchachas que ven conducir a su interior, a fin de que nada perturbe su sueño. Ni la imagen más dura de la peor pesadilla podía compararse a lo que Luisa me acababa de revelar.
Recuerdo que una de esas noches me llamó Montse y se lo conté todo sin dejar de llorar. Le dije que iba a dejar a tu padre, que no soportaba vivir un momento más en su compañía, y ella se ofreció a ayudarme. Podía irme a Palma de Mallorca, vivir en su casa y trabajar en la farmacia. Quedamos en encontrarnos en Madrid. Montse tenía que ir a un congreso de farmacéuticos y yo hice coincidir las fechas de nuestro viaje con las suyas. Volvimos a hablar por teléfono dos o tres días después. Me dijo que había reservado una habitación en un hotel, junto a la plaza de Cibeles, y quedamos en reunirnos allí. Era una locura, pero me sentí tan excitada como cuando quedaba de soltera con mis amigas y nos íbamos a las fiestas de los pueblos sin decírselo a nuestras madres. No, no se podía vivir sin mentir. Tenía que ver con el deseo de hacer otras cosas, de estar en otro lugar, de olvidarte de la que habías sido hasta entonces. Claro, que estabas tú y eso lo cambiaba todo. Pensé en llevarte conmigo, pero me di cuenta de que si lo hacía no podría actuar libremente. Además, por esas fechas te llevabas muy bien con tu padre y era a él a quien necesitabas para hacerte un hombre. Me iría sola y, pasados unos meses, quedaría contigo para explicártelo.
Y todo se cumplió como estaba previsto. Fuimos a Madrid, y una noche os dije que había quedado para cenar con una antigua amiga de colegio. Te marchaste con tus tíos y primas, y yo regresé a casa para recoger mi ropa y escribirte la carta que leerías al volver, y en la que te explicaba mi conducta. Y volé al hotel con mi maleta. Montse había llamado para decir que me dieran la llave de la habitación. El ascensor era completamente dorado, y recuerdo que pensé en lo que tendrían que sufrir las pobres criadas para mantenerlo limpio. La habitación daba a la calle. Se veían patios llenos de árboles, y fachadas con balcones. Al fondo, había una casa de color crema, que recordaba una tarta de boda. Yo flotaba en una nube. Me duché, y me puse una blusa blanca y una falda de color rojo que acababa de hacerme en Valladolid. Había tomado el modelo de Vacaciones en Roma , aquella película tan romántica en que trabajaban Gregory Peck y Audrey Hepburn. Me sentaba muy bien, pues en esa época estaba muy delgada y parecía más joven de lo que era. Además, me había cortado el pelo muy cortito, como lo llevaba Audrey Hepburn en esa película. Y, como me aburría, bajé a esperar a Montse al vestíbulo. Era un hotel muy sencillo, pero distinguido. Montse me había dicho que allí se había hospedado Ernest Hemingway durante la guerra y me emocionó saberlo porque yo había leído su novela Por quién doblan las campanas . Estaba prohibida en España, pero una amiga mía, en Zamora, la había conseguido en una edición hispanoamericana, y me la había pasado en secreto. Éramos unas crías y recuerdo cuánto nos emocionó aquella historia tan triste, y el que sus protagonistas hubieran sentido temblar la tierra bajo sus cuerpos en su primera noche de amor. ¿Era eso lo que se sentía cuando te abrazaba el hombre que amabas?, nos preguntábamos. Pero, aún más que esa tierna escena, se me había quedado una frase del final: «No hay nada que sea una única verdad. Todo es verdad». Los ojos se me llenaron de lágrimas, porque era cierto que te estaba abandonando y que merecía por ello las penas del infierno, pero también que era feliz allí, viendo a la gente que entraba y salía del hotel; era verdad que te amaba, pero también que deseaba vivir como si nada me atara a ningún lugar ni a nadie.
Me senté a una de las mesas. Estaba al fondo, cerca de unas ventanas que daban a una calle llena de árboles. Recuerdo que el sol se colaba entre sus ramas creando sobre las aceras un mundo de sombras y de charcas temblorosas. En la mesa de al lado había un hombre joven. Era rubio, muy guapo, parecía extranjero, tal vez un norteamericano. Estaba escribiendo en un cuaderno y lo contemplé con avidez. Sus cabellos, sus ojos, su cuerpo indolente y perezoso. Pensé en el protagonista de la novela de Hemingway, con aquel cuerpo que siempre tenía prisa, al que no te podías negar. Me di cuenta de que había algo que jugaba con nosotros, que nos llenaba de fantasías, que no tenía que ver ni con nuestra voluntad ni con nuestra razón. Algo capaz de embrujarnos, aunque no supieras por qué; algo que se confundía con la vida. No podía dejar de mirar a aquel hombre. Quizá fuera un escritor, un novelista famoso, alguien que aprovechaba cualquier momento para anotar en su cuaderno las ideas que se le ocurrían. De pronto, levantó los ojos y nuestras miradas se cruzaron. Y nos sonreímos, lo que me hizo apartar los ojos avergonzada. Mi corazón latía apresuradamente. ¿Estás loca?, pensé, ¿qué puede pensar un hombre si le miras así? Pero apenas habían pasado unos segundos cuando lo hice otra vez. No había apartado sus ojos y volvió a sonreírme. Era una sonrisa suave, natural, que excluía toda disculpa. Soy libre de mirarte si quiero, me advertía. Me acordé de cuando el joyero me encerró en la cámara y me ofreció las joyas de la Virgen, porque era como si también él me estuviera ofreciendo algo, aunque no sabía qué. En ese instante, oí que alguien gritaba mi nombre. Uno de los empleados del hotel me pedía que me pasara por recepción. Era raro oír mi nombre allí, y me levanté avergonzada. Montse me llamaba por teléfono. Su avión no había podido despegar y hasta el día siguiente no llegaría a Madrid. La habitación estaba pagada y podía quedarme en ella. Me preguntó si estaba bien, y le dije que no tenía que preocuparse, que la decisión estaba tomada y nada haría que me volviera atrás.
Читать дальше