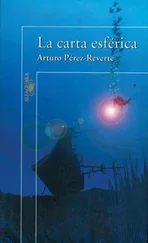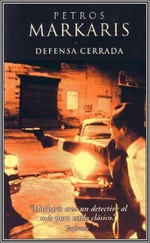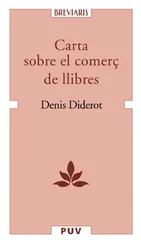– ¿Sabes qué pienso yo? Que más nos hubiera valido que José Bonaparte hubiera seguido reinando y no la acémila que vino después. Seríamos hoy un país moderno y nuestra historia reciente habría sido muy distinta. -Y, guiñándome un ojo, añadió-: Ni siquiera Franco estaría donde está. Somos la vergüenza de Europa.
Me lo quedé mirando. Sus ojos brillaban intensamente y, al hablar, no dejaba de mover las manos. Eran muy delgadas, y sus movimientos, elegantes y precisos, parecían guardar la memoria de generaciones enteras de joyeros y orfebres. Dijo que España era un país de analfabetos. No había libertad y todos creían saber de todo. Pero para saber había que escuchar a los demás, incluso a los que no pensaban como tú. Y aquí sólo se escuchaba lo que decían los curas y los militares. Se quedó pensativo, con la cabeza ladeada. Yo no entendía bien por qué me contaba todo aquello, pero me gustaba estar con él y ser el destinatario de sus confidencias.
Cuando llegué al cuarto, mi madre llevaba un buen rato acostada, y mientras me ponía el pijama, la estuve mirando. Una luz lechosa entraba por la ventana y su rostro flotaba en ella, distante e inmaterial, como la faz de un fantasma. Sobre la almohada destacaban sus rizos alborotados. Parecía la cabeza de una niña. Tenía la cara vuelta hacia la pared y yo apenas distinguía su perfil: la nariz corta, el contorno del pómulo, enérgico y suave a un tiempo. Me incliné y la oí respirar despacio, tranquila. La llamé.
– ¿Estás dormida?
No, no estaba dormida. Mi madre nunca dormía.
– Acuéstate -murmuró-, es muy tarde.
Se tapó con las mantas para que no pudiera verla. Para que no viera que no dormía, que tenía los ojos abiertos.
Al día siguiente, cuando nos despertamos, estábamos solos en casa. Los tíos se habían ido a la joyería, y las primas, al colegio. Desayunamos y salimos a la calle. Hacía una mañana soleada. El cielo era azul, y el aire, limpio y fresco. Los árboles estaban llenos de pájaros y un viento suave movía las hojas. Se oían leves chasquidos, como si corrieran por las ramas seres diminutos. Mientras paseábamos, le conté a mi madre la conversación que había tenido con el tío.
– Hay mucha gente que no quiere a Franco -dijo.
Me contó que al abuelo Abel habían estado a punto de matarlo después de la guerra.
– En ese tiempo todos se volvieron locos -dijo mi madre.
Seguimos paseando. Ella se había agarrado de mi brazo, y apoyó su cabeza sobre mi hombro. Parecía una muchacha abandonada, que no tuviera adónde ir. El cabello le caía como un velo sobre el rostro. Paseábamos bajo los grandes castaños como por un lugar deshabitado, algún valle lejano en el que se oía el piar de los pájaros y el sonido del agua corriendo. La luz se había ensanchado y parecía emanar del suelo, de los arbustos. No era una luz recibida de arriba: era una luz propia, revelada de pronto, que deslumbraba.
– Si algún día no me ves a tu lado -me dijo, enderezando su cabeza para mirarme a los ojos-, sólo tienes que cerrar los ojos y pensar en mí. Entonces iré a buscarte.
– ¿Te pasa algo? -le pregunté.
– No -dijo-, estoy bien. Pero he estado toda la noche y todo el día pensando disparates.
Volvió a inclinarse sobre mi hombro con una mezcla de cariño y dolor, pero enseguida se separó. Se arregló los rizos con la mano, con un gesto maquinal, habitual en ella.
Fuimos al Museo del Prado y a comer. El tío nos había dicho que en la Puerta del Sol había un restaurante en el que todos los platos estaban a la vista y tú podías elegir los que te gustaban. Mi madre disfrutó como una niña, aunque luego pusiera pegas a la comida, que no le pareció nada buena. Al terminar, fuimos andando a Galerías Preciados, el comercio del que la tía y las primas nos habían hablado tanto. Tenía siete plantas y para ir de una a otra se utilizaban unas escaleras mecánicas. Nunca habíamos visto nada igual. Eran las escaleras las que te llevaban sin que tuvieras que moverte. Una de las veces me rezagué a causa de la gente, y mi madre siguió subiendo sola hasta el piso superior.
– Ya ves qué fácil es separarse -murmuró, cuando nos volvimos a reunir-, aunque no te lo propongas.
Y apenas había terminado de decir esto cuando se puso a llorar. Lloraba y se abrazaba a mí, para ocultar las lágrimas.
– Oh, Dios mío, Dios mío… -repetía una y otra vez.
Apenas podía hablar y sólo acertaba a decir cosas que no entendía.
– Aquella sangre… Tenía los brazos así…
El llanto se transformó en un temblor violento. Mi madre se acurrucaba en mis brazos, como tratando de protegerse del frío, y yo trataba de cubrirla con mi cuerpo.
– Lo siento, lo siento… Estoy loca y te hago sufrir -me dijo con una voz baja, ronca, de niña crecida.
A la salida, estuvimos paseando un rato hasta que mi madre se serenó. Un guardia se acercó para ver si le pasaba algo y ella le sonrió al tiempo que negaba con la cabeza. Nos sentamos en una cafetería. Me pidió perdón por el espectáculo que había dado, e inesperadamente empezó a hablarme de mi hermano y de cómo había sido su muerte. Yo sabía que había sido por un accidente, pero desconocía los detalles, pues era un tema del que no se podía hablar en casa. A veces mi padre y mi madre discutían por la noche, y ella le echaba la culpa de algo. Incluso una vez se puso como loca y empezó a romper cosas, y cuando yo entré en el cuarto, mi padre la estaba sujetando para que no se tirara por la ventana.
En el momento del accidente, yo acababa de cumplir seis años. Esa tarde no estaba en casa, pues otro niño me había invitado a su cumpleaños. Mi hermano hacía los deberes y mi madre salió a la calle en busca de algo que se le había olvidado comprar. Al volver, había un olor que le recordó el olor de la cocina del pueblo cuando mataban los pollos. Corrió al cuarto de estar y vio a mi hermano en el suelo, y a su lado, la pistola. Estaba en la misma postura que el hombrecillo del cuadro de los fusilamientos que habíamos visto esa mañana en el museo. Con los brazos abiertos, en medio de un charco de sangre, como un bebé enorme que se hubiera dormido en el suelo.
– Es terrible. ¿No te das cuenta? -añadió-. Estaba mirando hacia la puerta, como esperando verme aparecer.
Aquella pistola era de mi padre. Mi hermano estaba fascinado por ella, y mi padre le había llevado varias veces a la comisaría para que le viera entrenarse. Esa tarde había cogido la pistola a escondidas para jugar y se le había disparado. Y mi madre, enloquecida de dolor, había culpado a mi padre de su muerte. Ahora se daba cuenta de lo injusta que había sido.
– Adoraba a tu hermano. Fue él quien más sufrió.
Permanecimos en silencio. Mi madre estaba muy guapa, con esa belleza de las cosas que no se pueden tocar, de los pájaros cuando se posan un momento para enseguida reemprender el vuelo, de todo lo que no pertenece a este mundo.
– Anda, vamos -me dijo, limpiándose las últimas lágrimas.
El cielo seguía despejado de nubes, y el aire era transparente y limpio, aunque todo me pareció más triste. Mi madre seguía abrazada con fuerza a mi brazo. Mientras paseábamos por el paseo del Prado, me señaló una enorme fuente.
– Es la diosa Cibeles -me dijo-. Se parece a ti, los leones no le hacen daño.
Yo me llamo Daniel, y mi madre me había contado mil veces la historia del profeta. De cómo le habían arrojado a un pozo lleno de leones y éstos, en vez de comérselo, se habían acostado a su lado. Por eso me había puesto aquel nombre, para que las cosas malas de la vida no me pudieran herir.
Más tarde nos dirigimos a la joyería. Me dijo que había quedado con una antigua amiga del colegio, con la que pensaba ir a cenar, y me pidió que me quedara con el tío.
Читать дальше