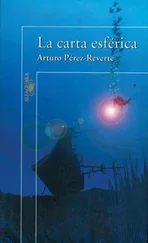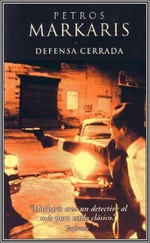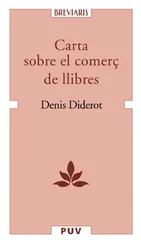Nadie dudó de que fuera así, pues Ibáñez había sido desde los primeros cursos un niño ejemplar. Pálido, de aspecto enfermizo, nunca protagonizó un acto de indisciplina y sólo vivía para ocuparse de los demás. Un niño santo, como dijo el padre en un momento de su sermón. Yo lo escuchaba muerto de vergüenza. Me dolía terriblemente la cabeza y no podía olvidar que mientras él se estaba muriendo yo estaba en el bar, malgastando las horas con todos los borrachos de la ciudad y dando mis primeros pasos en falso.
Unos días después, y acompañados de uno de los padres, un grupo del curso fuimos a dar el pésame a la madre de Ibáñez. Era viuda, vivía en una casa oscura, repleta de muebles pesados, y por todos los lados había fotografías de su único hijo. Estaba muy pálida e iba vestida de riguroso luto, pero nos atendió con delicada cortesía, y sin que en ningún momento mostrara rebeldía por aquella muerte. Nos confesó que su hijo pensaba meterse jesuita, y que lo único que sentía es no haber podido estar en la ceremonia en que hubiera cantado misa y haberle visto vestido de sacerdote. Fue a despedirnos a la puerta y entonces me preguntó por mi madre. Se conocían desde hacía años, aunque apenas se veían.
– Dile que no se deje llevar por la desesperación -me susurró con una sonrisa extraña-, que nuestros hijos están en el cielo. Es así como lo ha querido Dios.
No se lo dije. Yo nunca hablaba con mi madre de mi hermano porque sabía que la hacía sufrir. Habían pasado muchos años desde el día de su muerte, pero seguía sin aceptarla. Reprochaba a aquel Dios en el que creía que se hubiera llevado a su hijo. ¿Qué sentido tenía que se lo hubiera dado si no le había dejado crecer? Por primera vez me sentí orgulloso de su dolor, porque me parecía que me protegía. Recuerdo que esa noche, cuando regresé a casa, me abracé a ella. Luego le estuve hablando de la madre de mi compañero, cuya serenidad no entendía.
– No debes juzgarla -me dijo-. Las madres son arcas cerradas.
Me miraba con una intensidad desconocida, nueva, como si nunca me hubiera visto, o como si en unas horas ya no fuera a ser el mismo y quisiera grabar cada uno de mis rasgos en su memoria antes de que esto pasara.
Al día siguiente fui a buscar a Alberto, y estuvimos dando un paseo. Estaba apenado porque no le habían elegido para ir en representación del curso a dar el pésame a la madre de Ibáñez, y me estuvo preguntando por esa visita.
– ¿No te llamó el padre? -le solté.
– No, ya sabes que no.
Íbamos al colegio de los jesuitas, que era donde iban los hijos de las familias acomodadas de la ciudad. Alberto tenía una beca, gracias a sus buenas notas. Pero nunca olvidaban que procedía de una familia pobre.
Me preguntó por la madre de Ibáñez.
– No sé qué pensar. Decía que su hijo estaba en el cielo y que eso la hacía feliz.
Los árboles daban al paseo un aire cerrado, hermético, como si todos estuviéramos prisioneros en una gran jaula. Acompañé un trecho a Alberto y luego me dirigí a casa de la tía. Tuve que cruzar el Campo Grande, que apenas estaba iluminado. Me acordé de Marga, de aquel amor que había sentido de niño por ella. Era como la princesa Labán, la protagonista de un cuento que solía contarme, y que hablaba de una princesa que salía por las noches a su jardín. Su cuerpo se ponía a brillar en la oscuridad, iluminando los estanques, las flores y los tejados próximos. Marga tenía ese mismo poder, venía a ti con cosas que nunca sabías de dónde sacaba. Transportaba esas cosas de un universo a otro, como hacían las caravanas de seda y especias. Y a su alrededor estaba la oscuridad y su mundo de muertos vivientes, el mundo al que pertenecía mi hermano.
Crecí con esa presencia incierta gravitando fatalmente sobre mi vida. Me decían que mi hermano había muerto en un accidente en la carretera y hasta aquel viaje que mi madre y yo hicimos juntos no conocí la verdad. Acababa de cumplir catorce años y ella pensó que era una buena ocasión para que visitara Madrid, donde uno de sus hermanos, el tío Óscar, tenía una joyería.
Óscar era el hermano preferido de mi madre. Tenía una hermosa voz de tenor y cualquier motivo le parecía bueno para ponerse a cantar. Entonaba romanzas de zarzuelas, habaneras, jotas y canciones montañesas, con una voz cálida y honda con la que llegaba a emocionarnos a todos. Especialmente a su mujer, mi tía Chelo, que casi siempre terminaba llorando cuando le escuchaba. Llevaban más de quince años casados y todavía se lo quedaba mirando como preguntándose de dónde podía haber salido. Era de esas mujeres que parecen vivir para repetir con sus novios o esposos la misma relación que tuvieron de niñas con su propio padre.
Tenían dos hijas mellizas, las primas Marta e Isabel. Tan iguales entre sí que hasta a su propia madre le costaba distinguirlas, sobre todo porque a ellas les encantaba contribuir a ese juego de la confusión intercambiando papeles, nombres y vestidos. Al único que no engañaban era a su padre, al que le bastaba con oírlas hablar para que su fino oído musical le permitiera identificarlas sin posibilidad alguna de error.
– El oído es el único órgano que no nos engaña -solía decir el tío Óscar.
La tía Chelo era madrileña y, aunque los primeros años de matrimonio los habían pasado en Zamora, donde el tío se hizo cargo de la joyería del abuelo, siempre había soñado con regresar a su ciudad y a su barrio. No concebía la vida lejos de Lavapiés y el Retiro, del paseo del Prado o la plaza de Cibeles, y no cejó hasta que convenció a su marido para que trasladara allí su negocio. Desde entonces no les habíamos vuelto a ver. Mi madre siempre andaba diciendo que teníamos que ir a conocer su nueva tienda, pero pasaba el tiempo y seguíamos sin hacerlo. Ese verano, mi madre y mi padre habían vuelto a hablar de ello.
– Llevamos casi dos años sin ver a las niñas -dijo mi madre-. Ya serán unas mozas.
Marta e Isabel acaban de cumplir doce años, dos menos que yo, pero a mi padre este argumento no le pareció demasiado relevante, pues ni siquiera se dignó contestar. Y ella volvió a insistir.
– A ver si sabes qué nombre le ha puesto Óscar a la joyería.
Estaba haciendo punto, y al preguntar esto casi se le escapa la risa.
Mi padre volvió a encogerse de hombros.
– Dos de Mayo .
– Tratándose de Madrid, no me parece muy original. Esperaba más de tu hermano.
Ella estaba sentada junto a una de las ventanas, con la caja de la costura. Estaba muy pálida y tenía los ojos enrojecidos. Hace un momento los había oído discutir. Pero su ira de antes parecía haberse cambiado por una cansada conformidad.
– Bueno -dijo-, todo depende del motivo, ya sabes cómo es Óscar. No es por el levantamiento contra los franceses, sino por las niñas. Nacieron en mayo y fueron dos. ¿No te parece gracioso? Dos de mayo, qué ocurrencia…
Mi padre la miró, como tratando de entender qué tenía aquello de gracioso.
– Es bueno reírse de las cosas.
Y un día, después de comer, a mi madre se le ocurrió la idea de ir conmigo a Madrid a ver a su hermano. Mi padre se había sentado en su sillón a leer el periódico y asintió distraído con la cabeza, pues no solía dar importancia a las cosas que decía mi madre, confiando en que se le olvidaran. Pero unos días después, cuando regresó de la comisaría, nos encontró con las maletas hechas. Era jueves y ella quería que nos quedáramos en Madrid hasta el domingo, con lo que yo sólo perdería dos días de colegio. Se había puesto un bonito abrigo de paño y unos zapatos de tacón que le daban un aire de independencia y desenfado.
Mi padre nos llevó a la estación y ninguno de los dos dijo nada durante el trayecto. Al llegar, cargó las maletas hasta el andén y estuvo esperando con nosotros el tren. Mi madre estaba muy nerviosa y cuando él la miraba, apartaba la vista. Noté que pasaba algo entre los dos, y, en efecto, cuando llegó el tren y fue a besarla para despedirse, ella sólo le ofreció la mejilla.
Читать дальше