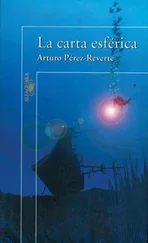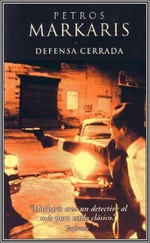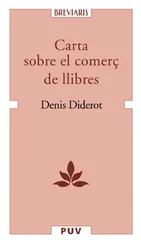No sé cuánto tiempo estuve andando sin un destino cierto, pensando en la película y en el comienzo de aquella carta: Pero recuerdo, querido mío, el día y la hora en que quedé para siempre enamorada de ti . Yo era como esa mujer, había vivido una vida que tu padre había olvidado. ¿Cómo era posible? Vivía a mi lado sin acordarse de lo que habíamos hecho, de las palabras que nos habíamos dicho, como si fuera una completa desconocida y aquel pájaro nunca hubiera venido a comer las migas de nuestra mesa. Fue entonces cuando empecé a jugar con la idea de irme cuando fueras mayor y ya no me necesitaras. Y un día te dije en bromas que a lo mejor un día os dejaba plantados a tu padre y a ti y empezaba una nueva vida en otro lugar. Tú me preguntaste que en dónde, convencido de que nunca lo haría. En Palma de Mallorca, te contesté, con Montse, a trabajar en su farmacia. Montse era una antigua compañera del colegio, y en esos días acababa de recibir una carta suya. Habíamos sido muy amigas, pero llevábamos años sin saber nada la una de la otra. Tenía una farmacia en Palma de Mallorca, y una conocida le había dado mi dirección y me había escrito para saber de mí. Ella se acababa de separar y me hablaba de nuestros recuerdos de colegio, la época más feliz de su vida. Me decía que le encantaría verme. Iba a menudo a Madrid y podíamos quedar un día para hablar de los viejos tiempos. Seguro que si se lo pido, añadí, me da un trabajo en su farmacia.
Nos quedamos callados. No podía saber en qué estabas pensando, pero en tus ojos bailoteaba una pregunta. Estás un poco loca, me dijiste al fin, con una sonrisa triste. Habías crecido y en ese tiempo ibas todos los domingos al fútbol con tu padre. También os levantabais de madrugada para ir al pueblo a cazar, cuando se abría la veda. Y tú le imitabas en todo, como suelen hacer los chicos a esa edad. Cerca de nuestra casa había un frontón, y era raro el día de fiesta en que no ibais a jugar. A veces os acompañaba. Me gustaba veros juntos, peleando con los otros hombres, enloquecidos por vencerlos. Me sentía orgullosa de ti. Una vez estabas muy disgustado porque habías fallado un tanto muy sencillo y tu padre te había reñido delante de todos, y yo te dije que no le hicieras caso, que a veces era un poco bruto, pero que luego se arrepentía de lo que había hecho. Y, en efecto, al día siguiente, te pidió perdón.
En ese tiempo sólo querías estar a su lado y hacer las cosas que hacía él, y a mí me gustaba que fuera así y que aprendieras a vivir por tu cuenta. Pero también me daba un poco de pena. Una noche en que tu padre estaba de viaje, me llamaste. Ya estabas en la cama y me pediste que me acostara contigo. Como cuando era pequeño, dijiste con una expresión triste, lamentando que aquel tiempo hubiera pasado. Me acosté contigo. Estabas muy caliente y apenas te atrevías a abrazarme, porque ya eras un hombre y no querías que me diera cuenta de que mi proximidad te turbaba. Entonces me preguntaste algo, no recuerdo qué. Era algo que te había pasado con un amigo del colegio y querías saber qué debías hacer. Y yo te dije que todo lo que hacíamos se transformaría en recuerdo alguna vez y que siempre había que actuar teniéndolo en cuenta. Eso era lo que había que preguntarse antes de hacer algo: cómo nos gustaría recordarlo.
Cuando te quedaste dormido, me levanté de la cama. Conchita se había ido al pueblo y estábamos solos tú y yo. Todo estaba en silencio y recorrí lentamente el pasillo. Entonces, tuve la impresión de que tu hermano estaba allí. Llevaba nueve años muerto y le sentí como si estuviera muy cerca, oculto en algún lugar de la casa. Fue una impresión tan intensa que tuve que apoyarme en la pared para no perder el equilibrio. Me resulta difícil explicarte esto. No se trataba de que yo me lo imaginara sino que lo sentía como real, por más que me diera cuenta de que no era posible. Incluso llegué a llamarle por lo bajo. Antonio, le decía, ¿dónde estás? Me parecía que todos esos años había estado escondido en algún lugar de la casa, en una habitación como la que había construido Jandri, el hermano de Sara. Una habitación secreta, oculta tras un armario o unas cortinas, donde estaría aguardando a que le fuera a curar, porque su herida continuaba abierta. Porque tu hermano no había muerto en un accidente de coche, como te habíamos dicho, sino jugando con la pistola de tu padre. Y por eso yo le culpé a él de su muerte, ahora sé que sin ninguna razón. Pero le culpé porque no me gustaba su trabajo, ni que metiera armas en casa. Ni que se las enseñara a tu hermano, y hasta le dejara jugar con ellas, quitándoles las balas. Un día en que tu padre no estaba, Antonio cogió la pistola a escondidas y, jugando con ella, se le disparó. Estaba solo en casa y cuando llegamos se había desangrado y no pudimos hacer nada por salvarlo.
Hay un hecho muy remoto cuyo sentido sólo comprendería muchos años después, cuando supe que mi padre y Carmina habían sido amantes. Fue un descubrimiento doloroso, pues Carmina fue muy amiga de mi madre. De hecho, había sido su compañera casi inseparable en el pueblo. Ya he contado que a mi madre no le gustaba pasar allí los veranos. Se sentía muy sola y no estaba a gusto en el caserón que habíamos heredado. Además, la tía Marta cogió la costumbre de visitarnos. Esperaba a que nos instaláramos y se presentaba una o dos semanas después. Según mi madre, el tiempo justo para encontrarse con la casa bien limpia. Venía en un taxi, cargada de maletas y de paquetes, y ocupaba casi por completo el piso de arriba. Las paredes de su habitación estaban forradas de tela, y la cama era tan alta que para subirse tenía que poner un taburete. Mientras fui pequeño tenía que ir todas las noches a darle un beso de despedida. Entonces me hacía arrodillar y rezábamos tres avemarías, pidiendo a Jesús que protegiera a la familia.
En una esquina del cuarto había una puerta que daba al desván, pero no me dejaban subir porque decían que el tejado necesitaba arreglo y que podía ser peligroso. Lo más bonito de aquel cuarto era la ventana del patio. Había una parra enorme que lo cubría por entero, y en la que se refugiaban centenares de pájaros. Por las mañanas se ponían a piar a la vez. Mi madre y yo dormíamos en la habitación de dos camas que daba a la carretera, y mi padre, en la del cazador. Estaba en el patio, junto al lagar, y la llamábamos así porque en ella se guardaban las escopetas de caza y había cuadros de conejos muertos y de perdices que parecían frutas recién cortadas.
Toda la casa estaba llena de las fotografías de nuestros antepasados, tíos y tías, abuelos, abuelas y bisabuelas, que te miraban desde sus marcos con una expresión grave y recriminatoria, como si todo lo que hacías fuera pecado: correr por el pasillo, bajar las escaleras de tres en tres o jugar con las chapas sobre las baldosas. Las puertas estaban cerradas y las ventanas cubiertas de pesadas cortinas que ensombrecían las habitaciones. Era una casa triste, con esa tristeza que queda en los lugares cuando alguien se ha muerto. Una casa llena de ausencias, como decía mi madre.
Tal vez por eso ella prefería estar en el patio donde al menos daban el aire y el sol. En esa época yo no me separaba un momento de su lado. Era una obsesión, tenía que sentirla junto a mí; verla o, al menos, escuchar su voz, como si tuviera miedo a que pudiera desaparecer si me descuidaba. Y allí, en el patio, nos pasábamos las horas. Había una higuera y, sobre todo, aquella parra que se extendía por el aire creando un mundo flotante lleno de racimos verdes y de hojas grandes como manos. Las palomas picoteaban por el suelo, y por encima de tapias y tejados se veía la torre de Santa María, con su eterno nido de cigüeñas. Al atardecer, oías el crotorar de los cigoñinos, que sonaba como si chocaran dos tablas.
Читать дальше