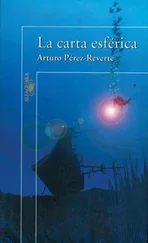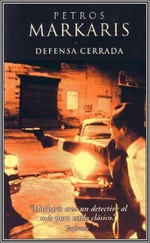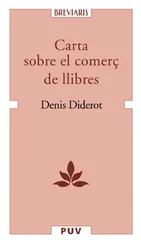Esa noche se levantó a vomitar. No podía dormir, porque no se le quitaba de la mente la imagen de aquel hombre y la forma en que la había mirado al pasar. Tampoco el comportamiento de mi padre. Su brutalidad y el brillo que había en sus ojos cuando, tras volver del servicio, se sentó a su lado, como si viniera de hacer algo excitante. No sabía qué pensar de aquello. Y por primera vez se dio cuenta de que en él había algo oscuro que la llenaba de temor. Algo que mantenía oculto. El cuarto de una mujer loca, como pasaba en Jane Eyre, la película de Joan Fontaine.
– Llegamos demasiado tarde a la vida de los hombres que amamos. ¿Cómo podemos saber qué hicieron antes de conocernos? -razonaba ella.
Mi madre decía que las mujeres se equivocaban al creer que podían enseñar a los hombres a empezar junto a ellas una nueva vida. Esto no era posible, porque nadie podía separarse de su pasado. En la película de Joan Fontaine, un incendio acaba con la vida de la mujer loca, lo que les permite casarse y ser felices, pero en la vida real no solían pasar estas cosas.
– Es más -añadía-, en la vida real casi siempre terminas descubriendo que la mujer loca eres tú.
Hablaba de esto en la cocina, con las otras mujeres. Se formaban reuniones animadas ciertas tardes en que charlaban arrulladas por el sonido de la máquina de coser. A veces venía a vernos Julia, la primera chica que había tenido mi madre. Aún estaba con ella cuando pasó lo de mi hermano, y la ayudó mucho a sobreponerse al dolor. Era de ese tiempo de donde venía el perdurable cariño que se tenían. Julia se fue de casa porque se casó, y tuvo mala suerte, porque enviudó enseguida. Su marido, Teo, murió de un cáncer de estómago. Fue una muerte horrible pues, al final, los dolores eran tan fuertes que le hacían doblarse hasta casi tocar los pies con la nuca. Nada le calmaba y Julia no sabía qué hacer. Tenían una niña pequeña y ella no quería que viera a su padre así, que ese fuera el último recuerdo que tuviera de él. Pero unos días antes de morir aquel dolor cesó bruscamente.
– Es curioso, no siento nada -le dijo él a Julia una tarde.
No se lo podían creer y por unos momentos llegaron a pensar que se había curado milagrosamente. Pero no podía moverse, y lo que pasaba era que el cáncer estaba tan extendido que había afectado a la médula, privándole de sensibilidad. Fuera por lo que fuera, Teo murió sin sentir dolor. Pedía que le llevaran a la niña, y ella se quedaba jugando en la cama. Cogía las manos de su padre como si fueran muñecos. Él no las sentía, no las podía mover. Pero, inexplicablemente, le hacía feliz ver a su pequeña hija jugando con su cuerpo, que fuera ella la que se inventara una vida para él. La vida que no había tenido.
– Ya lo ves -le decía-, eres tú quien me hace vivir.
Julia salió un momento de la habitación para buscar algo y cuando regresó, Teo estaba muerto. La cama estaba llena de juguetes de la niña, y en el rostro de él había una dulce expresión de conformidad.
A Julia se le escapaban las lágrimas cuando contaba aquello. La niña se llamaba Esther. Era delgada, con los ojos muy vivos, y apenas hablaba. No se movía del lado de su madre, pero no se perdía ni un solo detalle de lo que se contaba, y a veces sorprendía a todos con sus comentarios precisos y pertinentes.
– Hay que ver cómo son los niños de ahora -decía Felicidad-. Vienen al mundo sabiendo latín.
Felicidad había dejado de ir a la escuela muy pronto para ayudar a su padre, que era sastre, y apenas tenía instrucción, pero me pedía con frecuencia que fuera a por un libro y que le leyera algo mientras hacía la labor. Le gustaban sobre todo las novelas de amores desgraciados, de traiciones, de sufrimientos extremos.
– Señor, Señor, hay que ver qué cosas suceden. Este mundo no hay quien lo entienda -murmuraba con las mejillas encendidas por la excitación.
Ella, que no hacía otra cosa que trabajar, que no se había casado, que sólo había salido una vez de Valladolid en una excursión de la parroquia en que les habían llevado a ver La Granja en Segovia, añoraba la vida de esas heroínas desenvueltas y libres que poblaban las novelas, mujeres que se enfrentaban a la vida convencidas de que el mayor pecado era renunciar a la felicidad. También mi madre lo pensaba así, a pesar de su sufrimiento. Ahora sé que debí abrir aquella carta que me escribió, preguntarle por qué había querido abandonarnos, cómo era esa vida que imaginaba lejos de nosotros. Morimos en las palabras que no llegamos a pronunciar, morimos en la tristeza de los que pierden la vida esperándolas. Las palabras que habrían podido ayudarles, y que no llegamos a pronunciar nunca, son el único pecado que no nos será perdonado.
Julia, Felicidad y las otras mujeres que iban por casa veían en la tristeza de mi madre un reflejo de lo que anhelaban y tal vez no podía ser, de esa felicidad imposible. Por eso la respetaban y le pedían consejo, a pesar de ser más joven que la mayoría. Todas deseaban el amor, la ternura de quien elige a alguien para el resto de su vida y deja de reparar en los demás, todas seguían resistiéndose a ser desgraciadas. Y así, bastaba con que en la radio pusieran una canción pegadiza para que Marga dejara lo que estaba haciendo y se pusiera a bailar mientras las otras se hartaban de reír. Hasta que mi madre decía:
– Bueno, se acabó, que hay mucho que hacer.
Así terminaba la fiesta y volvían a fregar los cacharros, a preparar la comida o planchar la ropa, poniendo la misma alegría que antes habían puesto en bailar o en probarse los vestidos y batas que Felicidad les cosía, como si hubieran venido al mundo no a comprender las cosas sino a verlas brillar. Y allí todo brillaba. Las cacerolas, la ropa recién planchada, los cristales de las ventanas, los grifos, el suelo del pasillo, que se fregaba y se daba con cera. Todo tenía que estar limpio y en orden, como estaban los manteles, los cálices y las vinajeras en los altares de las iglesias, como si de un momento a otro pudiera venir a vernos Jesús.
– ¿Sabéis por qué se dieron cuenta de que era Él? -les preguntaba Sara, que se pasaba las tardes leyéndole a la tía libros religiosos-. Por la forma en que partió el pan.
Se hacía un gran silencio en la cocina, como si todas dieran en imaginar cómo habría sido aquel instante, y la forma en que Jesús habría tenido que tomar el pan para que sus discípulos se dieran cuenta de que estaba en Emaús y acaba de resucitar.
Y cuando mi madre iba a hacer lo mismo, y tomaba el pan para repartirlo, me parecía que también ella nos estaba diciendo que era posible volver de la muerte. Pero no lo era, y por eso yo la oía llorar por las noches en el salón. Había dos sillones de orejas que había comprado con un premio que le había tocado en la lotería, y ella se sentaba en el que estaba más cerca de la ventana. El otro estaba casi siempre vacío, porque mi padre apenas paraba en casa. Incluso había noches que dormía fuera, en un hotel que había junto a la comisaría.
– No soporto estar aquí -decía bruscamente, y se iba sin dar más explicación.
En ese tiempo habían dejado de discutir. Mi madre se ocupaba de que la casa estuviera limpia y le preparaba cada noche la ropa que tenía que ponerse al día siguiente, pero apenas hablaba con él. Tampoco compartían habitación. Ella dormía en un cuarto que había junto a la cocina, pero a veces venía de noche a mi cama, cuando todo estaba en silencio. Se acostaba a mi lado y me abrazaba y besaba en la mejilla y los labios. Sentía su cuerpo ardiendo bajo la delgada tela del camisón y me turbaba su cuerpo de mujer. Estaba tan cansada que cerraba los ojos y enseguida se quedaba dormida. Pero cuando me despertaba a media noche ya no estaba a mi lado. La oía llorar. Lo hacía tapándose la cara con un cojín, y yo sentía su respiración agitada, sus gimoteos, aquellas palabras apenas articuladas que hablaban de sus secretos. Una vez me levanté para verla. Quería preguntarle qué le pasaba, por qué no dejaba de llorar. Esas lágrimas me hacían daño porque intuía que ni su felicidad ni su tristeza tenían que ver conmigo.
Читать дальше