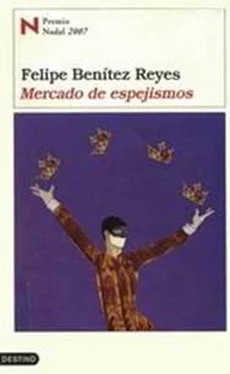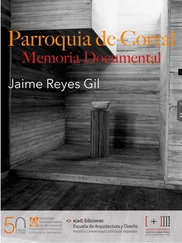«Escucha, güey Dale un abrazo de empatía a tu compadre.» Y Sam me abrazó. «Este es Pancho Mendoza. El hermano Panchito», y Panchito, que llevaba un maletín, pretendió abrazarme también, aunque le di esquinazo, porque creo que los afectos deben someterse a patrones lógicos. «Traigo buenas noticias, cuate», y quedé a la espera. «Ya tengo casi a punto mi Prisma Teológico.»
Sam entró en casa como si fuese la suya, y detrás de él entró Panchito, que miraba todo como si le pusiera precio, lo que hablaba a las claras de su forma de ganarse el pan. «Qué de recuerdos, compadre.» Y nos sentamos.
Al instante volvió a sonar el timbre. A través de la mirilla vi una versión convexa de Lolo Letaud, con el turrón en una mano y con una carpeta en la otra. Abrí la puerta y salí al descansillo. «Hoy no va a poder ser. Me han venido unos inspectores de Hacienda», y aquello resultó ser mano de santo, pues se fue sin más trámite que el de apiadarse de nosotros.
«Creo que me debes bastantes explicaciones, Sam», y asintió con gesto dócil. «Ya lo sé, cuate. Por eso estoy aquí. Me remordía la conciencia.» Interpreté aquello como un mal síntoma, pues no casa con el mexicano el remordimiento, que es un sentimiento más propio del resto del mundo que de él. «¿Por dónde empezamos, güey?» Se frotó las manos y las mejillas. «Mira, compadre. A Panchito pongo por testigo. Voy a contarte la verdad.»
Y la verdad se supone que era lo que me apresuro a narrarles…
Según Sam, el causante de todo el embrollo en que nos habíamos visto envueltos había sido mi padre, y me quedé como acaban de quedarse ustedes, pues si bien es verdad que los difuntos -como suponía el santo de Hipona- no se van nunca del todo, también lo es que su reino no es en rigor el presente, porque era ya lo que faltaba. Ante mi gesto, que no sé con exactitud qué logró expresar, Sam insistió: «Te hablo en serio. Tu viejo era un chingón único, güey». Se supone que, poco antes de caer postrado, mi padre procuró dar varios golpes estelares, aunque ni a tía Corina ni a mí nos consta que hiciera nada especial en aquella época, ya que andaba abatido por tener que despedirse de un mundo que era para él una especie de parque de atracciones, con sus castillos de pólvora y sus tómbolas imprevisibles. Viajaba, sí, y andaba de humor crispado, y apenas comía, y hablaba mucho por teléfono cuando paraba en casa, pero lo atribuíamos al desasosiego propio de quien sabe que va a irse muy lejos sin maleta alguna, a no ser la del alma inmortal, en el caso de que se verifique la conveniencia del adjetivo.
«Lo que tú quieras, compadre. Pero estoy contándote las cosas como fueron.» El tal Panchito, que no había abierto la boca, ratificó aquello con un movimiento de cabeza. «Vayamos por partes, ¿te parece?»
De entrada, me reveló que, a principios de 1997, mi padre, por encargo de Montorfano y a espaldas de tía Corina y de mí, había organizado el robo de las reliquias de la catedral coloniense y lo había resuelto con éxito, para indignación de la Fraternidad de Heliópolis, ya que, según Sam, no hay duda posible de que allí se veneraron durante casi medio siglo los restos mortales de Champagne, de Dujols y de Faugeron. Pero, una vez que recibió el botín de manos de sus operarios, se llevó una sorpresa, pues en el lote iban también varias losas de piedra verde. «¿Vas a decirme que…?» Y Sam se abrió de brazos. «Exacto, güey. La Tabla de Esmeralda en persona.» De modo que, con aquella operación, mi padre no sólo se ganó la aversión de los alquimistas de Heliópolis, sino también la de la congregación que encabeza y sigue encabezando el envenenador Abdel Bari. «Pero la bronca no acabó ahí…»
Según Sam, hubo una segunda sorpresa, ya que en cada uno de los tres cofres que contenían los restos de los santones laicos de la Fraternidad de Heliópolis había un objeto inesperado: una réplica del anillo del rey Salomón -concebido para mantener a raya a los demonios-, una llave en forma de ojo y un reloj de arena, que eran los objetos que en realidad ansiaban poseer los veromesiánicos y, a su vez, la razón última del encargo que Montorfano le hizo a mi padre, pues lo que menos interesaba a los de Catania eran las reliquias en sí. «Pero tampoco quedaron contentos, güey, porque tu viejo se la jugó al siciliano.» Por lo visto, mi padre, al saberse ya muy tocado del ala y con nada que arriesgar, y puesto que, según él, los veromesiánicos sólo le habían encargado en rigor el robo de las reliquias, le exigió a Montorfano una cantidad que ascendía al doble de la acordada por la entrega de aquellos tres objetos, quise pensar en aquel instante que para dejarnos a tía Corina y a mí en una situación desahogada tras su fallecimiento, pues ningún aliciente tenía ya para él la codicia, que es vicio propio de gente con salud. Con arreglo a lo convenido, mi padre le hizo llegar a Montorfano las reliquias, pero se reservó los objetos, a la espera de una nueva negociación.
Montorfano, como era lógico, le anunció que iba a matarlo, que, se mire como se mire, es una amenaza de efectos muy relativos para un moribundo, porque el raro sistema de armonías que rige nuestro universo consiente que incluso el hecho de ser un moribundo tenga sus ventajas. A falta de entendimiento, en suma, la entrega no se llevó a cabo, por mucho que Montorfano buscó a mi padre para hacerle entrar en razón, aunque sin éxito, ya que, cuando logró enterarse de dónde vivía, mi pobre padre ya no vivía en ninguna parte. «El peligro lo corríais en realidad vosotros, güey, porque el siciliano pensaba venir aquí, poneros la casa patas arriba y mandaros a la gloria.» Pero se ve que mi padre, en un rapto de sensatez -esa sensatez que desde que le vio la cara a la muerte tenía arrinconada-, previo aquello y, pocos días antes de morir, le hizo llegar a Montorfano, a través de Gerald Hall, una réplica de la réplica del anillo del rey Salomón, una réplica de la llave en forma de ojo y una réplica del reloj de arena, manufacturadas las tres por antiguos artesanos de la casa Putman, cuyas habilidades pasmosas ya he referido, de modo que nadie podía dudar a simple vista de su autenticidad, y con esa modalidad de vista se dieron por satisfechos los de Catania. El dinero que consiguió sacarle Gerald Hall a Montorfano por la gestión de la entrega -que no fue mucho- se lo quedó, aunque no por rapiña, claro está, sino porque mi padre tenía una deuda contraída con él, que de ese modo se saldaba. «Tu viejo estaba arruinado, güey, y al final hizo cosas rarísimas», y aquello me ofendió, quizá porque sospechaba que era cierto. «No sé cómo no lo chingaron antes de que lo chingara la pelona.»
Por otra parte, se supone que mi padre procuró venderle la Tabla de Esmeralda a Abdel Bari, aunque le pidió por ella tantísimo dinero que el egipcio no pudo hacerse ni ilusiones. «Y por eso el gordo anda detrás de ti, compadre. Sabe que la Tabla la tienes tú», y me revolví en el sillón, porque aquello era ya un desatino. «No tengo la Tabla», pero Sam negó con la cabeza: «La tienes».
Entretanto, el llamado Panchito había abierto su maletín y trajinaba con herramientas. «Hay que reventar la caja fuerte, compadre. Walter no pudo, pero Panchito es capaz de abrir el cielo en dos mitades», y el aludido sonrió.
Como ustedes pueden imaginar, la pregunta era breve pero obligada: «¿Walter?».
Walter y Sam se conocieron, según parece, en Ibiza y se declararon almas gemelas, aunque no sé de dónde se sacaron esa simetría, ya que ambos son irrepetibles, no sé si para bien. (No hay que desestimar, en cualquier caso, los efectos filantrópicos de los psicotrópicos.) Y así, entre tú eres la hostia sagrada y yo soy la rehostia consagrada, y viceversa, Sam contrató a mi primo para que nos abriese la caja fuerte mientras estábamos en Colonia, aunque, al no poder con ella, se conformó con llevarse casi todo lo demás, con la ayuda inestimable de su socio.
Читать дальше