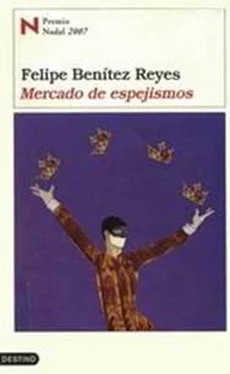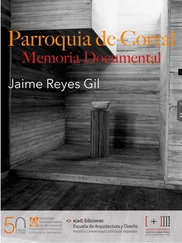Mi capacidad de asombro estaba ya tan sobrepasada, que ni siquiera me asombré.
«Ahí mismo, si le parece. No soy quisquilloso para la comida», y entramos en una hamburguesería repleta de adolescentes.
Cuando recobré el don del habla, le pregunté a Tarmo Dakauskas por qué había ordenado Sam la muerte de mi padre, que siempre lo tuvo por discípulo predilecto. «No lo sé, y tampoco soy capaz de adivinar ningún motivo posible. Cualquier realidad resulta insondable cuando se mira desde fuera, aunque, vista desde dentro, es tan simple como el funcionamiento de un zapato. Pregúnteselo a él cuando tenga ocasión.»
Recibí una llamada de tía Corina. «¿Cómo va todo?», y le dije que no se preocupara.
Cuando terminó de comerse la hamburguesa (que es una prestidigitación difícil: algo así como devorar un bodegón de escuela francesa rococó), Tarmo Dakauskas pidió un café y le dio por hablar, como si estuviese respondiendo preguntas que yo no le hacía, pero que flotaban, por supuesto, por mi mente, que a su vez flotaba por sí misma.
Según él, en el relicario de los magos hay restos de personas muy dispares, porque a la cándida santa Elena le vendieron un surtido casual de huesos, huesos recogidos de aquí y de allá, aunque, según parece, el mercader que llevó a cabo la operación (de nombre Arcadio, según quiere una leyenda popular turca del siglo XVIII, en el caso de que podamos confiar en las leyendas turcas del siglo XVIII) era un gran supersticioso y un hombre de fe sincera, de modo que, ante la imposibilidad de conseguir los restos de los Reyes Magos, procuró hacerse con restos de santones, de mártires anónimos, de profetas callejeros o, en el peor de los casos, de gente humilde adepta a Dios y muerta en la cama. Pero entre aquellos huesos se colaron los cráneos de los tres individuos que se encargaron de crucificar a Cristo, tres esclavos medos que fueron secuestrados poco después por los seguidores más iracundos del apóstol san Pedro y emparedados vivos en un oratorio subterráneo. Cuando, siglos después, aquel oratorio sufrió un derrumbe, los descendientes de aquellos cristianos primitivos dieron por hecho que los tres esqueletos que aparecieron entre los escombros correspondían a hombres santos, y como tales fueron vendidos al mercader Arcadio, y como reyes de Oriente los vendió el mercader Arcadio a la madre santa del emperador.
Según Tarmo Dakauskas, los tres cráneos coronados que se exhiben en la catedral coloniense cada 6 de enero corresponden a aquellos desventurados que crucificaron a Jesucristo para ejecutar una sentencia de la justicia romana y que fueron ejecutados por una sentencia basada en la justicia poética, que también se las trae. «El fluir de la historia gasta bromas, como ve.»
Metidos ya en conversación y en trueque de leyendas, le comenté la fantasía que me refirió el Penumbra según la cual en el relicario se conservan los restos de Caín, de Simón el Mago y del pseudo Smerdis. «Imposible. De ese trío no quedó nada. Ni un pelo. Eso puedo asegurárselo.» Y, no sabría precisarles a ustedes por qué, Tarmo Dakauskas parecía tener autoridad sobre lo que decía, supongo que por decirlo con mucho aplomo, a pesar del impedimento que representaba su cara para emanar autoridad alguna, y lo curioso es que yo asumía aquella autoridad, porque daba aquel hombre la impresión de moverse a través de la historia del mundo como un testigo omnisciente. «Lo que el obispo san Eustorgio se llevó a Milán fue el lote recopilado por el mercader Arcadio. Ahora bien, lo que el arzobispo Von Dassel se trajo aquí es ya otra historia. Al lote se incorporaron otras reliquias…» Y me sonó de nuevo el teléfono.
«Escucha, güey, ¿por dónde andas?» Y los labios me temblaron.
«Ya tienes ahí al compadre Tarmo, güey. Ya puedes estar tranquilo. Va camino de tu hotel en este instante.» Le dije que estaba con él. «¿Que estás con él? ¿Dónde chingados estás con él?» Se lo dije. «¿En una hamburguesería con el compadre Tarmo? ¿Dónde está esa hamburguesería?» Me levanté, fui al mostrador, le pedí a una cajera que me escribiese el nombre de la calle y se lo deletreé a Sam, porque no era un nombre fácil para extranjeros. «Procura no moverte de ahí, cuate. Ni se te ocurra moverte, ¿va?» Conocía de sobra la respuesta, pero de todas formas le hice la pregunta: «¿Ordenaste tú matar a mi padre, Sam?». Tardó unos cuatro segundos en darme una respuesta asombrada, lo que en Sam resultaba insólito, al tener él la boca más rápida de cuantas he conocido, aun habiendo conocido a enfermos tremebundos de oratoria. «¿Qué carajo te tomaste, pendejo? ¿Le echan psilocibina a los refrescos en esa puta hamburguesería o qué?» Y me insistió: «No te muevas de ahí. No pongas un pie en la calle, ¿entiendes? Espera acontecimientos, güey. Cuelgo».
Volví a la mesa. «Era Sam Benítez.» Tarmo Dakauskas pareció contrariado. «Le ha dicho que estamos aquí, ¿verdad?
Bien, eso implica un cambio de planes. ¿Nos vamos?» Le dije que me había entrado apetito y que me tomaría con gusto un trozo de tarta de chocolate, por decir algo, aunque no era mentira del todo, porque mis niveles de glucemia debían de estar bajo mínimos. «Ya está usted un poco mayor para tartas», y les confieso que me irritó bastante aquella impertinencia, que tenía una réplica fácil: «Y usted ya está un poco mayor para tener esa cara de payaso que pide a gritos que le estrellen una tarta», por ejemplo, aunque me callé. Le sugerí que se fuera él si tenía prisa. «No, no tengo prisa, pero las cosas sí. Las cosas siempre tienen prisa. Prisa por ocurrir. Prisa por convertirse en realidad.» Insistí en quedarme. «Salgamos, por favor. Evitemos un escándalo. Sería un mal ejemplo para todos estos jóvenes», y puso encima de la mesa una SIG semiautomática, que al instante se guardó en el bolsillo. «Lo siento, señor Jacob, pero tenemos que dar un paseo.»
A veces, la mejor manera de evitar los rodeos consiste en dar un rodeo, de manera que le pregunté, fingiendo aplomo y arrogancia, si pensaba matarme y, de ser así, por qué. «No puedo responder ninguna de sus dos preguntas porque todavía no estoy seguro de ninguna de las dos respuestas. Dentro de media hora podré darle dos respuestas satisfactorias. A menos que me obligue a darle la primera antes de tiempo, claro está.»
Me descolocaba -y me tranquilizaba a la vez- el hecho de que si el plan de Tarmo Dakauskas consistía en matarme, no lo hubiese llevado a cabo en la habitación del hotel Dorint, ya que donde cabe un cadáver caben dos, y sólo tenía que salir y cerrar la puerta, dejando atrás una pareja de muertos lo suficientemente absurda como para que la policía alemana se entretuviera durante un par de meses mareando pesquisas desatinadas antes de dar carpetazo a la investigación. Pero como el miedo no admite análisis urgentes de sí mismo, mi preocupación principal en ese instante era discernir si Tarmo Dakauskas tendría o no inconveniente en ejecutarme delante de medio centenar de adolescentes con los dedos manchados de ketchup. Ante la duda, salí corriendo hacia los servicios. No era una opción muy digna, de acuerdo, pero fue la única que se me ocurrió en ese instante, y hay veces -muchas- en que en nosotros manda el mero instante. Nada más entrar en los servicios, me di cuenta de que, aparte de indigna, tampoco era una opción muy sensata: un sitio idóneo para que Tarmo Dakauskas me aliviase del peso metafísico del mundo. Me vi reflejado en el espejo y vi la anticipación de mi cadáver, pálido de angustia y de luz de neón. Debajo del recipiente del jabón líquido se había formado un pequeño charco verde, y pensé que aquella iba a ser mi última visión del universo: un charquito de jabón verde en el lavabo de una hamburguesería. Se abrió la puerta. «Déjese de chiquilladas. Hagamos de esto un asunto serio.» Empuñaba la SIG. A falta de otra opción, salí con él a la calle. Y les sigo contando.
Читать дальше