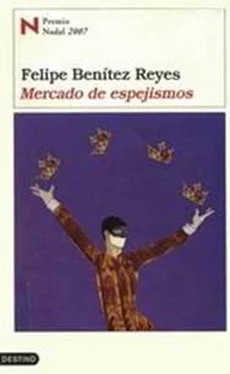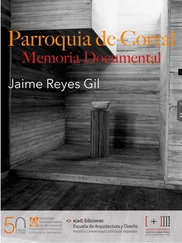«Aquí la Tabla Esmeraldina estaba segura y a salvo de ojos curiosos. ¿A quién se le iba a ocurrir profanar el relicario de la catedral? ¿Quién iba a tener interés en robar los restos de los reyes magos de Oriente? ¿Papá Noel?», afirmó mediante interrogaciones Tarmo Dakauskas.
Benedicto XI murió a causa de una ingesta de higos envenenados hay quien asegura que el móvil de aquel magnicidio guardaba relación con la Tabla, a saber: los miembros de una secta milanesa conocidos como «legitimistas de Constantinopla», cuyo objetivo básico consistía en recuperar las reliquias usurpadas por los alemanes (ignorantes, como es lógico, de las vicisitudes cómicas que padecieron tales reliquias), al enterarse -por la vía del rumor, que nada respeta- de que los restos de los magos habían sido profanados con la compañía de un objeto presuntamente herético y de origen sin duda diabólico, se tomaron la justicia por la mano inocente del hortelano de Perusa que abastecía de fruta a Su Santidad, pues un saqueo y una profanación debió de parecerles a aquellos despistados una afrenta demasiado difícil de tolerar para el orgullo patriótico que les alentaba, ya que su móvil era de esencia más política que religiosa: recuperar las reliquias y convertir Milán en meta de peregrinos para activar la vida económica de la ciudad, a la sazón alicaída.
«Y ahora le sigo contando», se interrumpió Tarmo Dakauskas. «Por favor, no se mueva de aquí. Vuelvo enseguida.» Se levantó, cogió el maletín, fue hacia su hermano Tito, le dijo algo y entró en los servicios. A Tito pareció faltarle tiempo para acercarse a mi mesa: «¿Qué le ha contado ese demente? No le haga caso. Es mentiroso de nacimiento. Váyase antes de que vuelva. Se lo digo por su bien. Hechiza a sus víctimas antes de matarlas. Váyase ahora mismo».
Hay ocasiones en que el pensamiento funciona como un gas paralizante. Y paralizado me quedé durante unos segundos, pensando, hasta que logré decidir que lo mejor era irme cuanto antes, no porque el de Tito fuese un buen consejo, sino porque era el único consejo posible. Además, creo que estarán de acuerdo conmigo en que, cuando alguien comienza a hablarte de los templarios, lo mejor es parar el primer taxi que pase por allí y salir huyendo.
A esas alturas, andaba yo un poco saturado de gente empeñada en coger la Historia por el rabo para transformarla en una novela de kiosco. Harto de los Reyes Magos, la verdad. Harto de huesos itinerantes. Harto de desconocidos majaretas. Hastiado de leyendas trastornadas.
(¿Qué tal una novela, me pregunto, en la que se desarrollase la hipótesis de que el Niño Jesús no fue calentado en el pesebre por el vaho de un buey y de una mula, sino por el temido dragón asiático llamado Uranbad, voraz y destructivo, y por Arión, caballo mágico nacido del apareamiento de Poseidón y Deméter, y que fueron esos animales prodigiosos los que le insuflaron una condición semidivina, convirtiéndolo en un taumaturgo demente, obsesionado con aniquilar a la humanidad en pleno, al que tuvieron secuestrado los apóstoles, que eran en realidad unos magos asirios que acabaron denunciándolo a las autoridades romanas cuando el poder de aquel falso mesías les supuso un obstáculo para sus planes de fundar una Iglesia rentable y que luego tergiversaron la vida y milagros de Cristo en los evangelios, haciéndolo pasar por redentor de la hueste humana, cuando en realidad se proponía echar abajo este mundo con la fuerza de su magia repugnante? ¿Qué tal si el único que se opuso a aquella denuncia fuese Judas, al que los demás apóstoles difaman por ponerse de parte de Cristo? ¿O qué tal si escribiésemos una historia en la que al final se desvelase que el verdadero mesías era Judas, cuyo suicidio simuló el irascible y ambicioso san Pedro?) (Porque el método es el que sigue a pies juntillas Lolo Letaud: hacer ver como verde lo blanco, lo blanco como azul, a los francmasones como herederos de los hierofantes y a Tales de Mileto como un extraterrestre enviado a este planeta para sembrar en él la semilla desasosegante de la filosofía, por ejemplo.) (Oh nauseabunda imaginación, con tu falso prestigio.) (La imaginación: el ojo del alma, según Joseph Joubert.) (El ojo del culo, según otros.) (Y allí estaba yo: en el corazón mismo de la subliteratura.)
Salí del bar rezando para que pasase algún taxi. Pero, cuando los necesitas, los taxis son tan difíciles de ver como los unicornios, así que eché a andar sin saber por dónde andaba, con la esperanza de que los hermanos Dakauskas no decidieran seguirme para darme mareo con sus conflictos compartidos de identidad y con sus desprejuiciadas peroratas históricas.
Tras errar durante un rato por calles desiertas (mi secreto temblor, mi miedo porque sí), logré orientarme y puse rumbo a mi hotel.
Tía Corina estaba sentada en el hall en compañía de un caballero magro y canoso. Hablaban en ruso. «Mira, te presento a Tarmo Dakauskas», y aquel nuevo Tarmo Dakauskas me tendió la mano. Se la estreché como quien palpa a un fantasma reflejado en varios espejos. «Siéntese y le explico», me dijo en francés aquel supuesto Tarmo Dakauskas, que debía de andar por la cincuentena y que llevaba un traje azul, una corbata verdosa, un reloj dorado y un anillo de ostentación obispal. Y me senté, como es lógico, a la espera de la explicación prometida, que enseguida les relato.
El ruso Bibayoff.
El dinero mutante.
El anciano de los mil gestos.
«Usted se preguntará cómo es posible que existan tantos Tarmo Dakauskas. La respuesta es sencilla: porque sólo existe un Tarmo Dakauskas, y tiene que repartirse.» Aquello me sonó un poco a enigma de la Esfinge, monstruo parlante nacido de la unión de Equidna y de Orto. Intenté leer en los ojos de tía Corina, pero sólo vi en ellos ausencia, porque debía de estar cansada, y además había bebido. Y yo, que, como acabo de confesarles, andaba bastante harto de impostores y de aventuras sin fundamento, me puse en pie en actitud de «hasta aquí hemos llegado», le dije a tía Corina que nos íbamos a dormir y le di las buenas noches a aquel sujeto, fuese quien fuese. Pero aquel sujeto, fuese quien fuese, tenía una opinión distinta. «Deberíamos hablar. Me disgusta robarle unos minutos de sueño, pero creo que deberíamos hablar», y señaló la butaca de la que acababa de incorporarme: «Por favor…». Tía Corina anunció que se iba a dormir así se abriera el mundo en dos mitades, porque estaba rendida, y su retirada me alivió, pues sabía yo que nada de cuanto me contase aquel Tarmo Dakauskas III sería tranquilizador ni amable.
«¿Por dónde empezamos?» Y le di la respuesta que me parecía más lógica: «Por el principio». Movió la cabeza con gesto de pesadumbre irónica: «El principio… ¿Qué es el principio? ¿Cuál es el principio de algo? Muchas cosas no empiezan nunca, o empiezan por el final…». Y les confieso que me irrité. «Si usted no tiene claro cuál es el principio de todo esto, yo sí. Pero me conformo con el presente: ¿qué hago yo aquí?», le pregunté. «Todo es un juego. Sólo eso. Un juego.» La palabra «juego» puede resultar muy ofensiva según qué circunstancias, y, dadas las circunstancias, aquella palabra aumentó mi irritación. «Un juego que ha costado vidas. Un juego que ha estado a punto de costarme la vida», le reproché, y puso cara de sorpresa: «¿Costarle la vida? ¿A usted? No sé dé tanta importancia. Si me permite la confidencia, le diré que usted es una de esas personas que lo mismo da que estén vivas o muertas, ¿me entiende? El universo puede girar igual tanto si está usted tomándose una limonada en el bar de este hotel como si está bajo tierra con los ojos llenos de gusanos». Le repliqué que el universo no echa en falta a nadie, incluido él. «Es probable, pero le aseguro que el universo dormiría un poco mejor si yo estuviese muerto. Pero eso no es posible. Al menos por ahora.»
Читать дальше