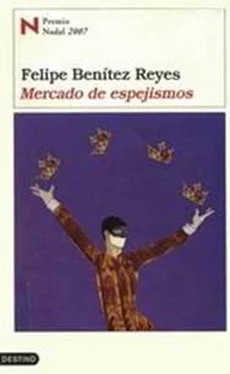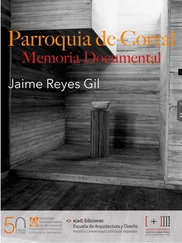Como estábamos cansados y no teníamos nada que hacer hasta el día siguiente, bajamos a la cafetería del hotel y nos entretuvimos en hablar de aquel pintoresco alquimista. Por si acaso ustedes tampoco tienen nada mejor que hacer en este preciso instante, me permito ofrecerles algunos datos al respecto, que sin duda alguna conocerán…
En principio, Fulcanelli es un pseudónimo que esconde una de esas identidades controvertidas y enigmáticas que pueden distraer durante siglos a los fervorosos de la conjetura. Hay quien supone que fue un físico tentado por la alquimia, aunque su aspiración no consistía en transformar el plomo en oro (que es la aspiración inexacta que suele suponérsele a la alquimia), sino el de transformar el espíritu, se entienda por tal cosa lo que cada cual logre entender, porque el concepto resulta un poco difuso de por sí. Con arreglo a la versión originaria de los acontecimientos, Fulcanelli confió a su discípulo Eugéne Canseliet la custodia y el destino de sus manuscritos. Cuando Canseliet edita El misterio de las catedrales en 1926, escribe en su prólogo: «Hace ya tiempo que el autor de este libro no está entre nosotros. Se extinguió el hombre. Sólo persiste su recuerdo». Se trata de un dato carente de rotundidad: no afirma que el llamado Fulcanelli muriese. Podría tratarse, con todo, de una formulación eufemística. Pero cabe también otra lectura, un poco más insidiosa: Fulcanelli podía haberse extinguido como hombre a causa de la locura, por ejemplo. O de esa demencia que hace regresar a los ancianos a la infancia. O… podía no haber existido jamás.
Muerto o no, Fulcanelli se convierte, en fin, en una fantasmagoría errante.
Jacques Bergier, uno de los pioneros en la investigación nuclear y luego escritor de temas raros, cuenta que en 1937, cuando trabajaba en el equipo del profesor Helbronner (asesinado después por los nazis), se entrevistó con Fulcanelli o, más exactamente, con alguien a quien tomó por Fulcanelli: un tipo que le advirtió de los peligros de la energía nuclear para la raza humana, que le confesó que los alquimistas sabían desde antiguo que se pueden arrasar ciudades enteras con unos gramos de metal y que le hizo algunas revelaciones científicas que Bergier corroboraría al cabo del tiempo, lo que indicaba que aquel sujeto estaba muy por delante de la propia vanguardia científica. (El encuentro lo detalla Bergier en el libro que escribió en colaboración con Louis Pawels: El retorno de los brujos .) Pero ahora viene lo mejor: Canseliet asegura que se reencontró con su maestro en Sevilla en 1954, cuando Fulcanelli debía de tener más de cien años. Según parece, el maestro atrajo al discípulo por métodos paranormales, según unos, o mandándole un chófer para que lo recogiese a la puerta de su casa, según otros. Por una vía o por otra, en suma, el caso es que Canseliet fue conducido a un castillo situado a las afueras de Sevilla (¿?), donde lo recibió Fulcanelli, que no aparentaba tener más de medio siglo de edad. Canseliet contaba entonces cincuenta y cuatro años: una indeterminable anomalía cronológica le había convertido en una persona más vieja que el maestro con el que había trabajado varias décadas atrás, cuando era Canseliet adolescente.
Una vez acomodado en una de las torres del castillo, Canseliet se asomó al patio y vio allí a un grupo de niños que jugaban. Todos iban vestidos con trajes de traza renacentista. Pensó que se trataba de una mascarada ocasional. Poco después, se cruzó con un grupo de jóvenes mujeres, vestidas también con prendas anacrónicas y suntuosas, y Canseliet afirma que una de las muchachas tenía el rostro de Fulcanelli, hecho del que Stanislas Klossowski de Rola (alquimista, hijo del pintor conocido como Balthus -el de las niñas malvadas y un poco cabezudas- y amigo de Canseliet) deduce que Fulcanelli se había encarnado en la mismísima señora Alquimia, con lo que introduce así un factor de travestismo en todo aquel delirio esotérico con que Canseliet, en los últimos años de su vida terrestre, distraía a quien se parara a escuchar sus aventuras.
Según dedujo Canseliet, aquel castillo era el refugio secreto de un grupo de alquimistas de todo el mundo, dedicados a experimentar en un pequeño laboratorio dispuesto en aquel castillo sevillano.
Pero las cosas tienen tendencia a complicarse, o no serían cosas…
«Qué divertido es el mundo, y qué loco», suspiró tía Corina ante su segundo gintonic. Se había releído el libro de Fulcanelli antes de nuestro viaje a Colonia, porque ya saben ustedes que a ella le gusta añadir bibliografía a la realidad, a pesar de que el autor de ese libro no prestó sus habilidades divagatorias a la catedral alemana. «El prólogo de Canseliet es muy burdo, aparte de estar muy mal escrito», sentenció tía Corina. «Lo lees y te das cuenta de inmediato de que todo es una tosca falsificación. Un buen falsificador de jarrones chinos centenarios puede hacerte dudar, pero alguien que pretenda falsificar jarrones chinos centenarios con un poco de yeso y con un estuche escolar de acuarela es muy difícil que nos inocule ningún tipo de duda. Y Canseliet falsificaba con yeso y con un estuche escolar de acuarela. Los tres prólogos que puso a las ediciones sucesivas de El misterio de las catedrales parecen discursos paródicos, una burla de la retórica esotérica, que tiende siempre a las nebulosas, a los retruécanos y a las deducciones risibles. Una de dos: o Canseliet era tonto o se divertía haciendo el tonto. No creo que haya más opciones, y me inclino por la primera.» Dio un sorbo satisfecho a su gintonic y añadió: «Además, ¿quién puede tomarse en serio a un exegeta hermético que, en el prólogo que escribe para la tercera edición del libro, se permite proclamar que el editor de la obra tiene dos preocupaciones fundamentales que benefician mucho a la Verdad: la perfección profesional y el precio de venta del libro?».
Hay quienes dan por hecho que Fulcanelli fue un heterónimo colectivo, una especie de Golem al que insuflaron el don de la vida un trío de fascinados: el alsaciano Rene Schwaller de Lubicz (egiptólogo heterodoxo, alumno del pintor Matisse y autor de numerosos libros, entre otras muchas disposiciones y habilidades), Pierre Dujols (helenista entusiasta, en cuya Librería del Maravilloso se reunían aficionados a las ciencias ocultas) y Jean-Julien Champagne (pintor tentado por los grandes secretos y tremendo borrachín).
Pero se puede seguir tirando del hilo: Champagne, después de abandonar a su esposa, acogió a Canseliet como discípulo cuando este era apenas un adolescente, y con él compartió domicilio en París. Según el parecer de tía Corina, la hipótesis más sujeta a fundamento es que, una vez muerto Dujols, Champagne se apoderó de sus escritos inéditos y, con textos de otros autores -incluido Schawller de Lubicz, con quien Champagne llevó a cabo experimentos alquímicos- montó el collage que hoy conocemos como El misterio de las catedrales . «Que es un libro ridículo, aunque muy entretenido, a pesar de lo que pudiera parecer a primera vista», precisó tía Corina. «Y el pobre Canseliet tuvo que apechugar con el peso de toda aquella mixtificación. El conejito blanco del ilusionista convertido en el ilusionista que saca de su chistera el cadáver de un gran conejo.»
Según tía Corina, un estudioso francés había dilucidado las claves que ideó Champagne para que la posteridad lograra identificarlo con Fulcanelli. Un rutinario problema, en fin, de vanidad: fabricar una máscara con tu propio rostro. Según parece, la única firma autógrafa que se conoce de Fulcanelli va precedida de las iniciales A.H.S. Pues bien, en la lápida sepulcral de Champagne, debajo de su nombre, se lee (o se leía más bien, porque la lápida no se conserva) la inscripción siguiente: APOSTOLICUS HERMETICAE SCIENTIAE. Además de eso, en la última página de la primera edición de El misterio de las catedrales aparece un escudo. Y si nos fijamos, Fulcanelli es un anagrama imperfecto -ya que le falta una ele- de «l'écu final», el escudo final. Un escudo en el que se aprecia la leyenda UBER CAMPA AGNA. Y da la casualidad de que el nombre completo de Champagne era Jean-Julien Hubert Champagne.
Читать дальше