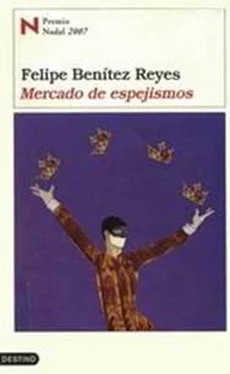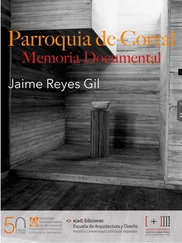Y en esas divagaciones y entuertos se nos vino encima la noche.
«¿Y por qué nos ha contado este tipo todas estas pamplinas?», se preguntarán ustedes. Pues porque el azar es muy travieso, y la sombra de todo este laberinto de imposturas se proyectará sobre los sucesos que habrán de clausurar este relato.
Nos levantamos muy temprano y nos fuimos a la catedral Insisto: era la operación más importante que teníamos entre manos desde la muerte de mi padre y la que más habíamos descuidado, dejando correr el reloj y limitándonos a recopilar leyendas ociosas sobre los magos nómadas jugando a las erudiciones indolentes en vez de estudiar un plan viable, como hubiera sido nuestra obligación. Apenas habíamos echado un vistazo al plano del recinto y a la guía turística de Colonia que teníamos en casa: lo suficiente para desalentarnos aún más, si he de serles sincero, porque casi nadie llega a una catedral con las manos vacías y sale de allí con un saco lleno de objetos de oro y con una talla románica bajo el brazo que le queda libre, aunque nuestro botín potencial era más extravagante y más liviano: huesos, cenizas. Huesos y cenizas de quién sabe quiénes. Pero al cabo lo mismo: una basurilla con rango de tesoro. Un puñado de polvo y astillas vigilado como si de verdad fuese un tesoro.
Ante una operación como aquella, mi padre hubiese desplegado toda su profesionalidad, todo su ingenio, que no era poco, y hubiera logrado implicar a los mejores operarios para asegurarse el laurel. Bien es verdad que la profesión ha cambiado mucho en los últimos tiempos: los sistemas de seguridad son más complejos y menos fáciles de burlar, los grandes peristas están más vigilados que los grandes criminales, las policías de todo el mundo están más conectadas que nunca gracias a la red informática, casi todos los que se incorporan a la profesión prefieren trabajar sin intermediarios, la trama de confidentes es cada día más inmensa y efectiva: un monstruo hecho de orejas… Por lo demás, el más insignificante de los museos provincianos es un recinto casi inexpugnable, debido a esa superstición moderna que otorga valor a cualquier chatarra prestigiada por el deterioro y a cualquier pintamonería arropada por conceptos astutos. De todas formas, ya digo, mi padre hubiese salido con bien de una operación como aquella. Eso seguro. Pero el caso es que mi padre estaba muerto.
Y allí nos encontrábamos nosotros, frente a la catedral sobrecogedora, monumento a la vanidad humana transferido a la vanidad divina.
Lamento confesarles -si no lo he hecho ya- que las catedrales no me gustan. Me impresionan las que son impresionantes, por supuesto, porque para eso están, pero no me gustan. «¿Por qué?» Pues por la misma razón por la que no me gustaría irme a la cama con una mujer que midiera nueve metros y que pesara seiscientos kilos: porque la belleza desproporcionada sobrepasa los límites de nuestras facultades emocionales y sensoriales. Puede hechizarnos el funcionamiento de una linterna mágica, pero no el del sol. Puede conmovernos más el trino discontinuo de un pájaro en una mañana gélida de invierno que una coral de quinientas voces acordadas. Puede admirarnos la organización social de un hormiguero, pero no el organigrama de una multinacional. Puede dolemos más una muela que una muerte. Y así. Todo es cuestión de escala: la insignificancia vive alzada en rebeldía contra la grandiosidad. (Un grano en la nariz de Miss Mundo, por ejemplo, vuelve cómica su corona: una corona para un grano, un grano convertido en el centro de gravedad de toda la euritmia triunfante de Miss Mundo.)
Pero ahora permítanme, por favor, una de esas apreciaciones sociológicas de brocha gorda que pusieron en boga los viajeros decimonónicos y que luego han explotado los viajeros posmodernos, a saber: me da la impresión de que a los propios colonienses no les gusta demasiado su catedral vanidosa, y por eso la tienen asediada por todos los flancos. Parece como si pretendieran sepultarla, no sé. Humillar su imponencia. Ponerle biombos: por un lado, la estación ferroviaria, indiscutiblemente espantosa; por otro, el museo Ludwig, que parece una nave industrial; por otro, el cubo de hormigón del museo Romisch-Germanisches. Cristal, metal y cemento contra la piedra tallada, contra la piedra delirante. La fealdad moderna contra la fealdad histórica.
Aun así, hay que reconocer que la catedral de Colonia tiene un factor descabellado que remueve el ánimo, no sé si para bien o para mal: una mera sensación contradictoria, de tantas. Te sorprende su grandeza, pero también te humilla. Admiras el talento humano para la materialización de lo inútil, pero también te sobrecoge el hecho de pensar que en una mente humana pueda concebirse aquella aberración. Admiras los vitrales, los pórticos, los suelos de mosaico ideados para que nuestros pies se sientan importantes pisando maravillas minuciosas, los retablos y las tuberías del órgano que habla con la voz hueca de la gloria ultraterrena, pero, al contemplarlos, no puedes dejar de pensar en el tedio de los artesanos mientras daban forma a todas aquellas diabluras, porque más parecen diabluras que regalos a Dios: el diablo está siempre a favor de la voluta, de la espiral, del escorzo y del pan de oro, mientras que Dios es -si algo es- un vacío blanco. (Las cosas, en fin, de las catedrales, ya saben.)
Nos quedamos un rato en silencio ante el relicario de los magos, que parece el joyero bizantino de una giganta. Consideraciones estéticas al margen, los dos llegamos a una conclusión: aquello iba a resultar imposible.
El sarcófago, según me había adelantado Sam, estaba protegido con una urna de cristal blindado de unos cinco centímetros de grosor. («Para esto haría falta el ejército», bromeó tía Corina.) No vimos cámaras de seguridad, lo que no quiere decir que no las hubiera. Sí apreciamos que en la cubierta de la urna había un aparato con aspecto de sensor. («O la banda de Al Capone con tanques.»)
Pero estábamos tan desesperados que no podíamos desesperar.
Dimos una vuelta por la nave, mirando con ojos distraídos -porque nuestra atención iba hacia adentro- aquella parafernalia mística, aquel divino teatro de variedades: la piedra hecha nervio, el oro convertido en filigrana, la madera tallada para formar bosques de simetrías ondulantes, el cristal tintado para jugar con la luz… (Y aquel fondo musical de órgano tétrico, y los monumentos funerarios de los arzobispos fatuos, ansiosos de perpetuidad mundana, y la piedra triste…)
Nos detuvimos ante el retablo que alberga la imagen de la llamada Virgen de las Joyas, diminuta y rubia, tenida por imagen milagrosa para aliviar penas de amores, a la que los fieles más sugestionables ofrendan piedras preciosas y ornamentos de precio, de los que está recargada la imagen. «Esa enana vale su peso en oro, y nunca mejor dicho», comentó tía Corina, que no estaba de buen humor. «Eso sí podría robarse con una pistolita de agua, ¿verdad? Sería como entrar en una tienda de juguetes y llevarse la muñeca princesa.»
Los curiosos y los fieles merodeaban por el recinto con la admiración o el sobrecogimiento estampado en los ojos, perpetuando así el efecto de sugestión pretendido por quienes se empeñaron en alzar aquella tramoya a lo largo de más de seiscientos años: el circo germánico de Dios.
«Si hubiésemos dedicado un poco de tiempo a preparar esto…», le comenté a tía Corina. «Es que ya estamos de más. Deberíamos retirarnos. Yo por lo menos me jubilo», y les confieso que me sorprendió oírle aquello, aquella claudicación, que supuse pasajera, ya que debía de haberse contagiado del virus que flota en todas las catedrales, ese virus que hace que la gente se sienta insignificante y fugaz, teselas del mosaico infinito de un universo gobernado a perpetuidad por un mago ciclotímico.
Читать дальше