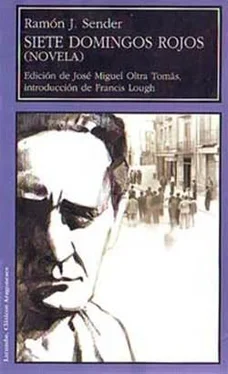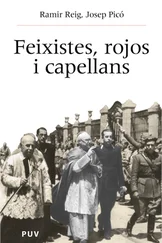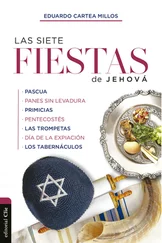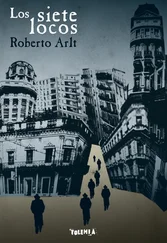Entonces la destrozona se impuso. Alzó la escoba, sacudió la almohada de atrás, se colgó de la cintura unos cencerros de mansedumbre y echó a correr hacia Vallecas en busca de “un buen filete”. Iba Fau seguro y firme. Con cada pie partía una losa. Se identificaba otra vez con las cosas. “Detrás de un filete está el ejército y detrás la policía, la guardia civil, los de asalto, los del casco, los del quepis y todavía la Marina de guerra. ¡No es nada la Marina de guerra!” No sólo se identificaba con las cosas sino que las superaba, y ahora eran el árbol y la farola los que parecían haber sido apaleados en la Dirección. Lejos se oían los redobles y alguna trompeta epiléptica.
Llegó al puente. Allí se desparramaba el Pacífico en una extensa barriada obrera. Entró en una taberna y pidió su filete. El tabernero lo miraba extrañado. Fau explicó:
– Voy hecho un cristo; ¿verdad? La policía las gasta así:
Pero tampoco tenían carné. Tuvo que marcharse después de tomar una copa. Le había hecho muy buena impresión la piedad del tabernero que no le permitió pagar la copa, y ese detalle y el dolor de las lesiones lo hicieron sentirse, de momento, un revolucionario activo. El barrio estaba desanimado. Los obreros dormían. No querían sino seguir durmiendo en la ilusión y despertar en un mundo ya sin esclavitud. Fau veía las casas cerradas, las mujeres madrugadoras que comenzaban sus faenas.
Entró en otra taberna en busca de la carne y tampoco la tenían. Parecía mentira que la voluntad de los jornaleros del matadero, de los transportes, le pusieran a uno en el trance de no poder tomar un filete ni siquiera como medicina. Otra taberna en la que entró, se llenó de burlas ante su petición.
– ¡Cómo no lo quieras de banquero! -le dijo alguien.
Fau tuvo la avilantez de comentar:
– ¡Cállate, hostia! Se me hace la boca agua.
Chascó la lengua contra el paladar y se fue. Ya eran las seis y el filete no aparecía. Salió por las últimas callejuelas al campo. Junto a la carretera había un Shell. Más abajo sonaba la diana del cuartel de Artillería ligera Nº 75. Estado de guerra. Todo el ejército detrás de él. Se acercó al surtidor de gasolina y se puso a orinar al lado. Oyendo la diana comentaba inconscientemente: “El ejército, a mi servicio. Yo meo y me rinden honores”. Pero el filete no llegaba. Se palpó los ojos. El derecho no lo podía abrir. Bajó hacia un arroyuelo y se arrodilló al lado. Se mojó la cara, la cabeza. Al doblar las rodillas e inclinarse sintió un agudo dolor en la corva. Luego se incorporó y sacó un pañuelo sucio. Una avispa zumbaba a su alrededor, revolcándose en el primer rayo de sol. Se secó, guardó el pañuelo y quedó sentado. Enfrente una vaca mordisqueaba la hierba. Del lomo le salía humo bajo el Sol. Arrastraba con el hocico un largo ronzal. Fau echó un vistazo por los alrededores. No había nadie. Y además -pensaba- el ejército y la guardia civil me guardan la espalda. Saltó el arroyo y buscó el ronzal. La vaca lo siguió dócilmente. La ató muy corta al muñón de un árbol talado recordando sus tiempos de gañán de alquería y después de ayudante del matarife. Sacó su cuchillo, le quitó la vaina, pasó con fruición los dedos sobre la hoja. La vaca era color ladrillo y tenía lunares blancos. Le acarició el testuz y de pronto con un rápido movimiento trazó una curva con el cuchillo encima del brazuelo. Cerró la curva por abajo y dio un tirón. El mugido largo y profundo, parecía salir de las entrañas de la tierra. El animal dobló el brazuelo y quedó con la cabeza en alto, los ojos muy abiertos, sin comprender. Fau huía con su tesoro sangrante. Limpió el cuchillo en el suelo, se lo guardó. Aún se detuvo a arrancar la piel, para lo cual tuvo que sacar otra vez el cuchillo y luego se fue a un figón un poco apartado. Allí lo conocían porque vivía en el segundo piso de la misma casa.
– ¿Tenéis filetes? -preguntó ya mecánicamente.
Le dijeron que sí porque les habían quedado tres del día anterior. Fau se quedó un poco desconcertado. Se rehizo y dijo:
– Estarán pasados.
Arrojó la carne sobre el mostrador.
– Asadme eso en seguida.
Le preguntaron mientras una vieja cocinaba y dijo que se había caído por un terraplén y que de milagro no le había atropellado el expreso de Valencia. Pero con el filete le pasaría todo. En seguida tuvo una servilleta extendida sobre la mesa, vino y pan y el plato rebosante de carne asada. Comía a dos carrillos y dejaba el tenedor para tocar el pan y el vaso de vino, y las aceitunas, convenciéndose de que todo aquello era suyo. A veces se rascaba con el tenedor en la cabeza. Lejos se oía el mugido de la vaca, y Fau percibía con él una sensación de triunfo. Cuando terminó subió a acostarse. La escalera tenía ventanas abiertas que daban al campo húmedo de la primavera. Fau reía y se sopesaba con las manos el vientre. Probó a abrir el ojo y lo hizo sin gran dificultad. La medicina comenzaba a surtir efecto. El mugido llenaba de dolor la mañana y Fau reía seguro de sí mismo.
– Es buena cosa estar harto -pensaba.
Cuando llegó al cuarto salía Eladio, el guardia, que iba de servicio. Era una casa de huéspedes muy modesta, pero limpia y abundante, regentada por una de esas viudas que bregan día y noche para sacar a flote a la prole. Fau le preguntó si había habido novedades.
– ¿De qué clase? -se extrañó el guardia.
– ¿No ha estado aquí la policía?
– No.
Se despidieron y Fau entró, sin explicarse que estuvieran aún en libertad José Crousell y Helios Pérez, dos obreros jóvenes que vivían en la misma casa y cuyos nombres había dado entre los posibles asesinos del agente. Se detuvo junto al cuarto que ocupaban: una alcoba que daba al comedor y que a través de las puertas de cristales se veía en sombras. “No se han levantado”, pensó. Sentado a la mesa había un agente de vigilancia desayunando: Vivía también allí. Fau, preparando acontecimientos le dijo:
– Puede que estos chicos vayan a la cárcel. Se han significado bastante en los sindicatos.
Luego se metió en su cuarto y se quedó recordando la sensación molesta de superioridad que aquellos dos tipos daban cuando opinaban sobre cualquier cuestión. Además, uno tenía un traje de señorito y el otro se lavaba los dientes a la vista de él. Bien estaban sus nombres en aquella relación de cinco. El agente sorbía el café pensando que en la vida privada no tenía por qué preocuparse de nadie y que él era un funcionario que obedecía órdenes y nada más. Fau tosía y carraspeaba. Abrió la ventana para que entrara el aire y con el aire llegó otra vez el mugido. Soltó a reír. Sentíase mucho mejor ahora. Se desnudó y se acostó. En la alcoba obscura estaban José y Helios -dos obreros de Artes Gráficas- arrodillados al pie de un baúl abierto en un rincón. Dentro del baúl había una caja con tipos de imprenta. Eran delegados de barriada y estaban componiendo a obscuras y sin borrador un manifiesto que había de ser distribuido a las siete. Lo habría escrito Samar. José tenía un pañuelo dentro de la boca para evitar la tos que el polvillo del plomo le producía y componía en silencio las líneas que después daba a Helios y éste agrupaba. Faltaba ya poco. Un cuarto de hora más y los dos saldrían con el aspecto de haber dormido bien, Saludarían quizá al agente y llevarían el molde a una imprenta próxima donde, sin saberlo el dueño, en hora y media habría ocho mil ejemplares. ¿Y después? Ah, después volarían ocho mil palomas rojas -de guerra- sobre los muelles y los andenes, sobre las vías y las grúas y mientras la destrozona roncaba los trenes serían abandonados y el asma de las locomotoras viejas tendría una tregua. Claro está que la destrozona soñaba que Helios se había comprado unas botas nuevas de anca de potro y que cuando iba a ponérselas lo llevaban a la cárcel. Pero luego se comprobó que ni Helios ni José habían intervenido en la muerte del policía, y entonces a Fau lo breaban de nuevo en la Dirección de Seguridad y Fau aguantaba los palos mugiendo como una vaca.
Читать дальше