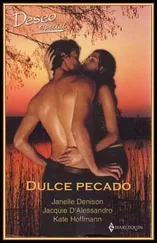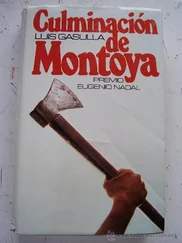– Y tú, Llanlil, deja a Juan contigo todo el tiempo necesario ¿comprendes? -recomendó Lunder a su flamante yerno.
– Así lo haré -respondió éste-. ¿Vamos, Huanguelén?
Blanca levantó la Barbilla y colocándose el gorro de piel dijo:
– Sí, vamos -y le tendió la mano enguantada.
– ¿Dónde se habrá metido tu madre?… ¡Por Dios que es empecinada! -protestó Lunder buscando con los ojos a su mujer.
– ¡Déjala, papá!… ¡Debe sufrir mucho! -dijo Blanca mordiéndose los labios.
– ¡Hum!… Todos sufrimos, querida. En fin… ya saldrá.
– ¡Salud, señora! -gritó alegremente el capitán Díaz Moreno, que entraba, levantando su quepis ante Blanca-. Espero que me harán un lugarcito para cuando me largue a sus dominios…
– Siempre habrá un lugar para usted en nuestra casa y en nuestros corazones, capitán -afirmó Blanca calurosamente. El la miró y la expresión de la muchacha le pareció un espejo de luz.
– Cuando venga, cazaremos juntos el zorro y el huemul -dijo Llanlil, estrechándose en un abrazo con el militar.
– ¡Bravo!… Y ahora, ¡a caballo!
– ¡Adiós, papá! Adiós, don Pedro, y tú, María ¡abrázame fuerte, hermanita! -exclamó Blanca, corriendo del uno al otro en una febril despedida.
– ¡Adiós… adiós!
Al lado del carretón listo para la partida, aguardaba el padre Bernardo.
– Dénos su bendición, padre -le pidió Blanca yendo a su encuentro con Llanlil.
– Sí, hijos míos… ¡que Dios los guíe y sean tan felices como yo lo deseo! Blanca ¿te has despedido de tu madre?
– Anoche… pero, no está aquí y sufro mucho.
El padre Bernardo sonrió débilmente.
– Está en tu corazón, hija mía, y tú en el de ella- dijo acariciando la mejilla ligeramente pálida.
Ella se volvió todavía y dijo a Ruda:
– Don Pedro, ya sabe que estaremos esperándolo siempre. No nos abandone, mi buen amigo.
Ruda necesitó hacer un esfuerzo para reprimir la emoción y contestó:
– Descuiden… Iría ahora mismo con ustedes, si no creyera que puedo esperar que alguien me acompañe. ¿Qué dices, María?
María alzó los ojos hasta él y un fulgor muy tenue, como una breve lumbre entre cenizas, habló de una lejana esperanza, pero para el corazón sediento de Ruda fue como si la pampa se hubiera de pronto inundado con una luz inesperada. Con voz vibrante repitió su promesa:
– ¡Iremos… levantaré mi rancho entre los pájaros, Llanlil!…
Con un ronco chirrido el gran carretón se puso en marcha… Blanca y Llanlil, a caballo, alzaron las manos saludando a los que quedaban. Lentamente el carretón avanzó hacia el río en procura del vado. Blanca anheló angustiada descubrir la figura de su madre y no la vio.
Guillermo Lunder, tiesamente erguido, mantenía los ojos clavados en su hija y su vieja e indomable alma de andariego, reconstruyó su propio adiós a su tierra… Sur África, las praderas inmensas frente a la selva batida de tan-tans ominosos, los torsos negros inclinados sobre la tierra; el asedio ambicioso de otros blancos y el éxodo a través del mar, hacia la desconocida tierra donde la Cruz del Sur trazaba un camino nuevo. 1885, Puerto Madryn, Rawson, Cabo Raso, el primogénito apagándose, como una breve llama azul, y siempre la Cruz del Sur inalcanzable hundiéndose en una aurora de hielos australes… Luego Blanca, flor pequeñita y sonrosada, elevando su llanto imperceptible entre el rugir del viento… la soledad, la soledad metida en la sangre como un morbo y Frida ajándose, melancólicamente inadaptada… Después, siempre más al sur, a través de las mesetas heladas, bordeando el mar, el duro mar azul fraguando tempestades, su búsqueda de los compatriotas finalmente sometidos, debelados, por los extranjeros inexorables, y con el encuentro, la dramática realidad de Punta Borja, el vrek van dorst junto a los acantilados salobres y las severas playas de arena donde los lobos marinos retozaban innumerables y grotescos bajo el sol… Nuevo desencanto y nueva impaciencia quemándole en las venas. Otra vez su marcha en busca del destino, costeando los lagos que refulgían entre salitrales y tierra rajada… y al fin el remanso junto al río perezoso. Atrás quedaban casi veinte años áridos, un recuerdo muy lejano de selvas y praderas eternamente verdes, y otros más propincuos, fijados con ramalazos de viento y frigidez de hielo… Y ahora los diecinueve años de Blanca alargaban su camino, se iban hacia lo ignorado buscando su inhalado destino y el testimonio para sus plantas de peregrino de la tierra… Allí estaba él, allí quedaba, en su latitud solitaria, como un roble duro e indomable, esperanzado y fuerte, permaneciendo con las ramas ahora desnudas… ¿Qué pensaban los otros, los que tenían como él los ojos llenos de fe en la bondad de la madre tierra?
Los viajeros se alejaban con lentitud, en tanto el sol se iba posesionando a saltos de nuevos ángulos de sombras y Blanca se esforzaba por ver a su madre en la galería. De pronto la recorrió un temblor y gritó:
– ¡Mamá! -porque Frida Lunder había surgido de la casa y corría tras ella, desatentada y agigantada por un sentimiento de entrañable amor… Frida parecía no ver dónde ponía los pies, pues mantenía los ojos fieramente fijos en la figura de su hija que desmontando de su caballo, corría también a su encuentro.
– ¡Ahora, Señor, estoy seguro de tu infinita bondad! -murmuró reverente el padre Bernardo.
Las dos mujeres se unieron en un estrecho abrazo y recién entonces comprendió Frida que ninguna distancia podría jamás borrar la imagen de su hija.
“Es realmente patético”, pensó Díaz Moreno, mordiéndose el labio inferior. “Pero si no ocurría, algo hubiera quedado arbitrariamente dislocado… Esta excelente familia corrobora y afirma el sentido de la lucha en un mundo que se enfrenta con hostilidad y suspicacia”.
Lunder regresaba ya con Frida y por la picada, cada vez más próximos al vado, el carretón y los jinetes continuaban alejándose, siguiendo el arco que el sol amplificaba en el cielo.
“¿Tendremos, con tan noble levadura, la raza de gigantes que soñó Alberdi para la Patagonia?”, se preguntaba Díaz Moreno, contemplando a Blanca y Llanlil, que saludaban levantando el brazo derecho con efusiva cordialidad, prolongando la sensación de una presencia que se desvanecía paso a paso. El sol les nimbaba las cabezas. “¡Patagonia!… Tierra áspera, huraña y sin embargo cautivante como una mujer altiva”, divagó el capitán, que miraba no ya a las figuras que se alejaban lentamente, sino una visión más distante, un caleidoscopio de vagas sombras superadas por el tiempo. Su lógica, canalizada en el estudio de la historia, enlazaba sucesos inconexos y rehacía el cuadro de la tierra que pisaba, preñada de futuro y de promesas.
El comisario, que estaba cerca, observó su aire extrañamente ensimismado, vio moverse sus labios y aun creyó escuchar balbuceos de palabras más pensadas que dichas.
– ¿Qué tiene, capitán? -le preguntó suavemente.
Díaz Moreno se volvió sobresaltado.
– Vaya… -dijo entonces el comisario-. Me pareció que hablaba usted solo…
– ¡ Oh!… No se alarme. Hablaba… pensaba mejor dicho en el sentido de dicha partida.
– ¡Ah, filosofando de nuevo! ¿Y qué sugerencias extrae usted de ella?
El capitán retornó a contemplar a los viajeros que se volvían repitiendo saludos, más allá del vado, próximos al faldeo.
– ¡Tantas cosas! -murmuró-, pienso en Simón de Alcazaba, gobernador hipotético de unas tierras que no conocía; forzado por el destino a no cruzar el Estrecho, fatídica circunstancia que lo obliga a poner su planta orgullosa en las costas patagónicas. Sólo hay desolación y viento de su territorio; pero él, con la quimérica seguridad de su codicia hispana, quiere hallar oro y ciudades. Para lograrlo cruza el Chubut hacia lo desconocido, hacia la improbable fortuna y la segura muerte. Muerte que le llega en el mar, sobre un barco, pero que engendró la decepción de hallar sólo guanacos y “peñas muy altas, dadas a la ira de Dios”. Corría el año 1535 y ya el señuelo de la Patagonia reclamaba su óbolo de sangre.
Читать дальше