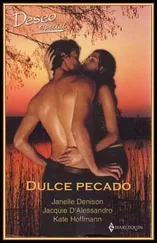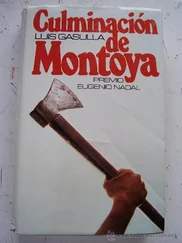– ¡Bueno, el caso no es igual pero tiene su gracia!
– ¡Ja… ja… ja! Si usted hubiera visto a mis tíos me habría dispensado de la gracia… los ministros, generales, aspirantes a ministros y retirados querían fusilarme -exclamó el capitán, tocando con la punta de la bota un desgarrado trozo de tela-. ¿Y esto? -preguntó inclinándose extrañado-. Aquí hay señales de lucha, y una mujer la ha protagonizado.
Ese es otro episodio lamentable… Víctima: una muchacha, criada y amiga de los dueños que, llevada por un impulso no muy claro, salió de la casa, siendo salvajemente ultrajada por un hombre de Sandoval. A su vez Sandoval, creyendo que la víctima era Blanca Lunder, mató al agresor.
Díaz Moreno hizo una mueca.
– Ya veo. Una repugnante explosión de instintos primitivos.
– En los que alguna o mucha culpa tienen las mesetas, la soledad… comprenda usted -dijo el comisario.
– Empiezo a comprender -murmuró el capitán-; hay aquí una fuerza distinta. Todas las cosas ofrecen un ángulo diferente de apreciación; un alma salvaje animando las piedras suavizadas por el viento; la soledad callada de las mesetas; el apagado rumor de esos ríos tan mansos que esconden el frío glacial y el ímpetu del verano; ventisqueros aguardando el cálido sol que derrita su carga de nieve; árboles gigantescos debilitados por secretos gusanos y enredaderas pacientes ahogando la lozanía de sus hojas; y todas estas cosas se funden en la sangre de los pobladores hasta darles la fisonomía de la tierra que habitan. Las obscuras reacciones animales y el humus de la tierra circulan por sus venas…
Las habitaciones de la casa de Lunder se habían convertido en improvisadas salas de hospital y Blanca, trasfigurada por el amor a Llanlil y el cariño filial, se desesperaba atendiendo a unos y otros. Por su parte María, desfallecida y gimiente, era también objeto de sus cuidados. La mujer de un peón había venido a secundarla en su afanosa tarea.
A veces ocurría que Ruda, callado y hosco, se asomaba a la puerta de la pieza donde la muchacha se agitaba presa de la fiebre. Una sombría desesperación, más dramática en su obstinado silencio, parecía doblegar al noble don Pedro, y su alto cuerpo se encorvaba como envejecido de golpe. Tampoco el padre Bernardo se daba descanso. La atención hacia los vivos y sus obligaciones religiosas para con los muertos lo ocuparon todo el día; pero ahora la serenidad lo envolvía en un aura de paz y de trabajo. Su equilibrio espiritual, violentamente transtornado, hallaba nuevamente su centro en medio del desconcierto ajeno.
En cambio el capitán Díaz Moreno y el comisario, huéspedes prácticamente abandonados, respetaban el dolor y se mantenían discretamente alejados. Habían dispuesto el traslado de los cadáveres al Paso. Los cuerpos de Sandoval, víctima de la pasión y el despecho, de Pavlosky, al que una bala anónima había desplomado para siempre y el del anónimo violador, al que el arma de su propio amo había abatido cumpliendo una justicia despiadada, fueron cargados en tres caballos y el fúnebre pelotón partió al día siguiente, regresando por el camino que guardaba todavía el apagado eco de los galpones de la furia.
Con ellos regresó también Ponciano Vallejos, el gaucho viejo, cuyo gol parecía iluminarse en el ocaso con un resplandor de esperanzada dulzura. Un renovado vigor animaba sus huesos canelados… El capitán Díaz Moreno, aquel Mecenas desbordante, le había prometido todo su apoyo para reforzar su posición con la Compañía, que seguramente no querría cohonestar públicamente los ambiguos procedimientos del difunto administrador.
Rápidamente los heridos fueron recuperándose y la población de Guillermo Lunder, recobró el aspecto de sus mejores días. El viejo Roque fue a las sierras y regresó cargado de hierbas y raíces misteriosas que, hervidas y mezcladas, se convertirían en ungüentos y brebajes, si no muy agradables, bastante eficientes, por cierto.
En esa tarea lo sorprendió una tarde Blanca. Al viejo araucano las hondas arrugas de su rostro de cobre antiguo se le marcaban, al resplandor de las llamas, como surcos en la tierra reseca. Sentado en cuclillas revolvía el cocido canturreando en voz baja y Blanca, atraída por el aire profundamente mágico que irradiaba la escena, arrimó un banco y se quedó contemplando las llamas. De la olla de hierro se desprendía un olor penetrante, vegetal, como si la salvia de las hierbas ardiese en pebeteros de cobre y el fuerte aroma se expandiese bajo una cúpula perdida en un ámbito en sombras. Blanca, fascinada, se inclinó en la actitud que mantenía el viejo y se quedó absorta, mientras su imaginación se rendía a la sugestión del fuego.
Fueron pasando los minutos y algo como una gran paz los separó del mundo, los alejó de los sonidos, anegándolos en un reposado silencio, donde sólo la leña restallante fijaba la presencia temporal de las cosías. El viejo finalmente levantó los ojos, miró a la muchacha y musitó con voz tenue:
– Quila… ¿Quieres que te cuente una vieja historia de mi gente?… ¿Me escuchas?
– Sí, anciano -respondió ella colmo si saliese de un sueño.
– Te la contaré, pero no mires más a las llamas. El fuego es el padre de la vida y él puede consumirlo todo, hasta la vida que nos da…
Blanca se enderezó y ocultando los ojos con las manos, como si borrase de ellos una visión, los mantuvo brevemente cerrados.
– Habla entonces… Cuéntame.
– Pues según me enseñó hace mucho tiempo el padre de mi padre, gran machi de nuestra nación, hubo un guerrero nombrado Mapu-toqui 1 , quien, cuando aún era tan joven que no había buscado mujer para su ruca, al volver de una pelea vencedor y trayendo los trofeos de la guerra, mostró gran indiferencia a todo, y rehuyendo la compañía de sus bravos capitanejos y los labios rojos de las jóvenes declaró, en solemne parlamento, disueltos los aillarehues 2 , y se retiró después a vivir muy pobremente de ln caza en los bosques y la pesca en los lagos azules donde las piedras no terminan nunca de caer. El último kona 3 de la tribu era más feliz que el solitario guerrero, perdido en un ensueño tan extraño del que ninguno se atrevía a despertarlo.
La fama de su arte en la guerra había conseguido una tan larga paz que nadie, ni los mapuches en los bosques, ni los tehuelches en la llanura, se animaban a empuñar el arco ni beber la sangre de la muerte.
Fue entonces cuando el hermoso Mapu-toqui se marchó de la tribu en dirección a la montaña más alta de la región y subió por ella, subió… hasta caer rendido al filo de una piedra lisa y con los colores de las nubes cuando muere el día. Se quedó dormido y en sueño vio, de pie sobre la piedra, una mujer de piel rosada como la aurora y pelo trenzado en una corona de oro brillante alrededor de la frente. En sus manos sostenía, mirándola con infinita pena, una pequeña flor, trasparente como las alas de las mariposas que vuelan sobre los prados florecidos de frutillas en el verano, pero que se deshacía escurriéndosele entre los dedos entrelazados; y a medida que la flor moría, piré 4 4iba cubriendo los pies de la aparición, que se helaban encerrados en sus delicados súmeles de cuero de huemul joven.
El guerrero despertó admirado y, levantándose, saltó sobre la roca de cuarzo; se despojó de su valioso quillango, y con él envolvió a la muchacha que miraba entristecida los restos de la flor entre sus manos.
– ¿Qué tiene, antú -malghen? 5 -le preguntó como si la conociera de antemano.
– La flor… -dijo ella suspirando-. ¿No ves la flor cómo se muere? ¿No la ves a mi pobrecita flor de ñancu. lahué? 6
– Yo te traeré otra… -gritó el-. ¡Espérame!… -y se alejó saltando ágilmente entre las piedras.
Читать дальше