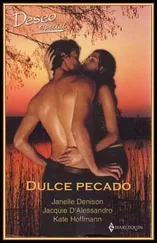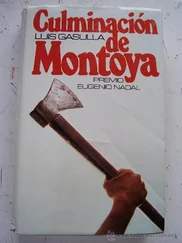Un sordo resentimiento la revestía de una coraza árida, que parecía alejarla voluntariamente de su hija. Como si la misma adustez y monotonía del paisaje se hubiese infiltrado en su alma, secándole las fuentes de inagotable ternura de mujer y de madre, ella sola, frente al acatamiento de todos hacia el inevitable encuentro de aquellas dos almas fuertes y jóvenes que afrontaban con resuelta decisión el futuro, se mantenía extraña al calor y la simpatía que irradiaban los actos de los otros para Blanca y Llanlil. Blanca la sentía con su conflicto a flor de piel y le dolía la reserva de su madre en el momento supremo en que se disponía a afrontar la vida con un hombre que amaba entrañablemente, pero cuya íntima presencia anímica debía aprender a valorar aún. No podía ella pensar ni en razas ni en culturas distintas, pero sí cabía esperar la comprensión de su madre ante la revelación de su extraordinario amor. Lunder era simplemente un campesino, un hombre bravo con un sedimento de ancestrales experiencias, plantado ante la realidad con la viril disposición de comprender y la tremenda fe en su hija, y Llanlil, el postrero de una raza vieja que moría en su esencia íntima, pero que infundía su aliento sobre la tierra de su antiguo nacimiento y dominio. Trasformada y adaptada, parecía renovarse en aquel retoño montaraz, pero no ciertamente salvaje.
Llanlil destruía el gratuito agravio que importaba involucrar a todo lo aborigen en un solo concepto despectivo.
Blanca Sabía que su padre, a pesar de su perplejidad, confiaba en Llanlil y creía en él, pero en cambio, como una contrafigura, sentía también la repulsa callada de su madre y cómo aquel indeciso antagonismo la enfrentaba con ella, aislándola del afecto más necesario, alejándola, justamente en aquel momento, de su cariño. Sí, ciertamente su madre había sentido solamente lo externo del paisaje, y el alma secreta se le había perdido. Al igual que sus nervios, se destrozaba con el viento su corazón maternal y la martirizaba una sola palabra… “¡Indio!”… Para Lunder, para el padre Bernardo, para Ruda, para todos o casi todos, Llanlil era un bravo, un hombre leal y vigoroso, un alma naturalmente buena, con muchas de las virtudes de los blancos, muchos menos de sus defectos y una ingenua admiración por su tierra que muy pocos blancos poseían; pero con todo, para Frida seguía siendo simplemente un indio, un paisano, al que resultaba inconcebible considerar su igual. Ella que no era más que una campesina y solamente una campesina, a pesar de su dignidad y su intachable virtud, despreciaba a Llanlil porque su cabello era renegrido, su piel más obscura y su sangre tenía aún una corriente de idolatría o un vago panteísmo; pero olvidaba que Llanlil era nieto de hombres nacidos libres, renuevo de una estirpe de jefes que alzaban su voz como trueno sobre los caciques reunidos en parlamentos de guerra y de paz.
Con tan encontrados sentimientos, Blanca se dispuso a cambiarse de vestidos. Al día siguiente, en una breve y sencilla ceremonia, se uniría a Llanlil y luego partiría.
Miró su cuarto con una sensación de despedida y sus ojos se detuvieron anticipadamente nostálgicos ante una decoración de algas arrancadas al fondo marino del Golfo.
Las extrañas ramificaciones de las algas mostraban la sensibilidad luminosa y cromatizada de sus verdes fantasmales y sus tenues morados por donde parecían ondular todavía los filamentos submarinos.
Concisa resultaba la enumeración dentro de aquel cuarto. Breve y horra de frívolos detalles, los que había revelaban el gusto delicado de su espíritu al contacto con lo naturalmente bello, más que con lo espectacular. Desde luego faltaba absolutamente lo trivial, grato a la mujer a quien le sobran las horas de su tiempo. Aun en la clausura hermética de puertas y ventanas, ocasionada por el viento obstinado, flotaba en ella una claridad delicada que parecía fluir, nacer casi de los objetos que adornaban Las blanqueadas paredes y de los sobrios muebles que las circuían.
Una intuitiva capacidad de selección permitía establecer a las cosas, sorpresivamente, una directa relación afectiva con su ocupante, hecha de armonía y equilibrio. Entrando en la habitación de Blanca Lunder, un hálito de admirativo respeto sobrecogía al visitante.
Ello, no obstante, no obedecía a ningún plan. Sólo que las cosas se apoderaban un poco del alma de su dueña. Blanca poseía esa cualidad insólita de darse tomando y el milagro lo era más todavía, porque lo ignoraba.
Apretó los labios y regresó al lado de su madre. En silenció la ayudó a reunir prendas y objetos que Frida apartaba para ella. El ajuar de una novia que iba a construir su nido cerca de los cóndores tenía forzosamente que ser útil antes que bonito. Las dos mujeres ponían en la elección su sentido de lo real y práctico.
Al anochecer el padre Bernardo se dirigió en busca de Llanlil, que, infatigable, atendía los preparativos de la próxima partida. Llanlil vino a su encuentro con una sonrisa de satisfacción.
– ¡Pero muchacho! -le regañó el religioso-. ¿Vas a pasarte la noche trabajando?
– ¿Por qué no, padre? -respondió él-. Yo no puedo olvidar nada… estaremos muy solos allá arriba y Huanguelén necesita muchas cosas para estar contenta.
– Necesitará sobre todo de ti, hijo mío -dijo el padre gravemente-. No olvides nunca, Llanlil, al Dios que has aprendido a conocer; no olvides que queriéndola y respetándola a ella, respetas y quieres en cierto modo a Dios.
– Que mi corazón sea devorado por los pumas entre las piedras si lo olvido… -afirmó Llanlil con profunda convicción.
Se alejaron hacia el río. El padre Bernardo, consciente de su responsabilidad, quería afirmar en el espíritu de Llanlil toda la fe en su destino y en el de Blanca, y se asombraba ante la simple y absoluta devoción que el indio sentía por ella. De su parte, él depositaba en el reche su caudal de ternura y sabiduría, bajo la forma de amables indicaciones y consejos, escuchados con respeto y concentrada atención.
Pocos durmieron aquella noche en la población de Lunder y con el amanecer renació el ajetreo y la excitación. Antes del mediodía, con la presencia del comisario, revestido circunstancialmente de autoridad legal, y de todos los habitantes de la casa, incluso el capitán Díaz Moreno en su carácter de padrino, se dio con relativa rapidez término a las dos ceremonias de la unión de Blanca y Llanlil. Cumplidas ambas, la alegría dio paso a la emoción y una ruidosa euforia envolvió a todos. Las jubilosas demostraciones parecían identificarse con la mañana luminosa. Llanlil se mostraba radiante, pero Blanca, velada su alegría por la gran reserva de su madre, sintió que algo muy íntimo le llenaba los ojos de lágrimas. Sintió también un árido chispazo de resentimiento ante aquel aislamiento que le negaba la cálida ternura de la madre y no buscó en ella abatir la angustia que la dominaba.
– Vamos, muchachos… es hora de partir. En la Patagonia los caminos son demasiado largos para transitarlos con demora -dijo Lunder tocando en el hombro de Llanlil que junto a Blanca permanecía sentado frente al enrojecido resplandor de la estufa.
– Sí, papá -respondió por él Blanca levantándose-. ¡Vader! ¡Oh, gelield voder! 2 -y su voz se le antojó ya como perdida en leguas de distancia.
– ¡Bueno… bueno! -la reprendió su padre suavemente tomándola de los hombros-. Después de todo no se van al otro lado del mundo… Ya los veré de nuevo… y muchas veces.
– ¡Hala! -exclamó Ruda interviniendo-. ¡No pensarán quedarse aquí toda la mañana! Las despedidas me desesperan. Afuera aguardan Juan, Roque y los peones que irán con ustedes… Antes que termine el verano iré a hacerles compañía.
Читать дальше