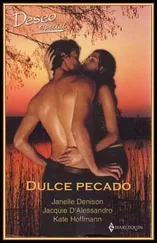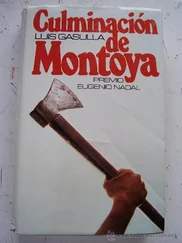– Ahora quiere hablar, idiota… Lo hubiera hecho antes, ahora es tarde… Vengo a llevármela, le guste o no ¿me entiende?
– ¡Pero eso es criminal! ¡Usted no puede hacerlo! Mi hija es libre y nada podrá sin su consentimiento…
– Yo me encargo de domarla… ¡Cuando sea mi mujer nos vamos a entender mejor!
En el vano de la puerta resaltó la figura enorme de Pavlosky gesticulando en su media lengua.
– ¡Patrón, el indio no aparece! No estar aquí…
– ¿Qué dice?
– El indio… -quiso explicar el sanguinario polaco, que había buscado a Llanlil con rencorosa insistencia por todas las dependencias de la estancia.
– ¡Qué me importa el indio! -replicó Sandoval, cortando la retahíla estropajosa de Pavlosky-. ¡Búsquelo!… alguno debe saber dónde está…
La interrupción había traído un breve rayo de esperanza en los atribulados pobladores, pero el inesperado silencio que siguió a la partida de Pavlosky fue fatal para Lunder, pues del interior de la casa llegó el ahogado e histérico chillido de una mujer asustada.
– ¿Así que no sabía? ¡Eh!
– No, no es ella, se lo aseguro… Es mi mujer…
– En seguida lo sabré -dijo Sandoval y dio un paso en dirección a la puerta que llevaba adentro.
Un instinto más poderoso que todo temor levantó a Lunder de su asiento, llevándolo a cruzarse delante del administrador.
– ¡Párese! -gritó angustiado-. Con la violencia… ¡déjeme tomar un arma y salgamos afuera! A ver si es tan hombre!…
– ¡Toma, gringo del diablo!… Te lo buscaste. -Y Lunder cayó al suelo con la cara brutalmente golpeada por la culata del arma de Sandoval.
– ¡Asesino! -gimió el poblador, tratando en vano de agarrarse a Sandoval, pero un segundo golpe que resbaló por el hombro acabó de abatirlo. La rubia barba patriarcal enrojeció con la sangre que manaba de la herida abierta en su mejilla. Acongojada, María se desplomó sollozando violentamente. Ruda luchaba con uno de los que lo vigilaban y en un momento dado una bala le pasó silbando cerca de su cabeza, yendo a incrustarse en el techo.
– ¡Papá, papá! -gritó Blanca, que corría desolada al escuchar el rumor de la lucha y la voz de su padre.
– ¡Patrón, por el valle vienen jinetes al galope!…
Era uno de los matones de Sandoval el que había entrado en la casa, con la cara contraída de miedo ante lo imprevisto.
– ¡Venga, patrón; puede ser una trampa!…
– ¡Son ellos! -exclamó Ruda y enarbolando el hierro de la estufa trazó un imponente círculo frente a los hombres que retrocedían sin atreverse a disparar por temor a matarse entre sí. Sandoval se detuvo indeciso y momentáneamente aturdido. El padre Bernardo y María, con el coraje que da la desesperación, se lanzaron sobre él obligándolo a retroceder. Alguien lo tomó de atrás arrastrándolo afuera y la luz desapareció tras la puerta que Ruda atrancaba febrilmente. Del otro lado los hombres de Sandoval corrían excitados llamándose y procurando inútilmente determinar la dirección de los que llegaban.
– Rápido, María… ¡atraque todas las puertas! -ordenó Ruda, limpiándose la sangre que corría por sus labios. Sobre la frente se extendía la marca cárdena de un culatazo-. ¡Vamos, no llore muchacha! -dijo el español animándola con un gesto impregnado de ternura. Ella obedeció y Ruda volvió a limpiarse la sangre escupiendo algunos dientes.
– Bueno, viejo -murmuró apesadumbrado-. ¡Ahí van los últimos, gallego desgraciado!…
Cuando levantó los ojos estaba solo… El padre Bernardo, con la ayuda de Blanca, había llevado a Lunder a su pieza. La terrible batahola se transformó en un siniestro silencio electrizado de amenazas.
El maltrecho don Pedro escuchó expectante procurando adivinar qué ocurría. “¿Serían Llanlil y Juan?”, pensó… Era difícil saber si los jinetes habían llegado o estaban detenidos, pues en la atmósfera seca el sonido corría más velozmente que cualquier caballo. Apretó los puños exasperado al oír los gemidos de Lunder y las mujeres que estarían curándolo.
Ruda escondió la lámpara reduciéndola al mínimo y la débil claridad proyectó su elevada estatura contra la pared.
Le pareció grotesca su sombra enorme doblándose en el ángulo del techo; pero el silencio de fuera le borró toda idea ajena al drama que vivía… Le dolía la cabeza y los tendones del cuello… ¡Esos bárbaros!
De pronto, súbitamente tenso, se aplastó cerca de la ventana enrejada que miraba al naciente. Alguien, hombre o animal, rozaba las paredes y Ruda creyó ver a través del vidrio espesarse la sombra. Adivinaba el leve paso sobre la tierra apisonada. Liberó el cerrojo de la carabina revisando la carga… -Esta vuelta les meto bala -reflexionó decidido.
Otra vez se escuchó el imperceptible rozar de un cuerpo y su corazón saltó de júbilo al escuchar la voz de Juan susurrar a través de la pared: “¿Están ahí, señor Lunder?”
– Juan… escuche, ¿está solo?
– ¡ No!… Anda Llanlil conmigo… el otro disparó…
– ¡Bendito viento!… -se dijo con alegría Ruda pensando que la gente de Sandoval no podría escucharlos.
– ¡Juan… Llanlil! Anden con cuidado. Del otro lado están Sandoval y sus matones. Han copado el galpón… voy a ver si los hago entrar por el ventanuco del fondo…
Alguien cerca de los corrales, seguramente un peón, escapaba con su caballo a través del valle en sombras. Pavlosky, que hurgaba inquieto entre los cobertizos, vio la borrosa figura pasar a algunos metros suyos y disparó su revólver al mismo tiempo que lanzaba una ininteligible advertencia. Desde los galpones, sus compinches, atolondrados con tantas idas y venidas en la obscuridad, respondieron al fuego creyendo que se trataba de algunos de los misteriosos jinetes, y Pavlosky, con un balazo en el vientre, rodó revolcándose en un charco de nieve barrosa, lanzando un alarido tan espantoso que inmovilizó a atacante y atacados. Ruda, que tampoco estaba muy seguro de la procedencia de los gritos y los disparos, apuraba a Juan para que se introdujera por el estrecho ventanuco, cosa difícil pues el capataz era bastante robusto. Desde el otro lado Llanlil lo empujaba también sin muchos miramientos.
– ¡Despacio, demonio! -refunfuñaba hoscamente el hombre, pugnando por introducir el cuerpo.
Tras suyo entró Llanlil y los tres en silencio arrimaron al orificio cuanto trasto hallaron a ciegas.
– ¿Y el patrón? preguntaron Juan y Llanlil al tiempo que cruzando piezas volvían a la sala-cocina.
– Está bastante mal -respondió Ruda-. ¡Sandoval lo golpeó bárbaramente! Llegaron al obscurecer y sorprendieron a la peonada en el galpón.
– ¿Son muchos? -quiso saber Llanlil, pero antes de que nadie le contestara apareció Blanca. Llanlil tiró a un costado la piel del puma que apretaba todavía bajo el brazo, y la hija de Lunder corrió hacia él.
– Llanlil… ¡Gracias a Dios! ¡Has vuelto… has vuelto! -y se arrojó en los brazos del indio.
– ¿Y esto? -murmuró atónito don Ruda-. ¡Por las patas de todos los patagones!… ¿Estaré turulato?
Juan, que comprendía menos que Ruda, se dejó caer en un banco resoplando de cansancio.
Pasados los primeros trasportes de cariño, Blanca se volvió a Ruda, murmurando entre avergonzada y exultante:
– Perdóneme, mi excelente don Pedro… ¿Cómo decirle esto en tan graves momentos?
– No tiene nada que decir… usted sabrá lo que hace -contestó Ruda sin abandonar su aire de incredulidad.
– Llanlil es el hombre que ha elegido mi corazón guió ella comprendiendo la actitud de don Pedro-. Yo…
– Mire, muchacha -interrumpió Ruda con acento áspero-. Vuelva junto a su padre… ¿quiere?
Читать дальше