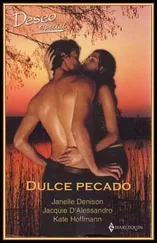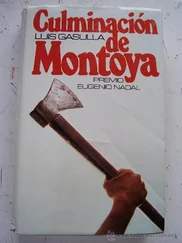De pronto un caballo piafó en la obscuridad, asustado, y su agudo relincho pareció cortar la masa de sombras.
– ¡Eh! ¿Qué pasa? -gritó Ruda.
Blanca, que avanzaba atenta, también oyó el chapoteo y gritó a su vez:
– ¡Papá!… ¡Cuidado!
Pero el caballo de Lunder parecía haberse herido contra alguna de las piedras, pues se escuchó el sordo estruendo al desplomarse en el agua. Sus herraduras sonaban como disparos pateando las piedras. Blanca gritó angustiada mientras luchaba por llevar a su cabalgadura al lugar donde presentía a su padre caído y de quien oyera apenas una sorda exclamación de sorpresa. Un hombre en la orilla abandonó el farol y por un momento sólo se escucharon gritos de una y otra parte, choque de herraduras en las piedras, resoplidos de caballos asustados.
Blanca llegó sin saber cómo a la orilla del río y con inmensa alegría escuchó la voz de su padre reclamando calma.
– No se asusten… no es nada. Ya me han sacado.
– ¡Papá… papá! ¿Estás lastimado? -quiso saber Blanca.
– No mi hija, no tengo nada más que frío… vamos… vamos pronto a casa. Usted, Ruda -agregó, tratando de ubicar al nombrado, que a su vez estaba dejando los caballos en manos del capataz, uno de los que traían loa faroles. -Ayúdeme… estoy helado.
– ¿Quién lo sacó? -quiso saber Ruda, mientras que con Blanca sostenían el cuerpo de Lunder, cuyas ropas chorreaban empapándolo completamente.
– Me pareció que era nuestra visita… el indio. Apénate me llevó a la orilla, desapareció dejando el farol. ¡Si parece un gato en la obscuridad! Por suerte me salvó de entre las patas de esa bestia, cuando, ya aturdido, no atinaba a levantarme solo…
– ¡Oh!, el indio… -murmuró Blanca. ¿Con que él había sido? ¿Los esperaba, entonces?
Llanlil era, en efecto, quien había sacado a Lunder de su crítica situación.
Desde su mejoría el indio erraba indeciso por los corrales, admirando los hermosos ejemplares y, cuando no hacía nada, que era la más de las veces, ya que nadie se lo exigía, se alejaba hasta el río, desde donde contemplaba largamente el camino que conducía al Paso, pues su instinto le advertía que por allí se llegaba hasta sus enemigos.
Se sabía sin embargo en deuda con estos otros cristianos que lo habían salvado y cuidado, y en último extremo, sin saber él mismo la causa, el solo pensamiento o recuerdo de Blanca lo dejaba clavado en aquel lugar, presa de un poderoso anhelo.
Rara vez tuvo ocasión de verla y únicamente de lejos. Blanca no manifestaba disgusto por su presencia, sino más bien inquietud, y Llanlil que la veía lejana y hermosa, la comparó a una estrella de su cielo. Por eso, venciendo su poca inclinación a conversar, trató de indagar a Roque, el viejo paisano a quien sabía que ella estimaba. Fue así conociendo por los relatos del viejo la historia de aquella familia de cristianos rubios, que venían de muy lejos, pero cuya hija, nacida en las pampas, era como un lazo que los libaba a la nueva tierra. Al oír nombrar a Blanca. Llanlil murmuró:
– ¡Huanguelén! -y su voz de varón fuerte se dulcificó, como si el vocablo, referido a Blanca adquiriese una significación misteriosa rudamente poética, pero digna de aquel hombre del desierto, que atado a la tierra por primarias necesidades, no olvidaba la luminosa feria del cielo. Para él Blanca cobraba, por influjo de su apasionado y creciente sentimiento, las dimensiones de una estrella distante.
El día en que Blanca partió con su padre y Ruda al Paso, Llanlil anduvo más reconcentrado que nunca. La casa se le antojó vacía sin la presencia de ella. Por algunas palabras escuchadas al azar entre el capataz y Roque, se enteró que volverían al anochecer e inconscientemente sus ojos siguieron la marcha del sol en su sereno derrotero. También el sol se ocultó entre nubes de tormenta y su reprimida impaciencia aumentó. Al llegar la noche salió a la puerta del galpón y allí se mantuvo inmóvil, desafiando el frío penetrante. La obscuridad lo envolvió y se sintió solo, doloridamente solo, mientras el viento silbaba entre los árboles una canción dulce y extraña. Un caballo relinchó en el denso silencio y luego todo quedó otra vez sumergido en la paz del sueño. Únicamente Llanlil velaba, tan excesivamente alerta que a cada instante creía escuchar los caballos bajando el lejano sendero de la meseta. Pero las horas pasaron con indiferente lentitud y el indio continuó en su tensa espera. Envuelto en el poncho no reparaba en la fina lluvia que amortiguaba los sonidos, hasta que, imperceptible casi, escuchó el rodar de una piedra por la ladera. Después el agudo silbido de Lunder lo sorprendió atento avivando la llama de su farol. Llamó todavía a Juan que dormía en los fondos de la casa, y juntos salieron al encuentro de los viajeros.
Lo que ocurrió después, el peligro corrido por Lunder y su decisión en auxiliarlo, obraron en él como una inesperada válvula que descargó de su pecho la tensión de la paciente espera.
Escapó en la noche, feliz, lleno de una alegría imprecisa pero apasionante y la soledad de antes se le antojó infinitamente lejana; el viento entre los álamos un canto varonil de la pampa; el rumor sordo del agua una melodía inagotable brotando de la tierra. Más fuerte que el odio sentía crecer el amor.
A la mañana siguiente Frida y su hija comprobaron angustiadas que Lunder estaba enfermo. Más seriamente quizás de lo que él mismo se imaginaba.
– ¡Pero no sean zonzos! -rezongó viendo sus rostros alarmados y el atareado afán de prepararle tecitos caseros-, si no tengo nada, el frío de la mojadura nomás. Vamos -, ¡a volar que me levanto! -pero cuando quiso hacerlo, la rueda que parecía bailar en su cabeza giró y giró enloquecida… y Lunder se desmayó por primera vez en su vida.
Hasta Llanlil, que con Ruda se ocupaba en el corral en reparar una tranquera, advirtió algo raro al ver llegar corriendo a María en busca del español.
– ¡Venga, don Pedro!…
– Donde tú quieras -bromeó Ruda.
– Como para gracias estamos… Venga, que la niña Blanca lo necesita.
– ¿Pero qué pasa? -quiso saber éste sin abandonar las tenazas y el rollo de alambre que ocupaban sus manos.
– Casi nada. El patrón está enfermo… -respondió María, todavía agitada por la carrera.
– ¡Caracoles… lindo momento elige! Como si no tuviéramos bastantes líos -y se marchó con zancadas vigorosas.
Llanlil escuchaba inmóvil y en silencio, pero cuando María, demasiado preocupada para reparar en él, se disponía a regresar a la casa, la detuvo tomándola del brazo.
– ¿Qué le pasa ahora? -preguntó la mestiza algo asustada.
– ¿Muy enfermo el patrón? -dijo Llanlil a su vez. Su serena figura, alta y ceñida, y su noble rostro disiparon los temores de María, que sintió en su brazo, estremeciéndola, aquella presión, fuerte y suave al mismo tiempo. Vagamente deseó que él demorase la actitud, pero ya Llanlil la soltaba, interrogándola con los ojos.
– Y… no sé pues… -contestó finalmente, desviando la mirada confusa.
– ¡Ah!… -murmuró el indio, mientras María corría ya hacia la casa. Cuando ella volvió la cabeza, todavía Llanlil seguía inmóvil, pero no la miraba a ella. Sus ojos ardientes estaban fijos en la casa entre los álamos y tampoco la veían. En los labios le moría una sonrisa triste.
¿Qué pasaba en aquella alma esforzada?… Ni él mismo podía descifrar los sentimientos que lo embargaban. Ansiedad… temor… o esperanza. A su alrededor sorprendía naturalezas vagamente inseguras y aunque ignoraba la causa, se sabía fuera de aquel círculo de inquietudes. Solamente él comprendía las inseguras señales del futuro. En Blanca advertía una fuerza, intensa y total como la suya, y como ahora ella era sacudida por el dolor, le angustiaba esa pena que no podía remediar.
Читать дальше