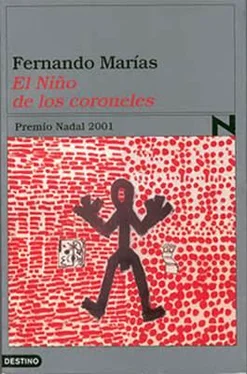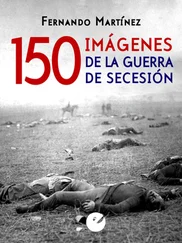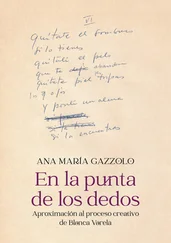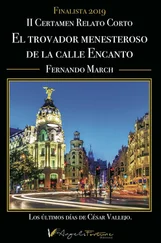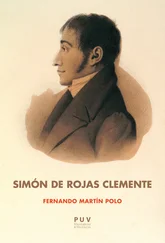Jean Laventier volvió el último folio y comprobó que con esa frase concluía el texto.
Volvió a leerla:
– De todos nosotros… -susurró con la mirada posada sobre las palabras últimas de la carta.
Suspiró, aferró la linterna que le había iluminado durante la lectura y con ayuda del bastón se levantó despacio, muy trabajosamente, sintiendo cómo el esfuerzo despertaba de nuevo el sordo dolor que desde las últimas horas le presionaba con insistencia inquietante el pecho. La oscuridad que le rodeaba resultaría absoluta de no ser por el haz en movimiento de su linterna. El olor a humedad era intenso, y desde alguna parte el eco de un goteo líquido rebotaba con cadencia exasperante contra el silencio anómalamente perfecto, casi inverosímil, que reinaba entre las altas paredes de roca negra de la gruta donde se encontraba. Laventier sentía que flotaba en la sala de espera de la muerte, pero no le importaba. En realidad, se dijo, era el lugar que le correspondía. Con lentitud callada, que le permitía escuchar con claridad el roce del aire contra su ropa y contra la carta que aún sostenía en la mano, se aproximó hasta la cama donde reposaba el cuerpo de Ferrer y lo iluminó con la linterna: el haz de luz pintó de matices siniestros la palidez fantasmagórica del rostro apoyado sobre la tela doblada a modo de almohada. No se sentía un intruso por haber decidido leer la carta de Ferrer; en los últimos tiempos su vida se había reducido a la búsqueda obsesiva de Victor Lars, y así, obsesivamente, se lanzaba sobre cualquier pista que pudiese entrañar alguna información sobre su enemigo. Aunque era imposible que el desgraciado Luis Ferrer aportase en su confesión nada nuevo a esa búsqueda, era el hermano del Niño de los coroneles, razón suficiente para que el habitualmente discreto Laventier se hubiese arrogado el derecho de violar el secreto último de un muerto.
Se sentó en la cama y agitó el cuerpo de Ferrer con brusquedad poco hipocrática, reveladora del inhabitual estado de ansiedad que conmovía el corazón del viejo Médico de la Resistencia.
– ¿Señor Ferrer? ¿Luis Ferrer?
Ferrer lanzó un gemido remoto, y Laventier respiró aliviado: los efectos de la anestesia comenzaban a disolverse a la hora que él, al administrarlos, había previsto.
El herido tardó unos segundos infinitos en abrir los ojos y luego se demoró un poco más en enfocar al hombre que tenía frente a sí…
Parecía Jean Laventier, pensó… Se preguntó si, de la misma forma que la desconocida india lo había matado a él, Lars había asesinado a Laventier y ahora se hallaban ambos en un lugar que sólo podía ser el infierno o, peor aún, esa sima de sus pesadillas donde Aurelio, Cristina y Bego acudían a recibirle para preguntarle por Pilar.
El miedo le hizo incorporarse. Por el dolor del pecho y el brazo supo que seguía vivo, y la evidencia de que la frágil luz de la linterna era la única frontera que los separaba al otro fantasma y a él de la negrura más rigurosa acabó de espabilarlo. Laventier, como si hubiera intuido su inquietud, apoyó la mano sobre él para tranquilizarlo. Ferrer vio entonces que sostenía, abierta, la carta para Marisol. Y comprendió que la había leído.
– Quieto, no haga esfuerzos. Sería tentar dos veces a la suerte -dijo el francés.
Ferrer obedeció; se dejó caer hacia atrás inesperadamente relajado, en insólita paz consigo mismo: le embargaba una inexplicable felicidad por el hecho de que alguien, por fin, conociese su secreto. Y agradecía que se tratase de Laventier: el conocimiento de la verdad por parte del reflexivo y humanitario francés no le devolvía a Pilar, pero le dejaba de alguna forma menos desvalido ante su muerte. No tan solo frente a ella.
– ¿Me… reconoce? -interrogó con cautela Laventier.
Ferrer asintió con un asomo de sonrisa y cerró los ojos. Sumergiéndose en esa paz ínfima y a la vez inmensa que le era dado disfrutar por primera vez, preguntó muy despacio:
– ¿Dónde estamos?
– En el interior de la Montaña Profunda.
Ferrer abrió los ojos. La paz había terminado de golpe. Al mirar a su alrededor, encontró lógicos el silencio y la oscuridad: Laventier y él no estaban muertos, sólo bajo tierra. En la guarida de Leónidas, que durante tanto tiempo, y siempre infructuosamente, habían buscado los coroneles. Pero no vio tesoro mítico alguno, sólo negrura insondable y, a la luz insuficiente de la linterna que le permitía vislumbrar a Laventier, observó el camastro sobre el que yacía y también su propio torso desnudo, manchado de sangre. Una burda venda le rodeaba el brazo derecho. La tocó dubitativo, como si el contacto pudiese provocar una hemorragia fatal, e interrogó al francés con la mirada.
– Esa venda se la coloqué yo. Como ve, demuestra claramente que mi especialidad es la psiquiatría.
Ferrer hizo caso omiso de la broma.
– La mujer de la pistola…
Laventier prestó atención con una sonrisa que trataba de ser confortadora. Le satisfacía verificar cómo Ferrer iba controlando sus recuerdos, de regreso a la realidad.
– Me disparó aquí, en el corazón. Y luego siguió disparando. ¿Cómo es que…?
– ¿No está muerto? ¡Por su camisa! ¡Su camisa le salvó! -dijo Laventier a modo de aclaración única y absurda; Ferrer, ansioso de explicaciones precisas, sintió una ligera irritación por la actitud paternal y beatífica del francés.
– ¿Mi camisa? ¿Qué idiotez…? -trató de incorporarse; de inmediato, el dolor intenso que ya conocía le laceró otra vez. Tuvo que dejarse caer de nuevo sobre el camastro.
– Sí. Su camisa. Y no le salvó una vez, sino dos. La primera vez, gracias a esto.
Laventier sacó de su bolsillo una pluma estilográfica y se la entregó: era la que Ferrer recogió del lugar donde asesinaron a Casildo Bueyes. Aparecía abollada en el lugar donde había desviado la fuerza del disparo, y la cubrían los restos de una pastosa suciedad roja: sangre de Bueyes. ¿O su propia sangre? ¿Qué intenciones podría haber tenido el destino para unir esos dos flujos?, se preguntó sin encontrar respuesta, lo que carecía ahora de importancia: la pluma de Bueyes no sólo sirvió para lanzarle el mensaje «¡¡¡MUERTE AL REY DE ESPAÑ…». También le había salvado la vida.
– ¿Y los demás disparos? ¿También los desvió la camisa? -preguntó con ironía teñida de cierta alegría: la euforia instintiva que despertaba de nuevo en sus venas avasallaba al dolor y se imponía sobre las dramáticas circunstancias que le angustiaban.
– Su agresora siguió disparando, sí. Pero la redujeron a tiempo. Sólo pudo herirle en el brazo con el segundo disparo. El tal Leónidas le quiere a usted vivo.
– ¿Fue él quien le trajo hasta mí?
– No personalmente. Ordenó a dos de sus hombres que me buscaran.
– ¿Por qué a usted?
– Su camisa otra vez, la segunda. En el bolsillo estaba mi tarjeta, ¿recuerda que se la di en el hotel el otro día? Ahí figura mi dirección en Leonito y mi profesión. Usted herido, yo médico… Pensaron que era amigo suyo y que aceptaría venir a salvarle.
Ferrer miró al médico: en unas horas le habían salvado la vida dos personas: el indio que desvió el brazo de la mujer y el propio Laventier; eso sin contar la pluma de Casildo Bueyes. El Destino se empeñaba en mantenerlo vivo, y se preguntó para qué.
– ¿Cuánto llevo inconsciente?
– Dos días.
– Dos días… -repitió despacio, sin conseguir experimentar sensación de impaciencia o apremio alguno; un cansancio insuperable le impedía toda iniciativa; se volvió hacia el francés y le habló con sinceridad-. Debo darle las gracias, señor Laventier. Le debo la vida. Se arriesgó a venir hasta aquí.
– ¡Puro egoísmo! Lo necesito para acabar cierta tarea que dejé a medias el otro día -explicó Laventier gravemente, preguntándose si debía aprovechar la agradecida predisposición de Ferrer para plantearle lo que esperaba de él. Pero no, concluyó, aún era pronto; y al percibir que Ferrer, intrigado por su tono, se disponía a indagar más, eligió cambiar de tema. Adoptó un tono festivo mientras señalaba la venda en torno al brazo del herido-. Por otro lado, en ningún momento ha corrido peligro real de muerte. A lo sumo, habría perdido ese brazo. Y ahora, en cuanto pase el efecto de la anestesia, se encontrará bien del todo. Cuestión de minutos. Cuando vi aparecer a los dos desconocidos, pensé que eran sicarios de mi amigo -dudó y se atrevió a rectificar, muy atento a la reacción que su matización pudiese despertar en Ferrer-, de nuestro amigo Víctor Lars. Pero no… Eran estos indios, que me explicaron el problema y me trajeron hasta aquí. Un viaje incómodo para alguien de mi edad. ¡Y mi peso! -continuaba el francés; resuelto al fin a exponer su asunto, extrajo de la parte inferior del camastro las pertenencias de Ferrer y las depositó sobre el suelo; todas excepto el manuscrito, que con cuidado colocó sobre sus rodillas-. Pero debo reconocer que no hubieron de insistir mucho en que les acompañara: ya le he explicado que yo también tenía gran urgencia de hablar con usted. Sobre nuestro manuscrito, que por lo que he visto ha leído casi en su totalidad. Tengo novedades, ¿sabe? Novedades sobre Víctor Lars.
Читать дальше