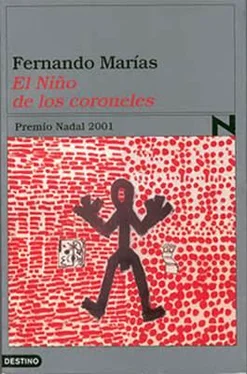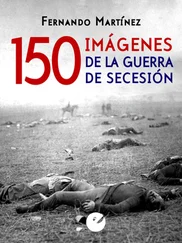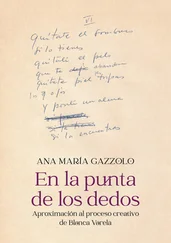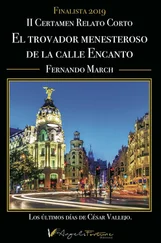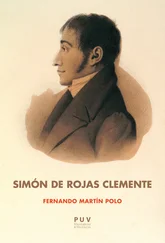Once de mayo del sesenta y ocho, vuelo 4299 procedente de París.
En comparación con el intolerable bullicio revolucionario de París, la ciudad de Madrid, dormida, mediocre, vencida, tercermundista y gris por la prolongada sumisión al feísmo genético de Franco, resultaba relajante. Paseando por sus calles o acomodado en la terraza de la suite del Ritz, medité durante las primeras horas de mi estancia que España podía haber sido también un destino seguro tras la derrota, aunque es probable que la sociedad pacata, burócrata y ratonil diseñada a su medida por el dictador y su lúgubre esposa no hubiera propiciado oportunidades para mi personalidad vanguardista.
Luisito Ferrer vivía en una zona selecta de Madrid: un jardín con piscina rodeaba la casa de dos plantas de su padres, el diplomático retirado Aurelio Ferrer, que, asómbrate de las casualidades que nos depara la vida, era nada menos que el embajador al que veintiún años atrás salvé de la furia de Teté disparando el flash de una cámara de fotos. La exhibición de este dato, que averigüé cuando desde mi oficina en Leonito recababa información sobre el papá adoptivo del gemelito español, podía haberme abierto sus puertas con facilidad, pero una cautela instintiva me recomendó no recurrir a él. A cambio, propicié un encuentro aparentemente casual que nos llevó a entablar conversación: cuando descubrió, con sincera alegría, que yo residía en Leonito, insistió para que pasara una velada en su hogar.
Aurelio Ferrer era un hombre culto, refinado y ciertamente agradable, pero hube de ponerme en guardia ante la instintiva animadversión que su esposa, una india leonitense de peligrosa inteligencia natural, abrigó hacia mí a pesar del despliegue de encanto del que hice gala durante aquella reunión en la que no comparecería el adolescente Luis porque se hallaba ingresado en el hospital para la exploración rutinaria de algún dolor abdominal. Durante la velada mi curiosidad científica no dejó de preguntarse qué ocurriría si encerrase en la misma celda a los dos hermanos, cómo reaccionarían las personalidades ya formadas de ambos ante el impacto emocional de verse ante otro yo físicamente idéntico pero de carácter por completo opuesto. ¿Abandonaría mi enloquecido Niño la torre de soledad en la que se había encerrado ante la presencia del hermano gemelo que, me constaba por determinadas manifestaciones de sus ocasionales crisis de melancolía, seguía pesando en su recuerdo y su corazón? Y por otro lado, ¿qué reacciones provocaría la visita al infierno en las maneras del ejemplar muchacho madrileño que en las fotografías familiares que pululaban por el salón de los Ferrer evidenciaba un asombroso parecido físico con su doble del otro lado del océano? Sopesé, mientras alababa el postre, las posibilidades reales de ese instructivo secuestro, y si finalmente preferí descartarlo fue porque su ejecución exigía un sacrificio de tiempo y esfuerzo que no podía dedicarle. No obstante, me resistía a abandonar Madrid sin haber visto al menos una vez a la versión angelical de mi monstruo, y por eso al día siguiente, apenas amaneció, me dirigí a la clínica y haciéndome pasar por un amigo pregunté por el joven Ferrer.
En la habitación individual, a la que accedí oculto tras mi sonrisa más bondadosa y mundana, acontecía un inesperado revuelo de médicos y enfermeras: el aparentemente inocuo dolor de Luisito era en realidad una traidora apendicitis que por haber sido desatendida durante días amenazaba ahora, de pronto, con degenerar en peritonitis de consecuencias impredecibles, trataba de explicarme un ayudante médico cuando llegaron, congestionados, Aurelio y su mujer. Sus rostros podrían haber ilustrado un catálogo de expresiones paternas de miedo, desolación y amorosa preocupación: aquellos seres amaban brutalmente a su hijo. Si moría, podían morir con él… Morir de pena, de dolor. De amor. Decidido a contemplar la resolución del espectáculo, oculté mi excitación tras la máscara de una desolación solidaria y me dispuse a observar. Fatal error… Todavía hoy me arrepiento, todavía hoy recuerdo neblinosamente los detalles de lo que ocurrió… Todavía hoy ignoro por qué actué como actué. Apenas media hora después de la llegada de Aurelio al hospital, y como si se tratara de un cronometrado encadenamiento de sucesos ensayados, entró el doctor lanzando frases precisas como bombas: la situación se había agravado. Era preciso realizar a Luisito una transfusión de AB negativo en cuestión de minutos. Las existencias del hospital estaban agotadas. La sangre solicitada a otros centros podía llegar tarde… Aurelio asimiló la información tratando de mantenerse firme y no lo consiguió; su esposa se dejó caer sobre una silla, golpeada por algo invisible que le absorbió el color de la tez. En cuanto a mí, qué fácil hubiera sido sentarme también y aguardar compungido el desenlace. Era evidente y diáfano que ésa, y no otra, tenía que haber sido mi actuación: ¿por qué entonces me desabotoné el puño de la camisa para revelar que mi sangre pertenecía al precioso AB negativo? ¿Por qué ofrecí la vena? Nunca lo he sabido. Tumbado en la camilla instantes después, miraba transitar la sangre desde mi brazo hacia el del enfermo insconsciente, oía sin escucharlas las palabras de amistad eterna de Aurelio y percibía cómo mi corazón amenazaba con explotar a cada latido, desbocado por excitaciones inconcretas que era incapaz de definir… De todas las sensaciones de aquella mañana, hay una que permanece particularmente imborrable: la mirada de la madre del enfermo. Sé irracionalmente que lo intuía todo sobre mi persona, que estaba viendo con nitidez de inexplicable proyección cinematográfica la esencia de mi biografía y acaso de mis actos, que podía radiografiar los verdaderos sentimientos que guardaba hacia su hijito. Los ojos de la enconada indiecita ardían durante la transfusión, evidenciándolo, y luego, cuando ésta concluyó, emitieron una silenciosa advertencia que, mareado por el desgaste físico, capté y acaté, apresurándome a abandonar el hospital -podemos decir que huí de él- en dirección al aeropuerto.
Durante el vuelo de regreso, me sacudieron pensamientos complejos e inclasificables que se volvían más furiosos a medida que el avión me alejaba de España: ¿por qué había salvado a Luis Ferrer? ¿Por qué no permanecí callado, aguardando el fatal desenlace? ¿Qué me impulsó a regalarle mi sangre? Nunca he podido dar respuesta a esas preguntas, aunque me inquietó entonces y durante mucho tiempo que el imparable impulso de generosidad hubiese venido a sumarse a otra circunstancia que ya conoces, el disparo del flash fotográfico. Había salvado al padre en 1947, salvaba al hijo en 1968. ¿Casualidad? ¿O, de nuevo, capricho del azar?
Ferrer hizo un esfuerzo de memoria: tras la convalecencia de aquella intervención, sus padres habían dejado transcurrir unos meses antes de explicarle lo cerca que había estado de la muerte, y sólo pasado ese tiempo supo que debía la vida a la sangre de un amigo de Aurelio que casualmente se hallaba de visita en el hospital; pero nunca hicieron hincapié en la identidad de ese amigo, que permaneció así en el recuerdo como un salvador etéreo, anónimo y desdibujado cuyo misterio había servido al joven Ferrer para relatar con cierto toque épico el relato de su curación. Ahora, más de dos décadas después, aquel rostro adquiría de pronto los rasgos siniestros -pero, además, desconocidos- de Victor Lars.
El motor de la barca comenzó a detenerse. Huertas reducía la marcha mientras dirigía el timón hacia la orilla derecha, en la que se divisaba el pequeño muelle construido en madera.
Ferrer guardó el manuscrito y se unió a sus compañeros en la proa de la barca. El alivio por la proximidad de la tierra firme fue breve: lo rompió enseguida un nítido chasquido metálico que sonó a su espalda, alertándole; volvió los ojos sigilosamente, sin mover la cara: Soas, silencioso como siempre, había amartillado el revólver que llevaba consigo. Ferrer se palpó el bolsillo del pantalón: la pequeña pistola que le habían entregado seguía allí, y comprendió con un escalofrío que no era imposible que tuviera que utilizarla. Apretó sobre ella la mano sudorosa como si fuera un salvoconducto que no lo tranquilizó: el origen de su desasosiego no se encontraba en los indios que podían aguardarles emboscados, sino en la imagen de la transfusión de sangre, especialmente morbosa en su evocación porque, mientras él dormía anestesiado, sus padres observaban la escena y agradecían al destino la llegada de Lars, el benefactor.
Читать дальше