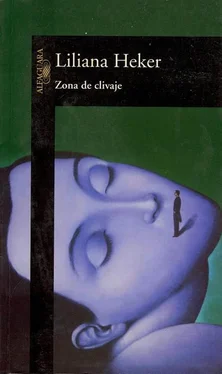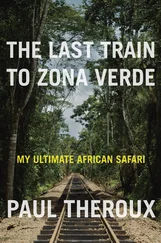“Qué te pasó”, el hirsuto parecía agitado. “No, nada, esa nena. Me pareció que la conocía.” “Uy, uy, uy (el hirsuto había abandonado la mano en la entrepierna de Irene quien, con su rodilla, oprimía un poco la ingle de él; todo bien familiar y algo repulsivo); mejor vamos a un hotel, ¿no?” O nos tiramos al río, o nos ahorcamos colgándonos de la rama más alta del paraíso. “Sí, mejor”, dijo la mundana, la experta, la empecinada autodidacta. Ella no era de las que abandonan el barco cuando se está hundiendo. ¿Más bien era de las que colaboran para hundir el barco que se está hundiendo?
Ahora -la pierna de ella promiscuamente comprimida contra la pierna del hirsuto- se alejaban a gran velocidad del fingido paraíso. Qué será de ti lejos de casa, nena, qué será de ti, preguntaban con insistencia los parlantes. Pero ella sabía que era llegado el momento de hundir la nave.
Efectuó una pequeña reverencia y dijo: permiso. Así interrumpió, en el preciso momento en que su ombligo quedaba al descubierto, la operación de ser desvestida. Hábil aunque bastante apresurado, el hirsuto ya había desabotonado la blusa, la había arrojado a algún sitio y había desanudado sin dificultad la parte superior del bikini. Le costó un poco desprender el botón del vaquero pero con ayuda lo logró, y pudo dedicarse a otra tarea sencilla y gratificante: bajar el cierre relámpago, lo que puso al descubierto el alegre ombligo. ¿Por qué el ombligo sería un lugar tan alegre? Podía el corazón saltar en pedazos, las entrañas retorcerse hasta que se sentía el impulso de gritar, pero el ombligo seguía imperturbable en su sitio, siempre humorístico y festivo. El hirsuto parecía dispuesto a proseguir su obra sin reparar en la discontinuidad que inevitablemente iba a producirse, pero la talentosa estaba en todo, podría después ofrecerse como una comestible fruta pero no pensaba prestarse a un forcejeo ignominioso; nada de que un extraño la despojase de su vaquero. Así que retrocedió apenas, efectuó una pequeña reverencia y dijo: permiso. La formalidad de este acto, en medio de una ceremonia tan cargada de avidez, pudo haber hecho sonreír, o aun producirle cierto incremento de la excitación a un interlocutor más proclive a los juegos. En este caso, era evidente que Irene les estaba tirando margaritas a los chanchos. El hirsuto era brioso y quería ir a los bifes. Pero la marquesa no le hizo caso. Tomó su bolso y, con la frente altiva y el paso elegante, entró en el baño.
A la del espejo también le dedicó una breve reverencia ¿una reminiscencia fugaz?: una vieja costumbre. Ahí estaba ella: no más cachetes colorados. Esta era la cara que lentamente había ido moldeando, algo que poco a poco se iba pareciendo ¿a sí misma?
Se sacó el vaquero. Después abrió su bolso y algo le produjo una sensación de extrañeza: saber que estaba por oficiar un breve rito privado en situación tan inusual. ¿Iba a prepararse para el amor? Como quien unta su cuerpo con aceites olorosos y trenza hierbas aromáticas en sus cabellos e ilumina sus ojos con el misterioso kohol y esparce por los rincones un zumo afrodisíaco. Así extrajo ella de su bolso el minúsculo objeto contemporáneo, guardado en un primoroso estuche celeste que evocaba a una concha -lo que no indicaba el menor signo de humor del fabricante, higiénicamente alemán y por lo tanto ignorante de ciertos modismos argentinos del lenguaje-. ¿Era una casualidad que lo hubiese guardado en el bolso antes de salir para la playa? Oh, bueno, ya lo había dicho Coco Chanel, al fin de cuentas: una mujer siempre debe estar preparada para. Científica y precisa cumplió con el rito preparatorio. Y consciente desde el espinazo hasta la piel de que este cuerpo era suyo, con una agradable sensación que no debía confundirse con el deseo, aunque tal vez ya fuera la programación o la voluntad del deseo, cubierta apenas por la brevísima parte inferior de su traje de baño, fácilmente extirpable aun por manos inhábiles, soleada y cadenciosa, ella emergió del baño. Forzadme con vasos de vino, cercadme de manzanas que enferma estoy de amor.
Y en el mi lecho, en la oscuridad, busqué al que ama mi alma. Busquele y no le hallé. Pero, quién puede ver el alma, Irene. No éste que enredado ahora en ella, contra su costado, sobre su vientre, sobre su boca, dentro de su boca, ingenuamente creía amar su cuerpo. Cauteloso al principio, temerario más tarde, cuando verificó que la muchacha no era ni tan arisca ni tan inaccesible como se pintaba y que a todas luces venía bien adiestrada en estos juegos prenupciales y propiciatorios, el transitorio esposo estaba exhibiendo toda su pequeña sabiduría de joven macho saludable. Irene podía adivinar en el recorrido de esos dedos, en los sitios donde audaces se detenían, en la concienzuda labor de sus labios y de su lengua y de sus dientes, el aprendizaje minucioso, los delicados secretos que habría ido descubriendo en manuales alusivos o en alguna clandestina transmisión oral. Pero lo que el hirsuto no sospecharía jamás era la estólida mudez de las yemas de sus dedos, ni la silenciosa vibración de otros dedos que hacen nacer estrellas en la piel de una mujer, ni el secreto de ciertos contactos que pueden despertar a un cuerpo hasta en sus rincones más oscuros, como si un vino maligno y embriagador se fuera derramando en él lentamente. Oh, sí, ella le auguraba a este que ahora guiaba su mano hacia la enhiesta resultante de estos juegos un destino auspicioso de fornicación y eyaculaciones, y hasta le anunciaba que en el centro de la noche oiría aullar de placer a una ardorosa mujer en celo; pero sus manos no conseguirían hacer nacer el amor, sus peces evasivos, como a una loca estrella titilante. No importaba ahora, que no temiese el circunstancial esposo, la piel de Irene ya estaba estrellada. Lentamente, voluntariamente, su cuerpo iniciado se fue disponiendo al amor, y ella hizo nacer estremecimientos al mero contacto de estos dedos informados pero no sabios, como una maga que creara el fuego de la nada -porque el mago no estaba y era ella esta vez quien debía actuar toda la magia. Si le da el cuero, marquesa. Me da el cuero, conde, parece mentira pero ésta soy yo, la sacerdotisa, la que usted labró en arduas tardes de enderezarme el alma, yo, la estremecida ante estos contactos forasteros e inhábiles, pero estremecida al fin, abandonada a estos contactos, permitiendo -permitiéndome- que una bruma densa se vaya derramando dentro de mí, pero no en la cabeza, ah, ninguna bruma en la cabeza, que debe estar muy atenta. No perderse nada de este desconocido cuya espalda tensa ella acariciaba ahora con una irrespetuosidad y un dominio que nunca se habría permitido con otra espalda más autoritaria o más sensible a todo roce inoportuno, en la época en que ella oficiaba de alumna aventajada y todo lo que debía hacer era esperar que otras manos la doblegaran, la guiaran, y olvidar, olvidar.
Ya no habría olvido para Irene, nunca más la alumna aventajada, la adolescente corrompida que finge sorprenderse ante la voracidad del violador. Ahora, traicionera y sin culpa, había abierto los ojos y hasta le había dedicado una sonrisa irónica a la que, en el espejo del techo, protagonizaba una escena bastante ortodoxa debajo del audaz que, en este momento, oficiaba de lactante. Ignoraba la del espejo, dichosamente restringida a su exterioridad, a esta nítida misión de formar un conjunto grato a la vista con el circunstancial mamón, ciertos matices que la de abajo sí percibía, habituada como estaba a otra boca capaz de reinventar, en un acto similar, toda la impiedad del inocente hambriento que un día había sido, mientras la mano, adulta e implacable, buscaba entre los muslos de la postrada lo mismo que el hirsuto -con el solo afán de ganar terreno y no perderse una sola de las oportunidades que vientos favorables le ofrecían- estaba buscando ahora. Pero sin que pareciese captar el juego pecaminoso de esta simultaneidad, dejándola a Irene por primera vez solita con su alma, sintiéndose a la vez la nodriza y la violada que, con una ternura casi sin destinatario, enreda sus dedos entre el pelo espeso y crespo del desconocido mientras, sobreponiéndose a la ineptitud de unos dedos que ignoran la compleja rutina de su cuerpo, deja que el intruso haga lo suyo hasta que, lentamente, la respiración agitada y los latidos del corazón infiel -¿escuchará el intruso los latidos de mi corazón?- le estén indicando que todo va bien. Todo iba bien. El hirsuto había levantado la cabeza y la contemplaba con mirada turbia. Como quien recita una lección, murmuró: Muchacha, pechos de miel. Ella secretamente rió. En qué manual, muchacho hirsuto, en qué texto atento a la delicada sensibilidad femenina aprendiste lo oportuno de dejar deslizar alguna frase poética. Irene lo imaginó aterrado ante la palabra “poética” pero, prolijo al fin, repasando un pequeño repertorio: India, bella mezcla de diosa y pantera, Tú eres la crema de mi café, Salta, salta, salta, pequeña langosta, pero no te alejes mucho de la costa. No estaba mal, al fin y al cabo. Muchacha, pechos de miel, no llores más, quédate hasta el alba. Ella, la habituada al silencio ritual del amor, a la muda música de los cuerpos que se buscan en las tinieblas, sonrió sin embargo (con quién iba a compartir esta risa secreta), dando a entender que había recibido el impacto del poeta. Y tal vez un día fuera cierto. Tal vez un día este muchacho hirsuto repetiría la frase estudiada, pero captando hasta el centro de su alma -¿cómo sería esa alma?- la precaria belleza de las palabras, y una muchacha conmovida hasta las lágrimas por la ternura de este hombre poeta tan distinto de los otros iniciaría por amor este descenso que ahora Irene, inducida apenas por las manos del hirsuto, estaba cumpliendo. Este lento doblegarse, no exento de horror por sí misma, hasta que su boca alcanzara lo que arduos trabajos de amor habían levantado. Él le había dicho que no, que no hiciera eso. No de esta manera, no con la docilidad y el desamor con que ella lo estaba haciendo. Si un día yo no estoy (pero estaba, estaban los dos desnudos en la cama, exhaustos de amor, y emprendiendo él otra vez este otro trabajo de horadar el alma de Irene, de rastrear en ella los tesoros escondidos que la muchacha de veinte años a veces temía no tener, de obligarla a pensar en toda posibilidad por horrorosa que fuese, de imponerle una lucidez que Irene misma había deseado pero a la que, en este momento, junto al hombre desnudo que la protegía de todo mal, cobardemente se negaba), si un día yo no estoy, si alguna vez vos estás por primera vez con otro hombre (y ella en la oscuridad cerró los ojos y pensó, nunca, Alfredo, cómo podría), sabé que hay cosas que (y se interrumpió, ¿por ella o porque a él mismo le daban cierto temor sus propias palabras? Se rió, y todo pareció volverse menos grave, una mera conversación conjetural). En fin, que usted sabe demasiadas cosas, marquesa, que tiene malos hábitos. Y está bien. Está muy bien que sea así. Todo está permitido en el amor. Pero hay cosas que un hombre medio desconocido (y volvió a interrumpirse, como si la posibilidad que él mismo estaba señalando le desagradara. Pero ella, la alumna avanzada, la maligna conocedora había comprendido ahora lo que a él le estaba costando tanto trabajo decirle). Ya sé, ya sé (saltó), hay cosas que un tipo tiene que ganárselas. Que le cueste conseguir que una las haga, ¿no? Y se reía, orgullosa de comprender tan bien lo que él le estaba insinuando. ¿Pero había comprendido la imbécil, la que ahora derramaba absurdas lágrimas sobre las despreocupadas pelotas del hirsuto, todo el amor que encerraban las palabras de él? ¿Había comprendido ella el amor con que él, el iluso, el empecinado forjador de una Irene mucho mejor que esta puerca derramadora de lágrimas, el amor con que él la preparaba para la vida, aun al precio de perderla para siempre? Y sin embargo ella lo estaba desobedeciendo. Laboriosamente y a sabiendas. Porque lo que el hombre desnudo de esa noche no podía saber era que sus palabras no estaban dirigidas a la muchacha que, segura y alegre contra su costado, creía comprenderlo tan bien. El hombre no sabía que la que un día iba a abandonar su costado ya nunca más sería esa muchacha. Que de nada le valdría ahora fingir inexperiencia y candor porque si algo iba a salvarla, si algo algún día iba a redimirla de sus vacilaciones y de su cobardía y de su soberbia y de sus traiciones, era el tomar toda esa carga pavorosa sobre sí misma; aceptar sus años y lo que había aprendido en sus años y aun esta curiosa sabiduría diestramente comunicada a un desconocido que allá arriba, tendido, librado a sí mismo, ¿qué estaría pensando, en qué ignoradas ensoñaciones se estaría hundiendo mientras con lentitud, casi con ternura, le acariciaba la espalda? El otro, que había conocido a una muchacha ávida de saberlo todo, no podía concebir entonces a esta mujer experimentada, del mismo modo que ella, nunca hasta esta tarde y en este cuarto de hotel, había imaginado que el hombre que sabiamente había ido despertando su cuerpo a la embriaguez del amor y amorosamente había ido despertando su alma a la embriaguez del mundo debió ser algún día un adolescente temeroso, un ignorante tanteador del cuerpo de la muchacha inaugural, un hombre arrojado solo en el ancho mundo, que no conocía del mundo más que el fuego que vanamente, despiadadamente, ardía en su corazón.
Читать дальше