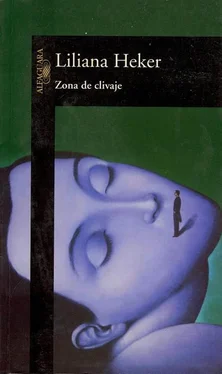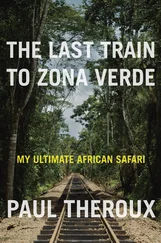– Blanco -repitió, casi con delectación-. ¿Te parece que estará bien para mí?
– Seguro -dijo Irene y se sirvió una medialuna-. Te va a quedar bárbaro.
– Después se arruinan, claro -dijo Guirnalda, y se quedó pensativa-. Un saco blanco se arruina antes que los otros -Irene iba a decir algo amable u optimista o, quizá, meramente cortés. Pero Guirnalda volvió a hablar-. Igual, qué me importa que no dure -dijo-. ¿Cuántos años me quedan a mí, al fin y al cabo?
Y sus palabras no sonaron melancólicas. Las pronunció casi con alegría porque por fin ahora, después de tantos años, podía cumplir sin culpa un viejo sueño de dicha.
Dios mío, pensó Irene. Hay que vivir tantos años para aprender a vivir. Pero tampoco era eso lo que ella quería. Estaban frente a frente, cada una con su propia idea de la felicidad, cada una sin haberla alcanzado aún. Y sabiendo -por lo menos Irene- que ninguna de las dos iba a alcanzarla nunca.
– Ella se hizo uno, pero te digo, eh, la mona aunque se vista se seda, mona se queda. ¿Viste un caballo alguna vez? Bueno, es hermoso comparado con ella.
Palabras que trajeron a Irene a la realidad, la convencieron de que esto de ninguna manera era un momento patético y la colocaron ante un pequeño problema pedestre. ¿Quién era ella? ¿Qué fue lo que se hizo? No había dudas, en cambio, respecto de cómo le quedaba. Eso iba más allá del concepto estético que podía tener Irene sobre los caballos. Y aun la propia Guirnalda. Sus palabras debían ser juzgadas en conjunto. La pregunta: ¿Viste un caballo alguna vez?, indudablemente retórica, era sin embargo imprescindible para el efecto final: es hermoso comparado con ella. Al fin de cuentas, también estos quince días de empecinarse ante la Remington tenían su buena vinculación con Guirnalda.
– Esperate -dijo Irene-. ¿Ella, quién?
– La hermana -dijo Guirnalda con decisión-. Pero no la que tiene la sedería. La otra.
– ¿Qué sedería? -dijo Irene; por algún lado tenía que empezar.
– ¿Qué sedería va a ser? -dijo Guirnalda, impaciente- ¿Te acordás cuando vos eras chica que jugabas en el balneario con una rubia de trencitas, que la madre era tan vistosa? Unos turbantes se ponía… Yo, la verdad, no sé cómo se los ataba, pero llamaba la atención.
– ¿Y ésa tenía una sedería?
– No, ésa no. Qué sedería, pobre. Una vida más desgraciada tuvo siempre. El marido ya en esa época, ¿te acordás que la corrió con un cuchillo que tuvo que tirarse por la ventana? Menos mal que vivía en el primer piso, pero la pierna bien que se la rompió. Bien rota.
– Pero, ¿cómo? ¿No era que los turbantes le quedaban sensacionales y todo eso?
– Y qué. ¿A vos te parece que todo es un turbante en la vida? Yo te digo la verdad, no le envidio los turbantes. Ni los millones.
– ¿Tiene millones? -dijo Irene, ya sin ninguna esperanza de saber quién.
– Tener tiene, pero eso no es nada al lado de la hermana. Eso sí, que me digas, es tener millones. Y qué marido, tenés que ver. Qué belleza de hombre. Ella, vos la ves y no das un centavo por ella. Se puede poner un ropero encima que da lo mismo. Es así, ya lo dice el refrán: la mona, aunque se vista de seda, mona se queda.
– Y entonces, ¿qué le pasó?
– Y nada, qué querés que le pase. Vos querés que a todo el mundo le pasen cosas. Es así y así va a ser siempre. Ya no la cambia nadie.
Seguro, pensó Irene mientras iba a preparar otro mate. Ya no la cambia nadie. Tanto daba que fuera la de la sedería, la hermana, la que se casó con un multimillonario o la que el marido la corrió con un cuchillo. O aun la rubia de trencitas. Sea quien fuere ya habría nacido con eso, era fatal. De nada le valdría vestirse de seda.
Puso yerba nueva en el mate y se dio vuelta. Ahora Guirnalda tenía otra servilleta sobre las rodillas. Le había plegado simétricamente las puntas y le estaba haciendo un nuevo y minucioso doblez. Está decepcionada, pensó Irene. O temerosa. Cada vez que Guirnalda venía, a Irene le pesaba la ausencia de un sillón. Se reconocía culpable por esta casa donde no había un lugar en el que Guirnalda se pudiese sentir cómoda. Un living con grandes sillones y un nene en un triciclo. ¿Y Toto? En el estudio, mamá; llamó que va a venir tarde; te manda un beso. Dios, no, que se jodiera Guirnalda, que no supiese dónde sentarse, que le hiciera otro pliegue a la servilleta, pero esto no. Toto no.
– ¿Y vos?
Irene, que llegaba con el mate, se sobresaltó.
– Yo, ¿qué?
– Vos sabés lo que tu madre quiere para vos.
Bueno, ya empezamos.
– Sí, mamá -dijo Irene, con una mezcla de docilidad y de cansancio.
– Una madre sólo quiere la felicidad de sus hijos.
Casi nada, pensó Irene.
– Yo soy feliz así -dijo.
– Sí -dijo Guirnalda-, claro que sos feliz así -porque pese a todo no podía aceptar que algo perturbara a su pequeña flor-. Pero lo que yo digo es que me gustaría que encontraras -se interrumpió-. Que formaras tu hogar.
Casi nada, volvió a pensar Irene. Un hogar. Algo que de chica le hacía pensar en leños ardiendo y en castañas que saltaban sobre el fuego mientras afuera caía la nieve, y ahora. ¿Y ahora? ¿Acaso algo había cambiado? ¿No sentía en este mismo momento una especie de tristeza, algo parecido a las ganas de llorar cuando pensaba en la palabra “hogar”, en cierta cosa que encerraba la palabra y que era inaccesible, sólo un sueño, una nostalgia, una ventanita iluminada que se vislumbraba a lo lejos? O tal vez esto, este refugio que ella iba armando día a día, este lugar que era suyo y que era ella misma. Hace falta un alma para tener un hogar. Nada que ver con el nene en triciclo y con Toto que hoy viene tarde pero te manda un beso. Su hogar, al menos, no tenía nada que ver con Toto y con el nene. “Yo tengo mi hogar”, eso pensó decirle, pero era una maldad, era aterrorizarla con algo que ahora, en cierto modo, hasta la enorgullecía. “Irenita vive sola, ella es así”, pero que apenas Irene pronunciara la palabra “hogar” tendría el efecto de un golpe en la cara, instalaría esa soledad como un modo de lo normal, algo que a ella misma le producía terror.
– Pero no se trata de lo que a vos te gustaría. No puedo casarme así porque sí.
Todo iba entrando en un cauce normal, en una zona en la que nunca podrían entenderse. Qué esperaba Guirnalda de ella. Tu felicidad, eso diría. Y sin embargo ella tampoco buscaba otra cosa que su propia felicidad. Y hacía bien, ésta era su pequeña flor: Guirnalda quería mostrarla al mundo gallarda y pimpante. Qué importaba esta trepidación, este tremolar del alma, al alma quién la ve. Y ni siquiera era tan simple como eso: tu idea de la felicidad allá, mi idea de la felicidad acá. No, a ella también, ah, si la tentaba. ¿O ese hogar de panes y mieles del que hablaba Guirnalda no era acaso el contexto normal, la muñeca sentada en la sillita de enfrente mientras la de flequillo sueña con una muñeca tan extraordinaria que ningún humano la habría podido concebir? Y podría hacerlo bien, cómo no, ella o una parte de ella estaba hecha para la vida cotidiana, para este compartido mate con medialunas y también, por qué no, para el papel de la perfecta casada. Era capaz de representarlo a las mil maravillas, lo presentía a veces en el preciso instante de comprar la radicheta, una sensación de irrealidad pero también una especie de alegría. Lo que había que estudiar es si el rito de la radicheta tenía algo que ver con el de la perfecta casada, delantal con voladitos, una sonrisa de oreja a oreja y el sagrado olor de las panaderías esparciéndose por la casa. Sí, esto también era ella. ¿Y la sacerdotisa?, ¿aquella antigua elegida de los dioses? Ah, la elegida, cuántas capas habría que atravesar para llegar a esa yegua, derribar radichetas, rasgar delantalitos, abolir sombras irisadas y cerrarle la entrada a la jubilosa fragancia de los buñuelos. ¿Y se encontraría algo después de tanto trabajo? ¿O tenía ganas ella, momentánea cebolla, de despojarse de todas sus finas coberturas? No. Tal vez lo que quería era algo así como impartir una luz desde el centro, una luz que volviera transparentes, y hasta nobles, aun las capas más superficiales. Pero, ¿cuánta luz hacía falta para esto? ¿Y era capaz, ella, de dar luz?
Читать дальше