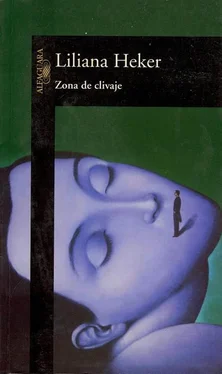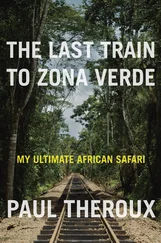Hábil, habilísima Guirnalda. De cualquier modo, era una de esas preguntas para las que Irene no tenía respuesta.
– Y, no sé, las habré puesto distraída. ¡No! -gritó viendo que el señor Alegre estaba ahora en el balcón, a punto de tirar su veneno sobre el pequeño jardín de Irene.
– Les hace bien, señorita Irene, les mata todos los bichos. Hay una señora que
– ¡No!
¿Acaso no era de algún modo parecida a Guirnalda? ¿No cuidaba ciegamente su pequeño jardín, sin siquiera averiguar si el filtro del señor Alegre podía hacerle algún bien? ¿Estaba segura de que a las begonias no las cargoseaba un poco eso de cantarles tanto valsecito por las mañanas?
– Está bien, señorita Irene. No crea que soy un criminal -dijo el señor Alegre, pero se veía a la legua que estaba ofendido.
Silencioso, empezó a guardar su instrumental, mientras Guirnalda leía con atención las instrucciones del paquete de polenta mágica e Irene contemplaba el desorden que finalmente, después de haberlo ahuyentado segundo a segundo durante estos quince días, había acabado por instalarse en su casa.
Ahí estaba. La polenta mágica, y las zanahorias, y el estragón, y el olor a veneno perfumado inundándolo todo, y esta sensación de inconsistencia que vuelve a arrasarla, que la coloca sin piedad en el centro del universo pero también en su mismísimo borde, mientras Guirnalda y el señor Alegre hablan sobre la juventud y el matrimonio y las cucarachas, y el balcón sigue abierto, esa mezcla de vida y de muerte que implica el balcón, e Irene querría dar un grito.
Pero no hay que alarmarse, madre tenemos todos y también un señor Alegre que quiere invadir nuestro jardín, y esta sensación, a veces, de querer algo inaprensible, y este estúpido deseo de ser felices, y este vértigo al mirar hacia abajo, y esta conciencia de lo infinitamente pequeña que es la distancia entre la vida y la muerte. Lo cual, por fortuna, no nos impide la dulce liviandad de los actos cotidianos. Abandonar por ejemplo el balcón y acercarnos subrepticiamente a la mesita donde se ha constituido la catástrofe y sacar con disimulo una media semioculta que, inexplicablemente, había ido a parar a la alacena y luego, aguantando a duras penas las ganas de reírnos, acercarnos al plato, elegir con sumo cuidado y, y por fin, darle un buen mordiscón a esta dorada y crujiente medialuna.
Y en esta jubilosa tarde de noviembre, bajo un cielo como otros, lejanos, que la habían hecho alabar la gracia de estar viva, al borde de la demencia, al borde de la muerte, al borde de encerrarse entre cuatro paredes a esperar mansamente, abyectamente la pudrición, ella era esta mujer tostada por el sol -¿un poco nerviosa, tal vez?-, instalada en el asiento delantero de un Peugeot 404, color ciruela, y mirando de reojo al joven algo hirsuto que acababa de sentarse al volante. Menor que ella, eso era evidente, aunque el hirsuto debía pensar lo contrario, ¿se animaría Irene a confesarle su verdadera edad si él se lo preguntaba? la pregunta sería una indiscreción, pero el hirsuto no parecía Oscar Wilde. Al menos, no había estado demasiado original cinco minutos antes, cuando Irene salió de la playita Carrasco, un poco borracha por el sol -siempre le pasaba, una embriaguez o un entumecimiento que le apaciguaba la conciencia al punto que a veces deseaba quedarse así tendida para siempre, calcinándose como un gato, como una planta, como una piedra, ah, como una piedra-, y él, como surgido del muro de la costanera, se puso a caminar a su lado y le dijo: “Flaca, qué tal si tomamos un trago”. Ella siguió caminando, aunque amenguó el ritmo. Esto no la sorprendió demasiado porque, en cierto modo, ya lo había planeado así un mes atrás -como planeaba ella las cosas: echar una decisión al viento y dejar que el resto lo hiciera esa voluntad subterránea que nunca torcía la proa, que poco a poco la iba socavando, la iba convenciendo de que tenía que ser así, con un desconocido que sólo sabría de ella la piel tostada por el sol; un mero instrumento, ¿de qué?, aún no lo sabía pero acá estaba en la costanera con el paso atemperado-. Al hirsuto sin duda lo alentó esta alteración del ritmo porque dijo: “Dale, flaca, qué te cuesta. No perdés nada, ¿no?”. El alma. ¿Sabía él que en este mismo momento ella estaba captando los pedazos de algo que tal vez podría haber sido su alma, o alguna otra cosa única e irrepetible que pedía a gritos resplandecer íntegra en el mundo y que se desarticulaba, se despedazaba, desperdigaba azarosamente sus fragmentos ante sus propios ojos? No, tenía razón el hirsuto. Qué podía perder si nada era. “Tenés una sonrisa linda, ¿sabés? ¿Venís seguido a Carrasco?” Ella era legión, eso era lo bueno. Esto tostado, sin nombre y sin destino, que el muchacho veía y cuyo único atributo interesante consistía en esta posibilidad de venir seguido a la playita Carrasco. “Bastante, sí, me encanta el sol.” Ya estaba. Así de sencilla era la vida. Sintió una especie de paz. Ahora era alguien de quien este muchacho tenía un dato. Me encanta el sol. ¿Cómo lo estaría computando su cerebro? Trató de imaginarle un cerebro a este joven peludo que caminaba despreocupadamente a su lado. Muy probable que no fueran las palabras pronunciadas por ella las que lo ocupaban. Me encanta el sol. Y, sin embargo, qué verdad había en esas palabras. Me encanta, me deja encantada, como olvidada de mí misma, un mero cuerpo que se dora, que absorbe la poderosa vitalidad de este calor, algo plácidamente desentendido de su destino. Pero el hirsuto sólo pensaría: está conmigo; si no, no hubiera dicho esa frase tan llena de entusiasmo; por dónde abordarla entonces, qué decirle ahora. “Yo también vengo muy seguido.” Esto amenazaba ponerse abrumador. Qué sorpresa si ahora ella le decía: Ya hemos conversado bastante; ahora vamos a cojer. (Increíble su sentido del humor aun en condiciones dudosas.) O si de pronto se tiraba en los brazos del hirsuto y se ponía a llorar sobre su pecho. O a aullar. Aullar y aullar hasta que se ahuyentase este barro oscuro que la anegaba y no la dejaba vivir. “Yo nunca te vi.” Ya estaba: mundanamente lo había dicho mientras aminoraba aún más la marcha aunque todavía sin detenerse ni mirarlo. La ceremonia debía ser gradual, como todo sacrificio. O rito iniciático. ¿Acaso esto no era una iniciación? Así lo había pensado ella un mes atrás, un acto que la instalaría con brutalidad en el mundo. Sin retroceso, y sin justificación. “Yo sí te vi a vos.” Ah, no; ella tuvo un sobresalto. Esto no valía, él no podía haberla visto antes, no debía saber nada de ella: no estaba en las reglas del juego. Lo miró por primera vez, interrogante; ¿parecía asustada? “Tomando sol, en la playa; hacía un buen rato que te estaba mirando.” Ah, era eso: un chiste. El hirsuto tenía sus rebusques también. Perfecto. Esto sí podía él mirarlo a sus anchas. Y ella, hasta sentirse un poco halagada, retrospectivamente halagada imaginándose al muchacho que contemplaba ese cuerpo inmóvil ¿y hasta cierto punto armónico? bajo el sol; un cuerpo que no sufría ni se desintegraba como ella -no, el muchacho no había visto los pedazos desparramándose por el vasto mundo-; un cuerpo organizado como un cristal. “¿Siempre venís sola?” “Sí, siempre.” El diálogo venía fácil, por suerte; no requería demasiado esfuerzo de su parte. Avec quoi taillez vous le crayon? Je taille le crayon avec le taille-crayon. Tal vez era posible hacerse un lugarcito en el mundo y habitarlo muy oronda sin mirar a los costados: un lindo lugarcito en el que todo tenía su respuesta. ¿A qué es igual la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos? “Es una lástima; es lindo venir acompañado.” Una verdadera lástima pero tengo roto el corazón. “¿No tenés novio?” Bueno, ya estaban entrando en tema. Respuesta peligrosa, emitió la pequeña computadora, aún activa en algún rincón de su cabeza. Decir No podía devenir una calamidad si él lo asociaba con una hipotética futura información -Edad: treinta años-, ah, ah, así que era ella, la que nunca tuvo novio y sigue releyendo como entonces el novelón sentimental en el que una niña llora en vano embargada por el mal de amor, ah, ah. Y decir Sí, ¿no la obligaría a un esfuerzo devastador, a la invención de una historia con complicaciones? Divertidísimo, si ella tuviera a quien contársela después. Pero esta historia, Irene, a quién se la vas a contar. Basta, basta, nada de problemas. Ella era capaz de reaccionar con rapidez y destreza. “Más o menos”, dijo, dejando la puerta abierta a todos los pecados o tragedias que el hirsuto fuera capaz de imaginar. “Ya sé (el hirsuto parecía sentirse fuerte ahora: él era un hombre que conocía el corazón de las mujeres); te peleaste con tu novio.” Señor, aparta de mí este cáliz. “Más o menos”, volvió a decir ella. Y ahora sí, valiente y decidida, se detuvo de golpe. “Pero mirá, no tengo ganas de hablar de eso.” Una jugada realmente notable; el hielo se había roto y ella emergía entre todas las que apacibles se habían dorado bajo el sol, con un pasado. Algo penoso o sórdido o delictivo, pero carente de esa delicada trama que arma un pasado real, una tarde de lluvia en una mueblería de Lavalle, un café con medialunas en una desolada estación de trenes de un pueblo que no conocían pero que los ponía melancólicos, el umbral de una casa de Palermo Viejo donde clandestinos y alborozados, comiendo a puñados maní con chocolate, festejaron la llegada del Año Nuevo, la búsqueda, como de un abrigado refugio, del cuerpo familiar en mitad de la noche.
Читать дальше