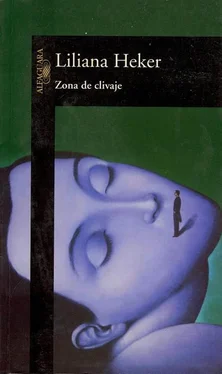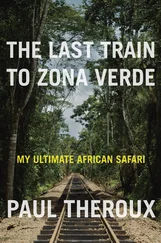– Qué vas a tomar -dijo-. Y, por favor, tuteame.
Esta vez se había cuidado bien de que su lenguaje no fuera ambiguo.
– Qué hay -dijo Cecilia.
Es impertinente y le encanta. Sabe que la impertinencia le queda linda.
– Hay whisky. Hay vino blanco, Coca-Cola…
– ¿Hay leche?
Yo nunca hubiera pedido leche, se dijo Irene. Pensó en sus whiskies, en sus esfuerzos por tragar el humo, en sus ganas de ser corrompida. Distintos modos de la seducción. De seducirlo a él. Pero ¿con leche?
– Hay leche -dijo, bien dueña de sí misma.
No les tenía miedo a las adolescentes que tomaban leche, y tal vez sus razones habrían paralizado a Aristóteles. Yo era una adolescente que nunca hubiera pedido leche. Yo soy temible. Una adolescente que pide leche es inofensiva. En forma velada percibió la falacia de su razonamiento, pero esto no era una cuestión de lógica. Era una cuestión de sentirse bien.
E Irene ahora se sentía bien. Era esa encantadora mujer que ella había planeado después de preparar los canapés. Trajo bandejas, escanció bebidas, dispuso porcelanas y cristales. Y también buscó un vaso muy alto y lo llenó hasta el borde con leche. Escudillas. La espumosa leche se bebe en escudillas. Ella a los diez años lo había pensado, y todavía lo pensaba cada vez que llenaba un vaso con leche. Una escudilla con espumosa leche de cabra que el abuelo hosco le servía a la niña huerfanita. Establo hecho de troncos y fragancia de heno recién cortado. Un atisbo de felicidad. Vio cómo Cecilia se tomaba medio vaso de un trago y dudó de que pensara en escudillas y en heno. Ella no es yo. Bebió un gran trago de whisky y se dijo: cómo a un hombre le puede gustar esto. Se refería a la adolescente, no al whisky. Pero se engañaba: sabía perfectamente cómo podía gustarle.
– Increíble -dijo Alfredo.
Irene y Cecilia lo miraron.
– El final de la segunda parte -y volvió a hundirse en la lectura.
Cecilia se encogió de hombros y volvió a acercarse al pescadito. Con cuidado, estiró la cuerda. Se oyó el repiqueteo tonto del Sueño de amor. ¿Para quién es encantadora?, se preguntó Irene que iba y venía, se desplazaba entre la kitchenette y la habitación, traía más fuentes, más leche, más bebidas. Y yo, ¿para quién soy encantadora? Vio que Alfredo movía la cabeza como aprobando lo que leía. Un gesto que no estaba dirigido a que alguien lo viera. No necesita de nosotras. “Nosotras”, qué horror. Sin embargo, en ese particular momento no le provocaba horror. Podía verse, verlos, con cierta frialdad. Incluso a Alfredo. ¿No las necesitaba realmente? Y entonces, ¿por qué este empecinamiento en reunirlas? Para que él pudiera sentarse a leer tranquilo a Flaubert. Puede olvidarse de nosotras, porque nosotras no nos olvidamos de él ¿Y Cecilia? Irene podía observarla, abstraída, escuchando la música del pescadito. Está posando, pensó. Posa para que él descubra esa soledad apenas levante los ojos. ¿Esa es ella o soy yo? Irene estaba reclinada en el sillón verde y bebía whisky. Se sentía en paz. Y sin embargo, en algún momento, ese equilibrio aparente se iba a resquebrajar. Algo iba a entrar en acción e instalaría el caos. Ahora mismo, al parecer, sucedería. Alfredo había dejado el libro sobre la mesa; se comió un bocadito con roquefort.
– Años que no lo leía -dijo-. ¿Vos lo estás leyendo otra vez?
Un giro inesperado. Ahora Cecilia se había quedado sola de verdad, con su pescadito.
– Sí, lo estoy anotando. Es sorprendente.
Pero así era demasiado fácil, desleal. Irene podía hablarle ahora de un episodio que la había deslumbrado en la segunda parte o de ciertos paralelismos que había descubierto. Y dejar a Cecilia afuera, con su pescadito. Pero no era eso lo que quería. O no era ésa la manera en que quería dejar afuera a Cecilia. ¿Y cuál era la manera? ¿Jugar ella con el pescadito? ¿Hacerse la bruta? Ya no hay vuelta atrás, compañera. No se muerde en vano la manzana de. ¿No era acaso esto lo que había querido? Mirando atrás, ¿no había deseado ser esta mujer imperturbable que observa desde lejos el pescadito? ¡Bum! ¡El pescadito! Había caído con estruendo sobre la Remington. Sin duda la alondra quería entrar en escena.
– ¿No podrías escuchar en lugar de seguir con esa porquería?
– No sé de qué hablan -dijo Cecilia con irritante naturalidad.
Alfredo sacudió el libro con cierta violencia.
– De esto -dijo-, deberías leerlo y tal vez tendrías un montón de problemas menos.
– No sé qué es esto -y parodió el gesto furioso de él de sacudir el libro.
No me gustan estas intimidades en mi casa, pensó Irene con altanería.
– Ni más ni menos que La educación sentimental. Habrás oído, aunque más no fuera, hablar de La educación sentimental.
– Oí, gracias -dijo Cecilia, con un tono tan despectivo y cortante que Irene se alarmó-. Y no sé si me hace tanta falta.
– Bueno -dijo Alfredo-, eso sí que no lo sabíamos.
– Hay muchas cosas que vos no sabés.
Había algo fuera de lugar, algo demasiado colérico o cargado de odio. Irene sintió un vago temor. ¿Como si ciertos valores estuvieran a punto de desmoronarse?
– Es probable, sí -dijo Alfredo, con un tono neutro en el que acechaba el peligro.
– No -dijo Cecilia, y sin duda había advertido el tono porque parecía asustada ahora-, vos no te das cuenta. Yo no puedo saber todo de golpe -y por un segundo pareció que iba a ponerse a llorar. Pero se sacudió el pelo y fue como un acto mágico, como si en virtud de esa dorada masa que ondeaba ella pudiese convertirse en una joven serpiente-. Y no me gusta hablar de estas cosas delante de extraños.
Irene sintió la mordedura. La serpiente que nombran los demonios, se acordó. Cecilia. E Irene, la sacerdotisa y la paz. Minga.
– ¿Estas cosas? -dijo Alfredo como si fuera a saltar sobre ella. Pero Irene captó que estaba desconcertado. Y también captó una negligencia; se le había pasado por alto la palabra “extraños”.
– Estas cosas, sí. Vos no te das cuenta de que vas demasiado rápido. El otro día era con los cantitos, qué sé yo, como si eso fuera importantísimo. Como si yo no tuviera derecho a cantar lo que cantan los otros -Irene presintió un pequeño mundo que ya tenía sus leyes propias, sus sobreentendidos y sus desdichas; casi estuvo a punto de conmoverla el esfuerzo inútil de esta adolescente que, en alguna zona, todavía luchaba por convencerse de que tenía ganas de cantar lo que los otros cantaban. Pero no. Cecilia había levantado la frente con altivez y señaló el libro que otra vez estaba en la mesita del diván-. ¿Y vos te creés que con cosas como ésta sí vas a cambiar el mundo?
Irene sintió algo parecido a la tristeza, aunque no sabía muy bien por qué.
– No creo haber dicho nunca que voy a cambiar el mundo -dijo Alfredo con voz sombría-. Pero sí. Por si no entendiste nada de lo que te dije en todo este tiempo, creo que sí, que mi idea de una vida digna incluye también libros como éste.
– ¡Hubiéramos empezado por ahí! -exclamó Cecilia, e Irene la miró con cierta admiración-. El otro día, al menos, me decías que tenía que leer, no sé, a ese Ram, pero no éstas… -se detuvo, como buscando la palabra precisa-. Estas inmundicias -dijo como una explosión.
Fue tan desmesurado, tan agraviante para el hombre que ahora estaba por empezar a hablar, que Irene, de golpe, entendió.
A veces le pasaba. Comprender una escena, o mejor, lo que ocurría debajo de una escena, con tanta precisión como si lo estuviera leyendo en un libro. Y lo que ocurría debajo de ésta era casi una herejía. Una comedia de errores de lo más vulgar. Algo bastante cómico si no fuera, al mismo tiempo, ligeramente asqueroso.
Читать дальше