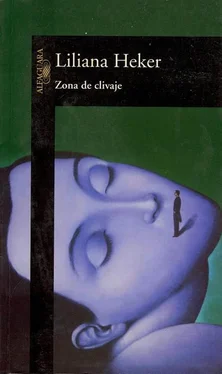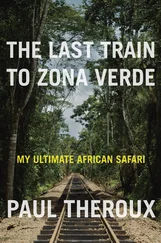Después la inmovilidad de las tres figuras se rompió. Presentaciones, besos, sonrisas. Slam. Ya estaban los tres adentro. Ahora te quiero ver, escopeta.
– Qué lindo es esto.
Cecilia había entrado a grandes trancos, pisando fuerte con sus zapatillas, se había situado en el centro de la casa y observaba todo. Sus ojos no son chiquitos, pensó Irene, y un día alguien hasta los podrá llamar inquietantes o felinos: lo que pasa es que no se pinta. Cecilia observaba todo con esos ojos ladinamente gatunos como quien se apropia del exterior con sólo mirarlo. El mundo era suyo.
Pero esta casa es mía, pensó Irene, y puso un cenicero en la mesita de al lado del diván, donde Alfredo acababa de sentarse, muy orondo. Lo de ella es una mera sensación, una pura irresponsabilidad. No sabe lo que es cargar con el mundo, lo que es construir un hogar. Todavía no conoce este vértigo.
Arrimó las mesitas color naranja, trajo vasos. Habló unos segundos con Alfredo sobre el testamento hológrafo de Ram. Algo sorprendente. “Pero no inesperado”, dijo Alfredo; “al menos para mí”. Irene fue a la pequeña cocina y volvió con la botella de whisky y servilletas de papel. Vio que Cecilia abría una por una las cajitas de madera pintada que ella tenía en la biblioteca.
– ¿Por qué no te sentás? -dijo.
El tono no sonó todo lo amable que hubiera deseado. De reojo lo miró a Alfredo pero no: no había percibido nada. Toda su atención parecía dirigida a La educación sentimental, que había quedado desde la noche anterior en la mesita del diván.
– No me gusta sentarme -dijo Cecilia, como quien señala un rasgo excepcional de su carácter.
Por mí, morite, pensó Irene. Miró a Alfredo con insistencia. Nada. No levantaba los ojos del libro. Decidió que iría a decirle, con todo disimulo, que dejara de leer. Pero no hizo falta: lo hizo Cecilia. Se acercó y, en voz muy baja, dijo:
– Espero que no pensarás ponerte a leer.
Irene entrecerró un segundo los ojos. Alfredo levantó la mirada con expresión angélica.
– ¿Por qué no? -dijo con voz normal-. ¿Qué tiene de malo que me ponga a leer?
Cecilia dio un suspiro y se fue hacia el escritorio de Irene. Se puso a observar con atención el pescadito a cuerda que colgaba de uno de los estantes. Con cautela tironeó de la cuerda mientras, subrepticiamente, miraba la página puesta en la Remington.
– Vas a tirar ese pescadito -dijo Irene.
Como una mujer adulta que se dirige a una niña retardada, pensó. ¿No estaría equivocando el estilo, despeñándose hacia lo que más detestaba?
– No -dijo Cecilia, y siguió manipulando la cuerda con interés. Parecía dar a entender que eso era lo único que le atraía en este mundo de adultos que leen libros en las reuniones y acomodan mesitas. Irene se encogió de hombros: mejor empezaba a traer los canapés.
Estaba sacando las fuentes de la heladera cuando oyó el Sueño de amor en ese repiqueteo tonto de cajita de música.
– Te dijo que ibas a tirar ese pescadito -dijo Alfredo; e Irene percibió que, más que una reconvención a Cecilia, esto era una burla dirigida a ella, al tono estúpido de ella.
– No -volvió a decir Cecilia.
– No es muy susceptible de ser educada -le dijo Alfredo a Irene, que venía con dos fuentes de canapés.
Parece un padre orgulloso, pensó Irene; orgulloso de lo bruta que es la nena. Hizo un esfuerzo, pero no consiguió que la presunta ineducabilidad de Cecilia no la fascinase. La observó. Cecilia, ya sin ningún disimulo, miraba la hoja que estaba en la Remington. Yo no hubiera hecho una cosa así. Se sintió más tranquila.
– Qué barbaridad -le dijo a Alfredo-. Se ve que la adolescencia ya no viene como antes.
– No vayas a creer -dijo Alfredo.
Pero la miró de tal modo que ella sintió renacer todas sus galas. Se esponjó, abrió su gran cola, se pensó deseable y le pareció que no quería, por nada del mundo, cambiarse por esa adolescente desmañada que ella también había sido una vez.
– ¿Usted escribe?
El “usted” la golpeó. Como un náufrago buscó la mirada de Alfredo para que le restituyera su calidad de atolondrada incorregible que corre por las calles y es tratada sin respeto por la gente seria. Pero él estaba otra vez sumergido en La educación sentimental. Irene se vio a los treinta años, mirada por ella misma a los diecisiete. Era adulta, sin salvación.
– Mejor hablame de “vos”, ¿no te parece? -dijo.
– ¿De mí? -Cecilia parecía sobresaltada por primera vez. Esto ya no se arregla más, pensó Irene-. Bueno, yo también escribo -dijo, y ella también miró de reojo a Alfredo, como buscando auxilio, pero él seguía absorto en Flaubert. La dejó sola, pensó.
– ¿Y qué escribís? -dijo, mientras trataba de calcular si Alfredo le habría contado que ella tenía el cuaderno de tapas rojas.
– Escribo -dijo Cecilia. Y se quedó en silencio, como esperando algo.
Entonces Irene pensó que sí, que él se lo había contado y que esta adolescente de mirada ansiosa estaba esperando algo de ella. Sabe que tiene trece años menos que yo y que es a mí a quien le toca resolver este silencio. ¿Pero era capaz ella de resolverlo? Entre esas tapas rojas había un mundo clandestino y avasallante que pugnaba por tomar forma, rachas de luz, frentes de tormenta, retazos de una vida enmarañada y poderosa que Irene, de haberse tomado el trabajo, habría podido leer también más allá de esos ojitos sagaces y expectantes que seguían mirándola. ¿Se animaría a decir algo sobre todo esto, o iba a permitir que fuera Cecilia quien llenase este hueco incómodo? Un segundo más y sería demasiado tarde.
– Alfredo no me dijo que usted escribía.
Ya estaba. Le había cedido el turno a Cecilia y ahora tenía que rendir cuentas. Y qué cuentas. Alfredo no me dijo que usted escribía. Casi nada. Y qué le había dicho. ¿Ella es mi hermana espiritual?, ¿mi amiga del alma?, ¿te va a decir palabras inolvidables acerca del cuaderno de tapas rojas? O tal vez: “No sabés cómo se te parecía cuando tenía diecisiete años”, y Cecilia, astuta y mal pensada, habrá calculado que entonces. Shh. Qué imagen bella y absoluta habría inventado Alfredo. Tan alejada, ay, de la mujer real que ha leído, llena de vacilación y de asombro y hasta de indeseable amor, el cuaderno de tapas rojas y ahora no se anima a abrir la boca y querría arrojar por la ventana a la muchacha preguntona. Cecilia la observa con atención. Sin duda está tratando de superponer las palabras de Alfredo a esta mujer reservada y nada brillante que tiene enfrente. Una mujer impecable de treinta años que le sonríe con cierta condescendencia.
– No me dedico a escribir, precisamente -dijo-. Soy una especie de matemática.
– Sí, eso sí me lo dijo -Irene pensó qué pasaría si ella de pronto se ponía a llorar. Cecilia irguió la cabeza-. Yo odio las matemáticas -con suficiencia, como quien declara una cualidad personal.
Es vulgar, pensó Irene.
– Le gusta hacerse la bruta -dijo Alfredo-. No le puedo hacer entender que la matemática es algo más que esos números para enanos que trae la tabla de logaritmos. O que recitar de memoria la tabla del siete. Tendrías que explicarle un poco porque a mí no me hace caso.
Irene pensó en los cristales, en su fría y casi indestructible belleza. Tal vez Cecilia sería capaz de entender algo así. Quién sabe. Al menos ella no tenía el más mínimo interés en explicarle nada.
– No soy bruta -dijo Cecilia, y sacudió bruscamente su cabeza, con lo cual el espeso pelo dorado flameó como una ola.
A Alfredo le encanta eso, el pelo, y el gesto enfurruñado de la boca, y que sea un poco bruta, así él puede explicarle, también con cierta brutalidad a su estilo, todo lo que de extraño y bello y horroroso hay entre el cielo y la tierra y que su hermosa cabeza adolescente aún no alcanza a concebir. Pero concebirá, ah, sí concebirá, mucho más aún de lo que Alfredo alcanza a suponer en este momento. De pronto se sentía omnicomprensiva y serena. Sonrió con urbanidad.
Читать дальше