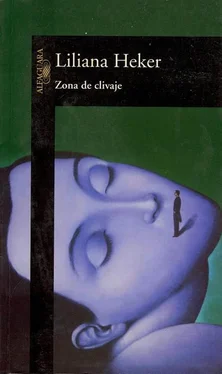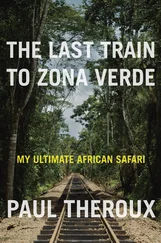El psicoanalista ha torcido otra vez el cuello; debe haber advertido en el silloncito algo que lo contraría porque vuelve a su lugar la cabeza con demasiada agitación. ¿La actitud de la futura actriz? Ella parece, toda entera, orientada hacia el hombre que tiene delante, como si la fiesta se le hubiese borrado. Tal vez el psicoanalista considera injusto que Alfredo ya haya conseguido este efecto en su interlocutora mientras que él, desde hace una hora y media, trata de producir en Irene alguna perturbación sin el menor resultado. Ya ha hablado de informática, de la falta de inteligencia de su ex mujer, de la revolución erótica en las sociedades desarrolladas, y ha lanzado sobre Irene algunas miradas lascivas. Ahora le ha llegado el turno a Don Juan. Él dice que el donjuanismo sólo se comprende del todo a la luz del mito de Narciso ya que, en el fondo, el problema de todo seductor consiste en que sólo se puede amar a sí mismo. Irene, mientras tanto, le mira las manos. Son algo regordetas y continuamente se frotan entre sí. Ella piensa que hay manos perturbadoras, manos que a la distancia comunican, casi mediante una sensación física, que saben tocar. Las manitos del psicoanalista carecen de esa cualidad. Irene las imagina sobre su cuerpo y se retuerce de repugnancia. El psicoanalista dice que esos seres tienen una permanente necesidad de utilizar a las mujeres como espejos, cuya única virtud sería la de potenciar la admiración que ellos sienten por sí mismos. Mira a Irene como si quisiera darle a entender que él ve en ella algo más que un espejo en cuyas quietas aguas se reflejaría. Si yo tuviera esa jeta tampoco buscaría reflejarme en ninguna parte, gilún, se le cruza a Irene como un rayo mortífero. En suma, dice el psicoanalista, los seductores son seres terriblemente desdichados ya que no pueden dar ni recibir amor. Irene, que acaba de recibir una rápida mirada de Alfredo, como quien dice “cuidado”, le contesta al psicoanalista que está equivocado. Tan redondamente equivocado, dice, que casi tiene razón. Porque hay seres a tal extremo dotados para esa descomedida y desamparada aventura que es el amor que, sin escapatoria, se condenan a la diversidad, o sea, a la soledad.
Es mi historia la que siempre estuvo vinculada con los espejos, se le cruza de soslayo, como una sombra evasiva. Soy yo y no Alfredo -que siempre ha emitido desbocadas y generosas señales sin retorno-, soy yo quien siempre ha necesitado ante sí, como un doble tranquilizante, una imagen cristalina de contornos nítidos. Y no porque me ame: porque me tengo recelo.
– Cualquier exceso es una enfermedad y tiene que ser tratada como tal -dice, muy enojado, el psicoanalista. Es probable que esté sospechando el intercambio de miradas; al menos tiene que haber percibido el gesto apaciguador con que Irene le ha respondido a Alfredo. Seguro que está pensando: pero este hijo de puta cómo se las arregla no sólo para conquistarse al minón ese que tiene al lado, también para que esta tarada, viendo lo que pasa y todo, le lance esas miraditas de complicidad en lugar de joderlo bien jodido.
– Yo creo que hay individuos que tienen la virtud de hacer algo excepcional con la tara que Dios les dio -dice Irene, con su mejor aire de inocencia.
– ¿Excepcional? -el psicoanalista está indignado-. ¿Producir en diversas mujeres la ilusión de amor es algo excepcional? Yo creo que es más bien una farsa, y lo único que indica es una vanidad patológica.
Y esto de tratar a toda costa de que yo lo vea a Alfredo como a un enfermo, cosa de reconocer en él, por contraste, la imagen de la estabilidad y la salud, ¿qué indica?, piensa Irene, decidida a hacer pedacitos al psicoanalista. Y dice que, a su juicio, en ciertos seductores, “y por supuesto no estoy hablando de meros mujeriegos”, aclara, “ni de esos fifadores de liquidación que ven a una mujer sola o en posible conflicto con su pareja y en seguida se dicen: qué presa fácil, a ésta me la puedo llevar sin vueltas a la catrera”, y mira incisiva al psicoanalista que se frota las manitos con frenesí; en ciertos seductores existe una exacerbación de la idea del amor, o casi diría (dice Irene, que se siente anormalmente locuaz) que existe en ellos la imposición ética de hacer que el amor emerja como una flor insólita. Y esta capacidad de conseguir que alguien se atreva a hacer lo que un momento antes creyó imposible, este poder de lograr que otro viva en ese momentáneo estado de gracia en que todos los sentidos y todos los sentimientos parecen tensarse y exaltarse, ¿no es acaso una forma de humanismo?
Claro que a veces el amor mata, se le atraviesa a Irene, quien ya empieza a alarmarse por la corriente de entendimiento que advierte en el silloncito. Se sacude el pelo con energía. Pero quién me quita lo bailado.
– ¿Humanismo? -dice el pelirrojo fuera de sí; en apariencia ya se ha olvidado de que estaba tratando de seducir a Irene; por el momento sólo quiere defenderse de una concepción que lo desconcierta-. No me parece muy humanista eso de utilizar ardides para conseguir sólo satisfacciones sexuales transitorias.
Irene dice que no le parece muy ecuánime eso de reducir la seducción, y sobre todo en esta época, al afán de conseguir una satisfacción sexual. Que a lo mejor también entra en el juego una casi permanente exaltación estética.
Una especie de estado poético, escribiría. Ya que hay mensajes secretos, códigos de belleza que están ahí, en suspenso, para que alguien los descubra. ¿Acaso no puede extrapolar? Adivinar en Alfredo lo que ella misma siente a veces: el desesperado impulso de atrapar, de apoderarse de algo que fatalmente estará siempre fuera de ella. Claro que no se confunde. Esto en principio tiene muy poco que ver con lo que suele llamarse “atracción sexual”. Aunque tal vez se lo pueda considerar dentro de una zona fronteriza, ¿dentro de un intervalo de indeterminación? Cerebral y razonadora, está sin embargo condenada a que su cuerpo de continuo traicione a su cabeza. Siente -y lo siente tácticamente- en la piel y también en zonas más privadas de su cuerpo todas las posibilidades del amor, desde las más sutiles hasta las más abyectas. Puede detectar la sensualidad de un hombre con sólo mirarlo, con sólo observar la manera en que tira la ceniza del cigarrillo o se afloja el nudo de la corbata. De ahí que no le cueste extrapolar, adivinar lo que un hombre puede ver en ciertas mujeres, o aun en ciertas nínfulas, una fuerza similar, el sexo como una fuerza, como una animalidad agazapada, más peligrosa cuanto más encubierta. Pero ciertas mujeres, escribiría, y sobre todo ciertas adolescentes, son algo así como la manifestación abstracta de la belleza. Y tal vez es un modo de la desesperación, la misma desesperación que yo siento ante todo lo bello que se escurre, lo que lleva a hombres como Alfredo a seducirlas, a acostarse finalmente con ellas, compelidos por una fugaz ilusión de pertenencia. ¿Creen poseerlas? Qué engañosas a veces ciertas palabras. Y otra vez puede extrapolar, imaginar el supremo esfuerzo mental por transformar una injerencia puramente física en la definitiva posesión de lo que es bello. Y la decepción después, cuando por fin la muchacha queda tendida a su costado, otra vez perfecta en sí misma, inalterable como una estatua, otra vez toda ella -cuerpo y alma- dentro de su propia piel, otra vez inexorablemente ajena.
Y tal vez ahí hay que buscar la razón (le explica al psicoanalista con una elocuencia que no está del todo desconectada de lo que ocurre en el silloncito) por la que ciertos hombres se lanzan con dedicación de artistas a algo mucho más complejo que “eso que vos, sin duda (le dice), debes considerar un vulgar levante”. Ya que no se resignan, escribiría, a ese final en que la muchacha, inquebrantable y bella, vuelve a ser el otro. Es necesario que ella participe, que cada partícula de su cuerpo y de su cerebro sepa lo que está haciendo, que se sienta pecadora y culpable y, al mismo tiempo, ame su pecado y su culpa. Sólo entonces, en el conocimiento supremo está el supremo placer, la materialización del espejismo.
Читать дальше