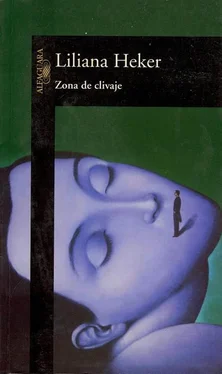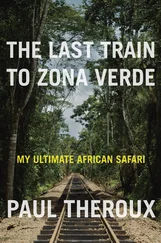– Permiso -dice intempestiva en mitad de su discurso, y se pone de pie porque acaba de advertir que Alfredo, parado a pocos metros, le está haciendo una seña desde atrás del psicoanalista. El psicoanalista se ha dado vuelta y ha lanzado sobre Alfredo una rápida mirada de repulsión. Irene siente en la espalda que también a ella la debe estar mirando ahora. Como si la transformara en otro caso, como si inapelablemente la ubicara del lado de los enfermos. Y quién te dice. Tal vez esto sea el resultado de las secretas ensoñaciones del viajante o de los delirios de grandeza de Guirnalda o de algún gen sedicioso que le desbarató el prolijo futuro augurado por las hadas, serás sagaz, alegre, sana, de pensamiento ordenado e imaginación despierta, pero. ¿Pero quién me quita lo bailado?, vuelve a pensar mientras, lo más campante, se acerca a su destino.
– Te aviso que este colorado no me gusta nada -le larga de sopetón Alfredo.
Y a mí esta futura actriz tampoco, se le cruza a Irene, pero no lo dice porque este tipo de simetrías no entra en las reglas del juego.
– A mí tampoco -dice en cambio-, pero no me cortes la inspiración porque estamos manteniendo una charla de lo más apasionante sobre el donjuanismo y esas cosas.
– ¿Donjuanismo? -Alfredo se ha puesto en guardia-. Ese hijo de puta lo que quiere es…
– Ya sé lo que quiere -lo interrumpe Irene-, pero le va a resultar bastante difícil conseguirlo. ¿Y a vos cómo te va con Sarah Bernhardt?
– No me vas a creer -dice Alfredo-, cuando habla en serio no es lo que parece. Vieras todo lo que sabe sobre las brujas de Macbeth.
Irene se ríe. Piensa que él tiene un sentido demasiado estético de la vida, lo que más de una vez lo lleva a ensartarse, a olvidar que no toda mujer es seducible. O a ignorar que, como ella un día iba a pensar en un colectivo, las mujeres a veces no pueden con su genio.
Y que nadie (escribiría), que nadie, hombre o mujer, sea tan imbécil como para creer que esa convergencia de los sentidos y de los sentimientos que consigue un gran amor, que esa elevación o descenso a todas las posibilidades del placer, a todas las transgresiones del cuerpo y del alma, impiden pensar o, para usar una palabra más osada, impiden la irrupción del genio. Sólo sumergiéndose hasta el fondo en su propia condición de pecadora, solitaria, abandonada, puta, soberbia, sometida, perversa, manejadora, esclava del hombre, esclava de sí misma, rebelde sin causa, sólo hundiéndose hasta el fondo en su propia condición para hacerla florecer como a una especie deslumbrante y desconocida, sólo dándole forma a esta nueva especie con pasión, con odio, con infinito amor e infinita paciencia, una mujer hará surgir esa libertad extrema, esa locura de la imaginación y del pensamiento que tal vez un día será su propio genio. Y bien. A veces pienso que entre tanta cama y tanta palabra alada la verdadera misión que quijotescamente se ha encomendado Alfredo es la de despertar esa rara avis, eso que aún duerme o se despereza debajo de tanto sueño adolescente. No sólo es posible con las mujeres, claro.
Un muchachito frágil, aún sin forma, también puede ser moldeado, impulsado a hacer estallar la singular fuerza oculta que atesora, pero ¿en todas sus posibilidades? Queda una zona en la que a Alfredo sólo le resta la transmisión oral, aséptica, y el consuelo de conformar su… ¿cerebro? Tal vez un hombre habría elegido sin empacho la palabra “alma” pero yo, cuando traté de despojar a esa vagarosa entidad de eso moldeable, de eso susceptible de resplandecer o heder que es mi cuerpo, me di cuenta de que no me quedaba nada. O apenas una abstracción, algo aprendido en los libros y en las palabras de los hombres sabios, pero que no alcanzaba a expresar esto que soy yo, esto que es mi incomunicable experiencia personal cuando pronuncio la palabra “alma”.
Y bien: en los muchachitos una parte de ese yo es indómita, opaca a la educación, destinada a librarse al azar. Sin contar con lo efímera que es en los hombres su condición de educables. En seguida crecen, se vuelven definitivos, cristalinos. En cambio ciertas mujeres, las eternas educandas, son susceptibles de cambio a cualquier edad. El tiempo les deja rastros, sutilmente las modifica, pero algo en ellas permanece en perpetua conformación, algo que les permite renacer. ¿Cierta capacidad de deslumbramiento, tal vez? ¿Cierta avidez de aventura, de libertad, cierto atávico presentimiento de que hay una posibilidad de vivir nunca realizada? Algo que aún espera al hacedor, al dueño de los relámpagos, para brillar en todo su esplendor. ¿Ignoraban sus alegres hermanas que el relámpago tal vez está latente dentro de ellas? Lo cierto es que ahí es donde entraba a tallar nuestro quijotesco, el persistente despertador de relámpagos ajenos. Aunque hay que reconocer que él a veces se llevaba ciertos chascos por razones que no estaba dispuesto a reconocer hasta que se daba de boca con la más prosaica realidad pero que Irene conocía desde el vamos: no toda mujer pertenece a la especie de las educandas. De algunas, ni siquiera se puede afirmar que envejecen. Más bien se van corrompiendo, pierden la forma y el perfume, como una fruta que se pudre. Y con ésas no hay nada que hacer.
De ahí la risa de Irene, quien lo mira ligeramente sobradora, y dice:
– Así que nos ha llegado el tiempo de las brujas.
Alfredo sacude la cabeza, dubitativo.
– Para bruja le falta bastante -dice-, aunque ella piense lo contrario. Como opinaría la inefable Guirnalda, esta chica está creída.
– Supongo, sí. Y supongo que vos ya estarás decidido a sacarle questo vizio.
– Por esa parte ando -dice Alfredo-. Eso es lo que te quería avisar. Como te podrás imaginar, a esta altura de los acontecimientos la voy a tener que acompañar a su casa.
– ¿Y me venís a pedir permiso? -dice Irene. Su tono ha virado apenas hacia el mar humor.
– No. Lo que te quería decir es que, cuando tengas ganas de irte, me avises así bajo con vos para que tomes un taxi.
– Gracias por la gentileza -dice Irene, llena de indignación-. Sé tomarme un taxi por mis propios medios, si no te parece mal.
– No seas tarada -dice Alfredo-. ¿No te das cuenta de que así el colorado ése va a hacer cualquier cosa para acompañarte?
También sé sacarme a cualquier colorado de encima, si se me da la real gana, está por decir Irene. Pero una gorda tierna y gorjeante se ha acercado de golpe y ha zampado un efusivo beso en la mejilla de Alfredo.
Irene entonces pega media vuelta y se va.
Mientras se sienta, el psicoanalista la observa con cierto aire inquisidor. Algo debe haber percibido porque, sin el menor tacto, pregunta:
– Cómo te sentís.
Irene experimenta el compulsivo deseo de darle una patada en los huevos.
– En el mejor de los mundos -dice. Sabe que el tono es inadecuado pero ya no le importa.
El psicoanalista no puede ocultar cierta refulgencia de satisfacción.
– Estaba pensando en lo que me dijiste -dice-. Tal vez tu opinión sobre los seductores responde a una idea, cómo decirte, demasiado artística de la realidad.
– Por supuesto -dice Irene con tanta determinación que el psicoanalista se sobresalta-. Ya se sabe que además, en todo levante -toma un trago de whisky-, en todo levante de una mujer deseable, claro, está pesando también el más común y corriente espíritu competitivo. Algo así como decirles a los otros: chupate esta mandarina. Y las ganas de cojer, ya sé, no me lo digas. Las más vulgares y silvestres ganas de cojerse a una mujer equis -traga aire; lo suelta-. Así de compleja es el alma humana.
El psicoanalista parece un poco sorprendido por este giro inesperado de la conversación. No es tonto, pero sin duda es grosero, porque sin más preámbulos pregunta:
Читать дальше