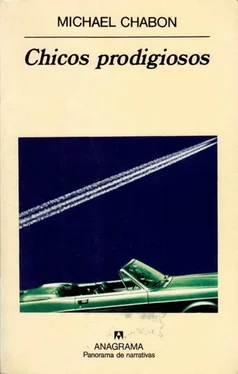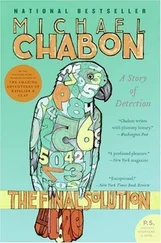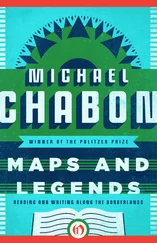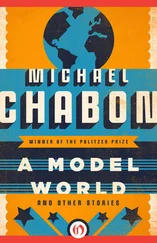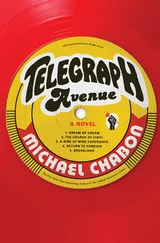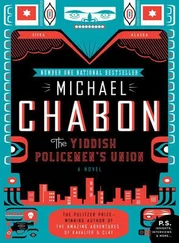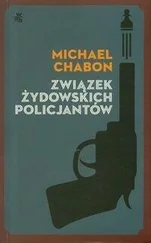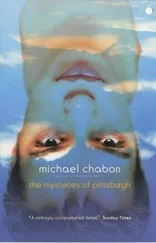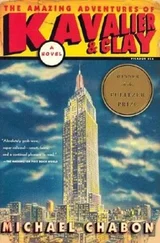Lo único que recuerdo del viaje de regreso a Pittsburgh es el complicado proceso que supuso liar tres canutos con una sola mano y la intermitente compañía de un programa de homenaje a Lennie Tristano en una emisora de radio que resultó ser la WABI, la voz en FM de la vieja Universidad de Coxley, que arrastraba hacia mí una fantasmagórica corriente formada en el etéreo espacio de las ondas radiofónicas. Hacia las dos de la madrugada dejé la desierta carretera y continué en dirección a Squirrel Hill. Iba a casa, pero no tenía intención de quedarme más tiempo del necesario para hablar con Crabtree, suponiendo que estuviese en condiciones de escucharme. Había decidido hacer una cosa temeraria, absurda y estúpida, y en esa clase de empresas no había compañía más útil que la de Terry Crabtree.
De todas las casas de la adormecida calle, la mía era la única bien iluminada, emitía luz, como si de una pista de aterrizaje se tratase. Mientras recorría el camino de acceso llegaron hasta mí las jugosas risas de un saxofón y sentí vibrar los cristales de las ventanas al ritmo de un contrabajo. La casa estaba llena de escritores. En la sala había varios bailando descalzos y contemplando qué tal lo hacían los demás. En la cocina otro grupo mantenía una conversación que oscilaba peligrosamente entre amables mentiras y hediondas verdades, y utilizaban las latas de cerveza como ceniceros. En el suelo de la sala donde tenía el televisor había otra media docena, tendidos en actitud reverente alrededor de una bolsa de papel pequeño, de los que usan en las tiendas de ultramarinos, llena de marihuana de aspecto suculento y contemplando cómo Ghidrah destruía Tokio. [39]En el sofá que había detrás de ellos pude ver a dos de mis alumnos, adscritos a la escuela de los jóvenes airados y que se habían perforado los labios y llevaban botas militares con hebillas de metal, fundidos en un abrazo tan estrecho que hacía pensar en las obras de David Smith. [40]En las escaleras que conducían a mi dormitorio se habían sentado tres agentes neoyorquinos -mejor vestidos y menos borrachos que los escritores- para intercambiar exquisitas confidencias y practicar la desinformación. Y en el recibidor había tal cantidad de poetas de Pittsburgh, que si en aquel instante un meteorito hubiese atravesado el tejado de la casa, no habría quedado vivo en la ciudad ni un solo perpetrador de estrofas dedicadas a padres avejentados, trabajadores siderúrgicos impotentes y el convertidor de Bessemer como símbolo amoroso.
En mi estudio había sólo una escritora. Estaba sentada en mi sofá, con la puerta cerrada, y tenía las rodillas metidas debajo del suéter, de forma que la puntiaguda puntera de sus botas sobresalía bajo el dobladillo. Ladeaba la cabeza y leía con atención una hoja de un grueso manuscrito que tenía junto a ella sobre el sofá, mientras enroscaba un largo mechón de cabello rubio alrededor de un dedo y después lo soltaba para empezar de nuevo la operación.
– ¡Eh! -dije mientras entraba en la habitación y cerraba la puerta detrás de mí. Eché un vistazo a mi escritorio. Sólo entonces me percaté de que al marcharme por la mañana había dejado el manuscrito de Chicos prodigiosos a la vista de cualquiera, incluido Crabtree.
– ¡Oh! -exclamó Hannah, que devolvió a la pila la hoja que estaba a punto de pasar y la tapó con ambas manos como si se tratase de un escrito suyo que no quisiera enseñarme-. ¡Grady! ¡Oh, Dios mío! ¡Me siento tan avergonzada! Espero que no te moleste. Estaba descansando y… -Arrugó la nariz al pensar en lo que había estado haciendo-. Soy una fisgona.
– No, no lo eres -dije-. De verdad que no me importa.
Reunió las lonchas dispersas del Gran Queso de Grady y las devolvió a su sitio, levantó el tocho, le dio unos golpecitos contra un cojín para igualarlo y lo dejó sobre uno de los brazos del sofá. Después se puso en pie, se me acercó y me abrazó.
– Me alegro mucho de verte -dijo-. Hemos estado intentando localizarte por todas partes. Empezábamos a estar preocupados.
– Estoy bien -le aseguré-. Sólo he tenido que vérmelas con un pequeño brote de «fiebres cetusianas».
– ¿Qué?
– Nada, olvídalo. -Señalé con un movimiento de la cabeza el manuscrito que se balanceaba al borde del sofá-. ¿Sabes si…, uh, si Crabtree lo ha visto?
– No, no lo sé -respondió Hannah-. Quiero decir que me parece que no. Estuvimos fuera todo el día, en el festival literario. Regresamos muy tarde. -Sonrió y añadió-: Y él ha estado muy ocupado todo el rato.
– Ya me lo supongo -dije tratando de soltarme de su abrazo, aunque de mala gana-. Bueno, ¿y dónde está nuestro bienamado Crabtree?
– ¡Quién sabe! Yo llevo un par de horas en el estudio. Ni siquiera sé si anda por aquí o… ¡Oh, no, no te vayas! -Redobló la fuerza de su abrazo-. ¡Quédate! ¿Adónde vas?
– Tengo que hablar con él -dije, aunque de pronto la perspectiva de volver al coche y conducir hasta Sewickley Heigths para cumplir la absurda misión que me había impuesto me pareció cualquier cosa menos apetecible. Podía quedarme allí con Hannah y olvidarme de Deborah y Emily, de Sara y el sonriente renacuajo que llevaba en el vientre, y, sobre todo, del pobre y patológico mentiroso de Jimmy Leer. Hannah no me soltaba; cerré los ojos e imaginé que la seguía escaleras abajo hasta su habitación, y que me echaba junto a ella sobre su colcha de satén, bajo el retrato de Georgia O'Keeffe obra de Stieglitz, y hundía mi mano en sus botas de vaquera y deslizaba los dedos por el húmedo y fino empeine de sus pies-. Tengo que…
Desde la sala llegaron los acordes de The Horse, y Hannah me cogió la mano.
– Vamos -dijo-. Te conviene bailar.
– No puedo. Mis tobillos.
– ¿Tus tobillos? Vamos.
– No puedo. -Me condujo hasta la puerta y la abrió, con lo que franqueó el paso a una animada ráfaga de notas de la sección de metales. Meneó un par de veces sus huesudas caderas de vaquera-. Escucha, Hannah, James se ha…, se ha metido en un pequeño lío esta noche. Necesito encontrar a Crabtree para que me ayude a solucionarlo.
– ¿Qué clase de lío? Déjame ir contigo.
– No, no te lo puedo explicar, pero no es nada grave. Escucha: Crabtree y yo nos encargaremos de echarle un cable a James, ¿vale? No tardaremos nada, lo traeremos aquí y entonces bailaré contigo. ¿De acuerdo? Te doy mi palabra.
– Le pegó un tiro al perro de la rectora, ¿no?
– ¿Qué? -dije, y cerré la puerta-. ¿A quién?
– Alguien se cargó a su perro anoche. Al chucho ciego. Al menos eso es lo que cree la policía. El perro ha desaparecido y han encontrado manchas de sangre en la alfombra. Y además he oído que el doctor Gaskell ha encontrado una bala incrustada en el suelo.
– ¡Dios mío! -exclamé-. ¡Es terrible!
– Según Crabtree, James sería muy capaz de hacer algo así.
– ¡Pero si ni siquiera conoce a James! -protesté.
– ¿Y quién lo conoce?
«Tú no, desde luego», pensé. Le apreté la mano y le dije:
– Volveré enseguida.
– ¿No puedo acompañarte?
– Es mejor que no.
– Practico el boxeo chino.
– Hannah…
– Bueno, vale -dijo. En Provo, su pueblo natal, Hannah tenía nueve hermanos mayores que ella, y estaba acostumbrada a que los chicos la dejaran de lado-. ¿Al menos puedo seguir leyendo Chicos prodigiosos hasta que vuelvas?
Todavía no me había hecho a la idea de que alguien había estado leyendo mi libro. Resultaba doloroso, pero estimulante.
– ¿Por qué no? -acepté-. De acuerdo.
Hannah deslizó un dedo entre mi barriga y la hebilla de mi cinturón, y me atrajo hacia si hasta que casi perdí el equilibrio.
– ¿Me lo puedo llevar a mi habitación para leerlo en la intimidad?
Читать дальше