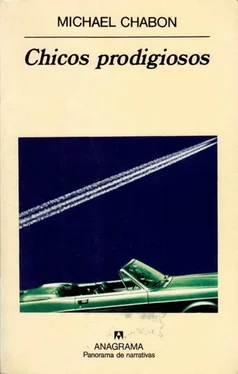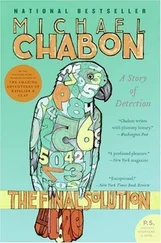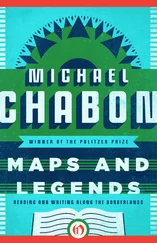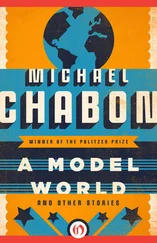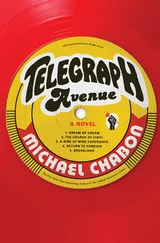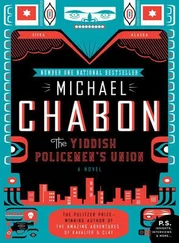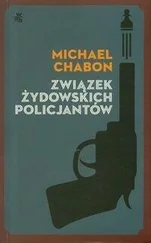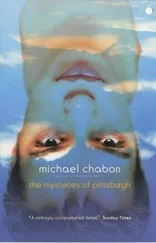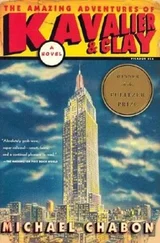– Ésa no es mi casa -dijo fríamente.
– ¿Ah, no? -pregunté-. Entonces, ¿cuál es? ¿La de Carvel? -Retiré la mano de su hombro-. ¿O acaso vives en Sylvania?
Fijó la vista en sus desgastados zapatos de estilo inglés. Hasta nosotros llegaban los murmullos de los dos ancianos que esperaban en el piso de abajo.
– ¿Por qué me contaste todas esas historias, James? -pregunté.
– No lo sé -respondió-. Lo siento. De verdad. Por favor, no me obligues a irme con ellos.
– James, son tus padres.
– No, no lo son -dijo levantando la vista y abriendo unos ojos como platos-. Son mis abuelos. Mis padres están muertos.
– ¿Tus abuelos? -Bajé la tapa del retrete y me senté. El tobillo me palpitaba por el esfuerzo de cavar la tumba de Doctor Dee, y el vendaje de Irv se había deshecho al chapotear en el inundado jardín trasero-. No te creo.
– Te lo juro. Mi padre tenía un avión. Solíamos viajar en él a Quebec. Mi padre había nacido allí. De verdad. Teníamos una casa en los montes Laurentians. Un día que viajaban hacia allí sin mí, se estrellaron. ¡Te lo juro! ¡Salió en el periódico!
Lo miré. Lloraba, y en su pálido rostro se marcaba levemente el mapa de sus venas. Su tono era de absoluta sinceridad.
– Salió en el periódico -repetí, y me froté los ojos para tratar de despejarme y aclarar mis ideas.
– Era vicepresidente de la empresa Dravo. En serio, era amigo de Caliguiri y gente así. Mi madre pertenecía a la alta sociedad, ¿vale? Su apellido de soltera era Guggenheim.
– Sí que lo recuerdo -afirmé. En efecto, había salido en el periódico-. Hace cinco o seis años.
Asintió y dijo:
– El avión se estrelló en las afueras de Scranton.
No pude resistirlo y pregunté:
– ¿Cerca de Carvel?
James se encogió de hombros y pareció sentirse incómodo.
– Supongo que sí -dijo-. Por favor, no me obligues a irme con ellos, ¿de acuerdo? -Se había percatado de que dudaba-. Baja y diles que no has conseguido despertarme. Por favor. Así se irán. En realidad, no les importo en absoluto.
– James, les importas mucho -dije, aunque lo cierto es que parecían mucho más preocupados por la impresión que me habían causado que por el bienestar de su hijo. O de su nieto, si es que era cierto lo que me acababa de contar James.
– Me tratan como a un bicho raro -me aseguró-. ¡Me obligan a dormir en el sótano de mi propia casa! Es mi casa, profesor Tripp. Mis padres me la dejaron en herencia.
– Pero ¿por qué iban a decir que son tus padres si no lo son, James? No tiene pies ni cabeza.
– ¿Han dicho eso? -preguntó. Parecía realmente sorprendido.
Entorné los ojos, me mordí el labio y traté de reconstruir la conversación en la sala.
– Creo que sí -dije-. Pero, si he de serte sincero, no estoy del todo seguro.
– Será una nueva mentira. Joder, son tan retorcidos! No sé por qué le di a la señora Warshaw su número de teléfono. Debía de estar borracho. -Se puso a temblar, a pesar del calor casi sofocante que hacía en el lavabo-. Son tan fr í os.
Me enderecé y escruté su pálido, desdibujado, apuesto y joven rostro, intentando creerle.
– Vamos, James -dije-. Ese hombre es tu padre, está clarísimo. Eres clavado a él.
Parpadeó y apartó la mirada. Al cabo de unos instantes respiró profundamente, tragó saliva y metió las manos en los bolsillos del desastrado abrigo. Me miró directamente a los ojos y, en tono ronco y tembloroso, me dijo:
– Eso tiene una explicación.
Pensé en ello un par de segundos.
– Sal de aquí -le ordené finalmente.
– Por eso me odia ella. Por eso me obliga a dormir en el sótano. -Bajó la voz hasta el susurro-. ¡En ese sótano húmedo y cubierto de salitre!
– En ese sótano húmedo y cubierto de salitre -repetí. De repente, me di cuenta de la descarada cita de Poe y comprendí que me engañaba de nuevo, por lo que añadí-: Entre ratas y barricas de amontillado.
– ¡Te lo juro! -dijo, pero se había excedido, y lo sabía. Apartó de nuevo la mirada. Las dos personas que esperaban abajo tenían que ser por fuerza sus padres; tal vez Amanda no me hubiese dicho que era la madre de James, pero sin duda sí se identificó como tal cuando habló por teléfono con Irene. Me puse en pie y meneé la cabeza.
– Ya basta, James -dije-. No quiero oír ni una palabra más.
Lo agarré por el codo y lo conduje fuera del lavabo. Se dejó arrastrar sin rechistar. Lo llevé hasta la sala y lo dejé a cargo de los Leer.
– ¡Mira qué facha tienes! -le dijo Amanda mientras bajábamos por las escaleras-. ¡Debería darte vergüenza!
– Vámonos de aquí -pidió James.
– ¿Qué has hecho, James? -Amanda lo repasó de arriba abajo, horrorizada-. Este abrigo lo había tirado a la basura.
– Lo recuperé -dijo, y se encogió de hombros.
Amanda se volvió hacia mí y, realmente preocupada por primera vez, preguntó:
– Supongo que no se presenta así en clase, ¿verdad, profesor Tripp?
– No, jamás -respondí-. Es la primera vez que lo veo con este abrigo.
– Vamos, Jimmy -intervino Fred, que agarró a James por el delgado brazo-. No molestemos más a esta buena gente. Buenas noches, señor Grady.
– Buenas noches. Encantado de haberlos conocido -dije-. Cuiden de él -añadí, e inmediatamente me arrepentí de haberlo dicho.
– No se preocupe por eso -dijo Amanda Leer-. Cuidaremos de él, se lo aseguro.
– ¡Suéltame! -protestó James, e intentó librarse de la mano del anciano, pero éste lo agarraba con humillante firmeza. Mientras lo arrastraban afuera, James se volvió y me miró, con la boca torcida en una mueca sarcástica y la mirada llena de reproches.
– Los hermanos Wonder -dijo.
Sus padres lo empujaron por el jardín y, como un par de secuestradores de una película policiaca de tres al cuarto, lo metieron sin contemplaciones en el asiento trasero de su precioso coche.
Después que James se marchó subí a la antigua habitación de Sam y me quedé un rato en la puerta. Por la ventana se filtraba la luz de la luna, que iluminaba la cama sin hacer, vacía, deslumbrantemente desnuda y fría. Me sentí como imantado por ella. Entré en el cuarto y encendí la luz. Varios años después del fallecimiento de Sam, su dormitorio de la casa de la avenida Inverness fue reconvertido en una especie de cuarto de costura y estudio para Irene, pero su habitación de la casa de campo no fue tocada, y tanto la decoración como el mobiliario eran los de un dormitorio juvenil pasado de moda. La colcha estaba adornada con el semiborrado dibujo de unos vaqueros a caballo tirando el lazo. Los libros colocados en el estante sobre el pequeño escritorio tenían títulos como El gran libro de la polic í a montada del Canad á , ¡ Ensayo!, Historia de la Academia Naval y Lew Walker, cirujano del espacio. La cabecera de la cama, el armario y el ya mencionado escritorio eran del mismo estilo, de inspiración vagamente náutica, y estaban guarnecidos con cuerdas y falsas anillas de hierro. Todo estaba descolorido y raído, con manchas de moho y agujeros causados por la carcoma. Irene e Irv nunca habían pensado conscientemente en convertir la habitación en un santuario o un museo dedicado a su hijo -su único hijo biológico- muerto, pero lo cierto es que no habían tocado nada, y algunas de las viejas pertenencias de Sam de la casa de Pittsburgh -una caja hecha con un caparazón de tortuga, una estatuilla de Kali, un banderín del instituto Reisenstein- habían ido a parar, como huesecillos de dedos a un relicario, al dormitorio de Sam en Kinship.
Me senté en la pequeña cama y me dejé caer hacia atrás. Mientras intentaba levantar las piernas para estirarlas sobre el colchón, el tobillo sano se me enredó con algo semejante a una cuerda. Me reincorporé y vi que eran las correas de la mochila de James. Cuando descubrí que se la había dejado sentí una aguda punzada de culpabilidad. Pensé que no debiera haber permitido que aquel par de fantasmas lo secuestrasen y se lo llevasen en su fantasmagórico coche gris.
Читать дальше