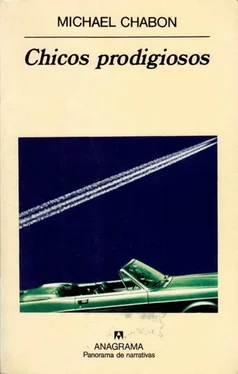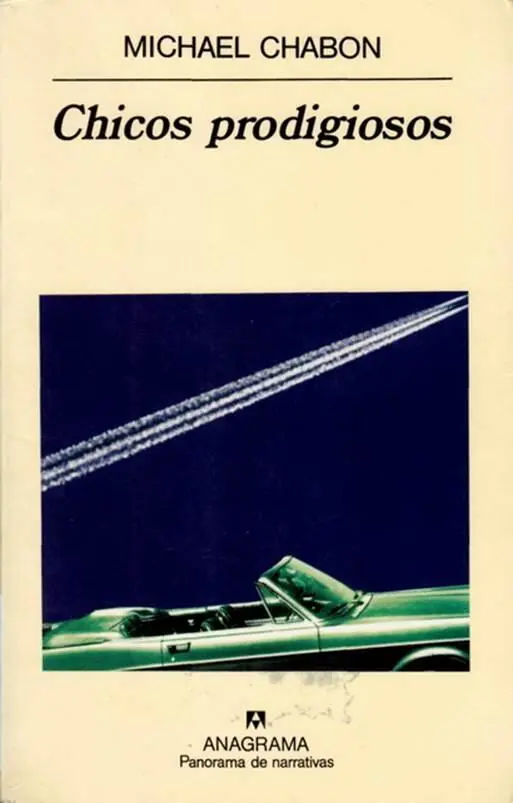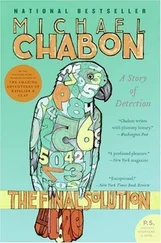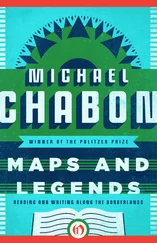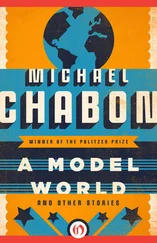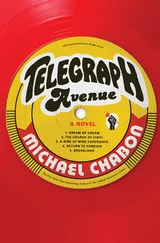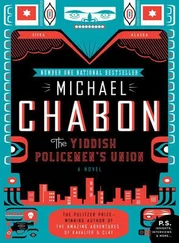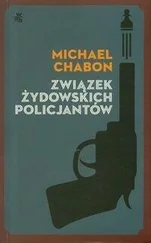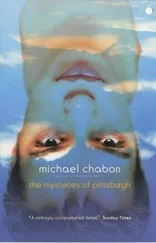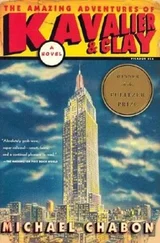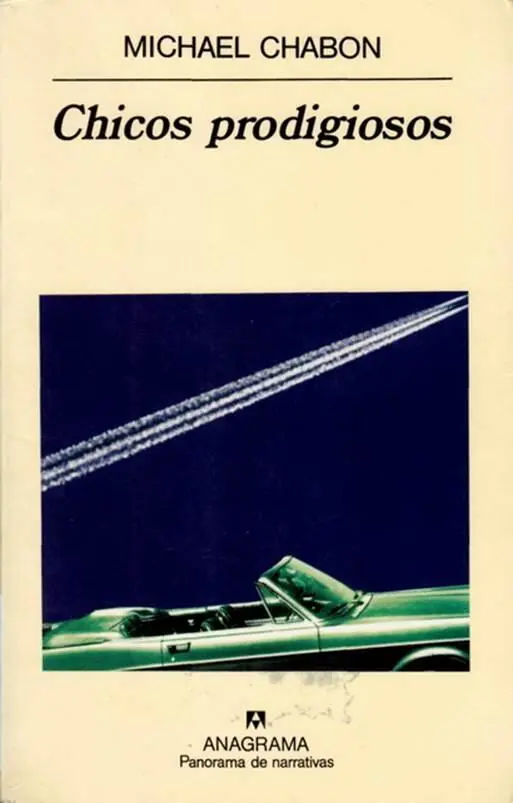
Michael Chabon
Chicos prodigiosos
© 1997
Título original: Wonder Boys
Que piensen lo que quieran, pero no pretendía ahogarme. Pretendía nadar hasta que me hundiera, que no es lo mismo.
JOSEPH CONRAD
El autor manifiesta su gratitud
a Mary Evans y Douglas Stumpf,
Tigris y Éufrates de este pequeño imperio.
El primer escritor auténtico al que conocí personalmente fue un cuentista que firmó todas sus obras con el seudónimo de August Van Zorn. Vivía en la habitación del último piso de la torre del Hotel McClelland, propiedad de mi abuela, y enseñaba literatura inglesa en Coxley, una modesta universidad en la otra orilla del insignificante río Pensilvania que divide en dos nuestra ciudad. Su verdadero nombre era Albert Vetch, y creo que era especialista en Blake; recuerdo que en su habitación, sobre el descolorido papel de pared aterciopelado, destacaba una reproducción enmarcada de una de las imágenes de Jehová del genial visionario inglés colgada encima de un perchero de madera que había pertenecido a mi padre. La mujer del señor Vetch estaba internada en un sanatorio cerca de Erie desde la muerte de sus dos hijos adolescentes en una explosión ocurrida en su jardín trasero varios años atrás, y siempre tuve la impresión de que él escribía, en parte, a fin de ganar el dinero necesario para mantenerla allí. Escribió cientos de relatos de terror, muchos de los cuales aparecieron en revistas de la época como Weird Tales, Strange Stories, Black Tower y otras por el estilo. Eran cuentos macabros, a la manera de Lovecraft, [1]ambientados en pequeñas y tranquilas ciudades de Pensilvania que, para su desgracia, habían sido fundadas en parajes donde los indios iroqueses practicaron sus torturas rituales o en tiempos remotos dejaron su huella dioses alienígenas sedientos de sangre. Pero estaban escritos con una prosa seca, concisa y, en ocasiones, casi humorística, cuyos ecos descubrí más tarde en las narraciones de John Collier. [2]Escribía de noche, con estilográfica, sentado en una mecedora de madera, con una pesada manta de lana a rayas sobre el regazo y una botella de bourbon encima de la mesa. Cuando estaba inspirado y escribía con fluidez, los chirridos del incesante vaivén de aquella mecedora llegaban hasta el último rincón del adormecido hotel mientras sometía a sus héroes a la horripilante suerte a que los condenaba su fascinación por lo monstruoso y lo inhumano.
Sin embargo, cuando, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el mercado de las publicaciones de terror baratas empezó a declinar, los sobres blancos de papel verjurado con fabulosas direcciones de Nueva York dejaron de aparecer regularmente en la bandeja de porcelana irlandesa que había sobre el piano de mi abuela, y al final desaparecieron por completo. Sé que August Van Zorn trató de adaptarse a los nuevos tiempos: cambió la localización de sus relatos, optando por las urbanizaciones residenciales que rodean a las grandes ciudades, y potenció el humor, para tratar de vender, sin éxito, sus nuevas narraciones, más moderadas y con un toque de ironía, al Collier's y al Saturday Evening Post. Entonces, cuando yo tenía catorce años, una edad a la que podía empezar a apreciar el trabajo del hombre insignificante, afable y modesto que había vivido bajo el mismo techo que mi abuela y yo durante los últimos doce años, un lunes por la mañana Honoria Vetch se lanzó a la rápida corriente del riachuelo que pasaba junto al sanatorio, atravesaba la ciudad y desembocaba en las amarillentas aguas del Allegheny. Su cuerpo jamás fue encontrado. Al domingo siguiente, al volver de la iglesia, mi abuela me pidió que le subiese la comida al señor Vetch. En circunstancias normales se la hubiera llevado ella misma -siempre decía que era imposible que, estando juntos, el señor Vetch y yo resistiésemos la tentación de hacernos perder el tiempo mutuamente-, pero estaba enfadada con él porque de todos los ociosos domingos de su vida había elegido precisamente aquél para no acudir a la iglesia. Así que mi abuela quitó la corteza del pan de un par de emparedados de pollo y los colocó en una bandeja junto con un salero, un melocotón y una biblia, y subí por las escaleras hasta la habitación de nuestro huésped, al que hallé sentado en su mecedora, que todavía se balanceaba lentamente, con un pequeño agujero de rebordes ennegrecidos en la sien derecha. A pesar de su gusto por la literatura de casquería, y a diferencia de mi padre, que, según tengo entendido, dejó todo hecho un asco, Albert Vetch acabó sus días limpiamente, vertiendo una cantidad mínima de sangre.
Considero a Albert Vetch el primer escritor auténtico al que conocí no porque durante un tiempo lograse vender sus relatos a diversas revistas, sino porque fue el primero aquejado del mal de la medianoche, el primero que permanecía pegado a su mecedora y su fiel botella de bourbon, el primero con la mirada perdida en lontananza, marcada por el insomnio incluso a pleno día. De hecho, ahora que lo pienso, fue el primer escritor, auténtico o no, que se cruzó en mi camino, en una vida que, en conjunto, ha estado un tanto excesivamente cargada de encuentros con representantes de ese gremio quisquilloso y excéntrico. Instauró un modelo con arreglo al cual, en tanto que escritor, he vivido desde entonces. Tan sólo espero que la existencia que atribuyo al señor Vetch no sea fruto de mi invención.
La vida y los relatos de August Van Zorn me rondaban la cabeza aquel viernes, mientras me dirigía al aeropuerto para recoger a Terry Crabtree. Me resultaba imposible pensar en él sin recordar aquellos relatos fantásticos, ya que nuestra larga amistad había comenzado, por así decirlo, gracias a la oscura existencia de August Van Zorn, gracias al completo y miserable fracaso que había contribuido a destrozar el alma de un hombre a quien mi abuela solía comparar con un paraguas roto. E incluso, al cabo de veinte años, nuestra amistad había acabado pareciéndose a una de las pequeñas ciudades de los relatos de Van Zorn: era una estructura que había terminado por sustentarse, sin que hubiéramos sido conscientes de ello, sobre una delgadísima membrana de realidad bajo la cual yacía una enorme y adormecida Cosa con un amarillento ojo que empezaba a entreabrir y con el que nos observaba escrutadoramente. Tres meses atrás, Crabtree había sido invitado a participar en el festival literario de aquel año -yo me las arreglé para que así fuera-, y durante todo ese tiempo, a pesar de que dejó numerosos mensajes para mí, sólo hablé con él en una ocasión, durante cinco minutos, una tarde de febrero, cuando volví a casa, ya bastante entonado, de una fiesta en casa de la rectora, para ponerme una corbata y reunirme con mi mujer en otra fiesta que daba su jefe en el Shadyside. Mientras hablaba con Crabtree me fumaba un porro y agarraba el auricular como si fuese una correa de sujeción y yo estuviese en el centro de un interminablemente largo túnel aerodinámico en el que el viento silbara e hiciera que mi cabello revoloteara alrededor de mi rostro y mi corbata ondeara a mi espalda. A pesar de que tuve la vaga impresión de que mi viejo amigo me hablaba con un tono que combinaba la irritación y la reconvención, sus palabras pasaron volando junto a mí, como virutas para embalaje, y las saludé con la mano mientras se alejaban. Aquel viernes fue una de las pocas ocasiones desde que éramos amigos en que no me entusiasmaba la idea de volver a verlo; incluso diría que esa perspectiva más bien me horrorizaba.
Recuerdo que aquella tarde les dije a los alumnos de mi curso que se marchasen a casa más temprano, con el pretexto de la celebración del festival literario. Al salir del aula todos miraron al pobre James Leer. Recogí las fotocopias anotadas y subrayadas de su último y estrambótico relato, así como las críticas mecanografiadas de los demás alumnos, guardé todo en la cartera, me puse la chaqueta y, al volverme para salir, vi que el chico seguía sentado al fondo del aula, en el centro del círculo de sillas vacías. Sabía que habría debido decirle algo para consolarlo -sus compañeros habían sido tremendamente duros con él, y parecía deseoso de escuchar algún comentario mío-, pero tenía el tiempo justo para llegar al aeropuerto y me cabreaba que se comportara siempre de aquel modo para despertar compasión, así que me limité a decirle adiós y salí.
Читать дальше