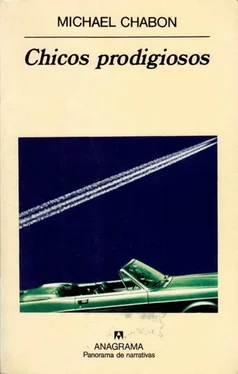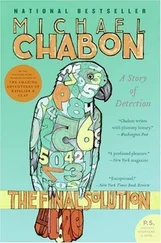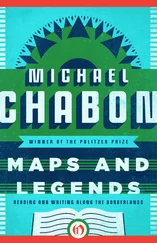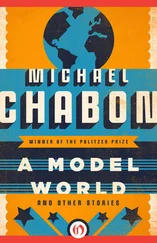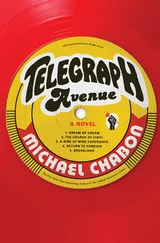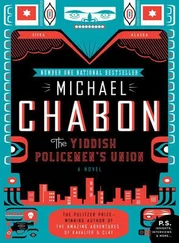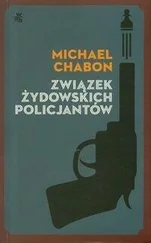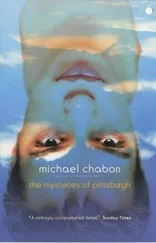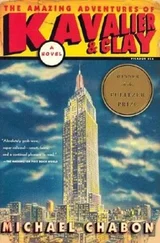– Volveré mañana -dije-. Además, he traído conmigo a uno de ellos.
– Muy inteligente por tu parte -comentó Irv-. Recuerdos a la rectora. Una mujer encantadora.
– Ajá -dije con la mirada perdida en un imponente cráter marciano denominado Nix Olympica.
Llamaron a la puerta.
– ¿Quién es? -preguntó Irv.
– ¡Hola, papá! ¡Hola, Grady!
Era Philly, o más bien su cabeza y la parte superior de su torso que asomaban por la puerta de la cabaña mientras sus dedos agarraban la jamba como para evitar darse de bruces contra el suelo. Si bien en el pasado había sido testigo de alguna que otra muestra de mutuo afecto entre ellos, los hombres de la familia Warshaw solían tratarse con cierto despego y parecían sentirse cohibidos si estaban juntos. Irv tenía su cabaña, y el territorio de Philly, cuando iba a aquella casa, era el sótano. En lo posible, se mantenían a cierta distancia el uno del otro.
– Éste es James -le presenté.
Philly saludó con la cabeza y dijo:
– ¡Hola! ¡Dios mío, Grady, qué te ha pasado en la pierna!
– Me he cortado al afeitarme.
Contempló cómo Irv desplegaba una gasa y la cortaba a la medida adecuada con los dientes.
– ¿Habéis visto las tetas de Deb?
– Sí -respondí-. Las hemos visto.
Sonrió y dijo:
– Bueno, escucha: uh, mamá me ha enviado a preguntarle a nuestro huésped si querría venir a ver a Grossman.
– ¿Quieres ir, huésped? -le pregunté a James.
– No lo sé -respondió, y miró a Philly con cautela. Philly Warshaw era un chico apuesto, delgado, con la piel de color té con leche y una mandíbula perfecta. Vestía una inmaculada camiseta blanca y tejanos. Llevaba el pelo, espeso y erizado, muy corto y en los antebrazos se le marcaban las venas-. ¿Quién es?
– Una serpiente, tío -le informó Philly-. Una jodida boa constrictora.
– Ve -le dijo Irv-. Yo me ocupo de Grady.
James se encogió de hombros y me miró. Asentí. Dejó el libro y salió detrás de Philly. Oímos sus pisadas a lo largo del sendero de tablas, alejándose en dirección a la casa.
– Espero que realmente sea capaz de escribir -dijo Irv.
– Lo es -le aseguré-. Es un buen chico. ¡Ay! Quizá va un poco a la deriva.
– Entonces ha venido al lugar adecuado -dijo Irv-. Estáte quieto.
– Bueno, Irv.
– No sé qué te pasa. -Me rodeó el tobillo con una mano para aguantar el vendaje, mientras con la otra se llevó el rollo de esparadrapo a la boca. La presión de sus dedos era suficientemente fuerte para resultar dolorosa-. Tú y Emily. Si esto le sucediese a Deborah -dijo, con voz entrecortada-, vale, eso lo podría entender. Me entristecería que sucediese…
– Irv, no sé, es…
– Ha hablado con su madre. -Con rabia, cortó el esparadrapo con los dientes y lo pegó sobre el vendaje-. Parece que conmigo no quiere hablar.
– Es una situación difícil para Emily -le dije-. Ya lo sabes.
– Sí, lo sé. Se lo guarda todo para sí. -Colocó el último trozo de esparadrapo sobre el vendaje y me dio una palmadita con tal delicadeza que se me llenaron los ojos de lágrimas. Levantó la vista y se las arregló para sonreír un poco-. Creo que eso lo ha heredado de mi.
Después bajó la cabeza y se quedó mirando las gasas y medicinas esparcidas por el suelo a su alrededor.
– Irv… -dije.
Le tendí la mano y le ayudé a ponerse en pie.
– Se supone que las familias deben crecer -comentó-. Ésta, en cambio, no hace más que reducirse.
Salimos de la cabaña y contemplamos los últimos y oblicuos rayos de sol de aquel atardecer de abril. Ya no había nadie junto al lago, y nos quedamos allí unos instantes, mirando las chaises longues vacías en el embarcadero y el sol ya muy bajo sobre las amarillentas y desnudas colinas de Utopia.
– No tengo intención de marcharme -dije, sólo para comprobar lo verosímil que era capaz de hacer que sonase esta afirmación.
Irv sonrió amargamente y me dio una palmada en el hombro, como si mi interpretación hubiese sido perfecta.
– Dame un respiro, Grady -dijo.
En la casa había un único lavabo, en el piso superior, al final del pasillo, en una amplia buhardilla de proporciones irregulares.
Era un bonito lavabo, con un friso acanalado, grifería de cobre y una enorme bañera con cuatro patas, pero, dado el comportamiento impredecible de los intestinos de Irving y la notable tendencia de las mujeres de su familia a eternizarse en la bañera, era un lugar muy solicitado y, por lo general, siempre estaba ocupado cuando más necesidad tenías de visitarlo. Al regresar a la casa, subí por las escaleras para echar una meada y me encontré con que la pesada puerta de cuarterones estaba cerrada. Golpeé suavemente con los nudillos tres veces, dando mi nombre en código Morse.
– ¿Sí?
Di un paso atrás.
– ¿Em? -dije-. ¿Eres tú?
– No -respondió Emily.
Giré el pomo de la puerta. No estaba puesto el pestillo; todo lo que tenía que hacer era empujar ligeramente. Pero lo que hice fue soltar con sumo cuidado y sin hacer el más mínimo ruido el pomo y retirar la mano. Y me quedé allí, contemplando la puerta cerrada.
– Yo…, uh…, necesito hacer pis, chica. -Tragué saliva, consciente de la delicada situación que provocaría la pregunta que iba a hacerle, ya que dejaría al descubierto las dañadas entrañas de nuestra confianza e intimidad-. ¿Puedo…? ¿Te importa que entre?
Se escuchó un chapoteo y el leve eco en la porcelana.
– Estoy dándome un baño.
– De acuerdo -le dije a la puerta, contra la que apoyé la frente. Escuché el ruido de una cerilla al encenderse y después la lenta exhalación de Emily, entremezclada con un suspiro de irritación. Dejé pasar treinta segundos y decidí bajar por las escaleras y salir al jardín.
Descendí por el camino de acceso a la casa, hacia la carretera de Kinship, levantando la vista hacia las ramas de los árboles para dar con un olmo marchito contra el cual mear sin ofender a la ley judía. El aire traía un aroma fresco y huidizo de corteza húmeda, y, a pesar de la negativa de mi esposa a dejarme compartir su desnudez -me dolió en el alma pensar que posiblemente no volvería a verla desnuda-, me sentía feliz de estar fuera de la casa, solo, llevando en mis entrañas el puño cerrado que era mi repleta vejiga. Llegué a un recodo del camino y vi a mi cuñada Deborah. Caminaba alicaída unos quince metros por delante de mí, envuelta en un vaporoso vestido púrpura cuya cola arrastraba por el suelo de gravilla como si fuera un pequeño tren. Llevaba un cigarrillo encendido y tarareaba para sí, con voz de falsete, lo que parecía la parte lenta y gimoteada de «Whole Lotta Love». Sabía que lo prudente era dejarla sumida en sus inimaginables ensueños, pero estaba alterado y confundido por la reacción de Emily, y en el pasado, en algunas ocasiones, los consejos de mi cuñada, si bien nunca me habían resultado útiles, sí me habían proporcionado cierto bienvenido aturdimiento, como los avisos de un pájaro oracular. Oyó el sonido de mis pisadas en la gravilla y se volvió.
– ¡Qué sorpresa! -exclamé, a modo de saludo.
– ¡Hola, Doc! -dijo ella.
– ¡Vaya vestido!
La tela llevaba entretejidos pequeños espejitos plateados y el dibujo parecía diseñado inspirándose en el efecto psicodélico, como de cachemira de neón, que visualizas después de cerrar los ojos y presionártelos con fuerza con los nudillos. Era la clase de modelo que se suele ver colgando en el armario de las mujeres que sólo tienen un vestido.
– ¿Te gusta? Es de la India, o por ahí -me comentó Deborah, y aplastó sus labios fruncidos contra mi mejilla, su versión de un beso, y me dio un doloroso apretón de manos-. ¿Te ocurre algo?
Читать дальше