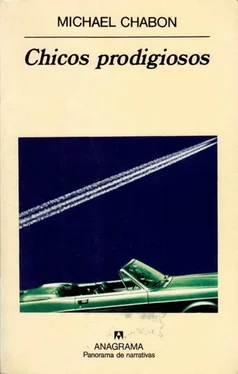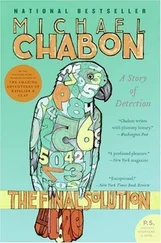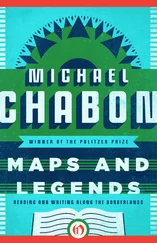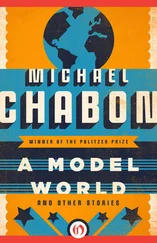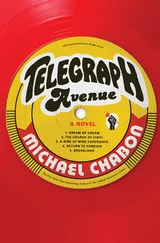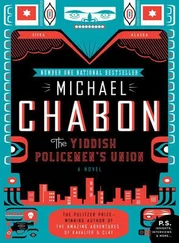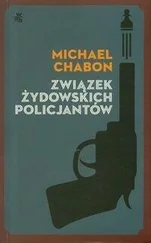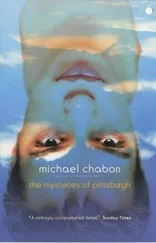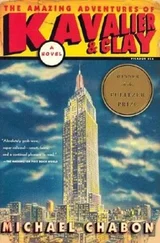– ¿Qué tal estás, James? ¿Eres escritor? ¿Y has venido a celebrar el seder con nosotros?
– Yo… creo que sí -respondió James, que trataba de esconderse en su mugriento abrigo negro. En el faldón se veía la mancha circular de azúcar-. Quiero decir que sí, si a ustedes les parece bien. Yo nunca…, uh, he…, ¿se dice celebrado?, uno antes.
– ¡Por supuesto que sí! ¡Por supuesto que sí!
Irene arrugó la cara y mostró su mejor sonrisa de abuelita, pero vi que sus ojos azules, con los que escrutaba a James, eran fríos como sólo pueden serlo los de una abuela. James Leer tenía esa palidez y ese aire desgarbado que para una mujer de la edad de Irene denotaban constitución enfermiza, onanismo, educación defectuosa o desequilibrio mental. Pensé que el haber crecido en una década en la que la gente se pirraba por los tonos verde aguacate, naranja oscuro y dorado podía haber afectado el cerebro de James.
– Ésta es Marie, mi nuera.
– ¿Qué tal, James? -le saludó Marie.
Nacida -eso me encantaba- durante una parada de emergencia para repostar carburante en la isla de Wake, pecosa, de caderas anchas, Marie, a diferencia de mi, se había convertido al judaísmo al casarse con un miembro de la familia Warshaw y, excepto por el hecho de no haber tenido hijos, se comportaba como una intachable nuera judía. En realidad, Marie era la mejor judía de la familia, mucho más practicante que su marido o los padres de éste. Los viernes por la noche se prendía un pañuelito en el cabello para encender las velas, horneaba galletas triangulares cuando tocaba hacerlo y se sabía de memoria el himno de Israel en hebreo. Como muchos hijos de militares, tenía un natural abierto e imperturbable, idóneo para convivir con la familia de su marido, en la cual no había dos personas de carácter o ADN similares y cuyos miembros no se parecían entre sí más que los diecisiete países en que había vivido Marie durante su infancia y adolescencia.
– Pareces cansado -me dijo, y me dio una palmadita en la mejilla.
– Trabajo mucho últimamente -le expliqué. Me pregunté qué sabría de lo ocurrido entre Emily y yo.
– ¿Cómo va el libro?
– Bien, muy bien. Lo tengo casi acabado. -Llevaba diciéndole lo mismo desde la época de su noviazgo con Philly-. ¿Ya lo tenéis todo preparado? Huele estupendamente.
– Más o menos -intervino Irene-. ¡Había tanto que hacer! Marie me ha ayudado mucho. Y Emily también. -Me miró a los ojos-. Me alegro de que viniese con un día de antelación.
– Ajá -dije.
Pensé que quizá se estaba quedando conmigo -como buen porrata, solía obsesionarme con la idea de que la gente se estaba quedando conmigo-, pero no había rastro de sarcasmo ni en su rostro ni en su tono. Lo cual, sin embargo, no significaba necesariamente que no se estuviese quedando conmigo. Antes de jubilarse, Irene había dirigido una agencia privada que proveía a todo el valle del Ohio de bebés coreanos, y era una consumada experta en cierto tipo de inexpresividad administrativa que nunca fui capaz de descifrar.
– Pero no debería quejarme de tener tanto que hacer -dijo Irene, y soltó un dramático suspiro. Con gesto mecánico, metió una mano en el bolsillo de su guardapolvo, sacó un pollito de chocolate envuelto en papel de plata amarillo brillante, lo desenvolvió y lo decapitó limpiamente de un bocado-. Siempre es mejor que morirse de aburrimiento.
– ¡Oh, vamos, Irene! -dije.
– No debí dejarme convencer cuando me propuso vender nuestra casa de la avenida Inverness -comentó mientras masticaba el chocolate.
– Lo sé -dije. Durante los años que vivieron en ella, Irene nunca sintió demasiado aprecio por la casa de la avenida Inverness, un estrecho edificio de dos plantas, mucho más pequeño que las casas vecinas, y se alegró cuando finalmente la vendieron. Sin embargo, desde que se mudaron a Kinship, aquella casa había adquirido en su mente las fabulosas proporciones de una Jerusalén o una Tara [16]perdidas-. Ha sido duro para ti.
– Ha sido muy duro -le dijo Marie a James.
– Siempre digo lo mismo, ¿verdad?
Irene le guiñó un ojo a James y meneó tristemente la cabeza.
Después de haber dedicado su vida a crear, legalizar y construir miles de familias en Ohio y el oeste de Pensilvania -a la macrogerencia de familias, por decirlo de algún modo-, el destino le había reservado aquel melancólico final, lejos de los hijos que le quedaban, en un pueblo fantasma, con un marido que se pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en una cabaña, construyendo aparatos para medir la resistencia eléctrica y reproducciones en miniatura del Kremlin para dar cobijo a las golondrinas.
– ¿Dónde están los demás? -pregunté, y miré a mi alrededor.
Junto al tostador de pan, sobre un platillo de porcelana, estaba la pequeña vela en recuerdo de Sam de la que Irv me había hablado, con su minúscula y estática llama. Llevaba una etiqueta con una inscripción en letras azules que imitaban los caracteres hebreos pegada en diagonal y el precio -79 centavos- marcado con un rotulador fluorescente de color naranja.
– Deborah está en el embarcadero -dijo Irene siguiendo mi mirada-. No ha movido un dedo para ayudar, por supuesto. Y creo que Philly… ¿Sigue en el sótano?
– Claro. Jugando con Grossman -explicó Marie-. El señor Grossman volvió a largarse anoche.
– ¿El señor Grossman? -preguntó James-. ¿Quién es?
– Estoy segura de que no tardarás en averiguarlo -dijo Irene poniendo los ojos en blanco. Me miró y añadió-: Y ya sabes dónde está Irv.
– En la cabaña.
– ¿Dónde, si no?
– Entonces voy a saludarlo con James.
– Buena idea -dijo Irene. Se apartó un mechón de pelo húmedo de los ojos con el antebrazo e hizo un gesto de desesperación que abarcaba todos los cazos, cuencos de loza y cáscaras de huevo esparcidos por la cocina-. Me temo que todavía tenemos para varias horas.
– ¡Oh, vamos! -intervino Marie-. No es para tanto.
– Por cierto -dijo Irene, y miró a James-. ¿Qué edad tienes?
– ¿Eh? -exclamó James, sobresaltado. Llevaba un rato contemplando la modesta pero omnipresente vela que los Warshaw habían encendido para conmemorar el aniversario del fallecimiento de Sam Warshaw-. Veinte. Casi veintiuno.
– Bueno, entonces eres el más joven. -Irene intentó usar un tono animado, propio de un simple comentario amable, pero le salió una voz sepulcral, y era evidente que se estaba preguntando cómo era posible que un extraño de veinte años envuelto en un abrigo apestoso resultase ser el más joven de la casa. Por consideración, ni ella ni yo miramos a Marie, quien, me percaté, era la depositaría de sus últimas esperanzas de ver nacer un nieto-. Tendrás que recitar las cuatro preguntas del seder.
– Estupendo -aceptó James, que se encogió aún más bajo el abrigo-. Lo haré con sumo gusto.
– A Philly le encantará -dijo Marie con un tono que también sonó ligeramente sepulcral.
– Entonces, todo solucionado. -Posé una mano sobre el hombro de James y nos encaminamos hacia la puerta. Ya en el lavadero me volví-. Oh, por cierto -dije en un tono que confié que sonase ligero y despreocupado, sin asomo de aflicción marital-, ¿dónde está Emily?
– Oh, en el embarcadero con Deb -dijo Marie-. Están charlando.
– Charlando -repetí. Como Deborah Warshaw había dedicado la mayor parte del invierno a divorciarse de su tercer marido, estaba seguro de que debían tener mucho de qué hablar-. Muy bien, estupendo.
– Grady -dijo Irene. Dejó la cuchara que llevaba en la mano, se me acercó, me cogió las manos y me miró con aire esperanzado y cierta impaciencia-. Me alegro de que hayas venido. -Señaló con un gesto de la cabeza hacia la cabaña y añadió-: Ya sabes lo feliz que hace que se sienta Irv.
Читать дальше