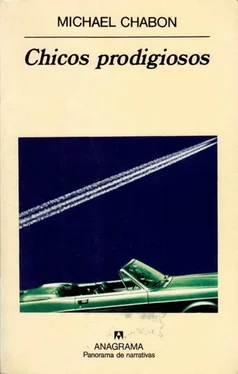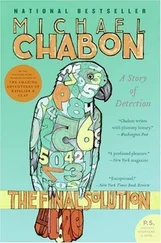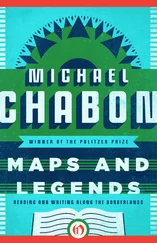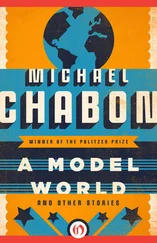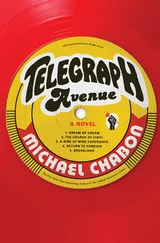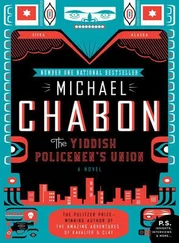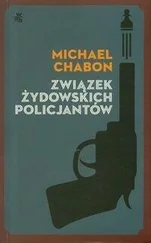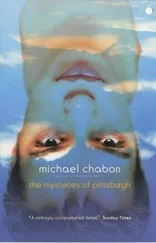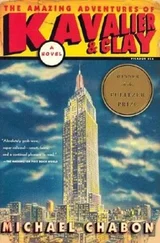– Tienes un aspecto magnífico -le dije.
– ¿Qué te ha pasado en el pie? -Bajó el volumen de estéreo-. Cojeas.
Miré a James y dije:
– He tenido un accidente. -Como vi que la respuesta no satisfacía a Irv, añadí-: Me ha mordido un perro.
– ¿Te ha mordido un perro?
– Tal como suena -respondí, y me encogí de hombros.
– Déjame echarle un vistazo -me pidió, y señaló mi tobillo-. Acércate a la luz.
– No tiene importancia, Irv, en serio. ¿Qué estabas leyendo?
– Nada. Ven aquí, déjame echarle un vistazo.
Me agarró por el codo e intentó apartarme de su butaca y llevarme hasta una lámpara de pie con la pantalla rota. Me liberé de su mano y fui a mirar qué estaba leyendo cuando entramos, porque me divertía tomarle el pelo por sus lecturas, que eran del tipo Estructuras permeables al gas en el dise ñ o de pol í meros o An á lisis modal de la m ú sica sacra italiana pretonal del siglo XVII. Cuando quería relajarse, leía algo de Frege [19]o un viejo libro de George Gamow [20]mientras masticaba la colilla de un apestoso puro. Había dejado el libro boca abajo, abierto sobre el brazo de la butaca. Era un volumen en tela, con una encuadernación azul de biblioteca, y el título impreso en blanco en el lomo: Tierras bajas. Noté que me ponía colorado y al levantar la vista comprobé que también a Irv se le habían subido los colores.
– ¿Has tenido que pedirlo prestado en la biblioteca? -le pregunté.
– No encontraba mi ejemplar. Ven.
Irv me condujo hasta la lámpara. Bajo su dominio, la cabaña estaba dividida, de manera invisible pero estricta, en tres zonas. En primer lugar, la sala de lectura, con sus dos butacas de orejas, un par de lámparas, una estufa eléctrica y una pared con estantes repletos de sus libros sobre metalurgia y teoría musical. En el centro estaba el laboratorio, con su tina y su par de obradores, uno lleno de cosas y el otro vacío, en los cuales realizaba sus trabajos mecánicos y químicos, desde reparar un tostador hasta desarrollar una sustancia capaz de adherirse al revestimiento de teflón. Y, por último, en el extremo opuesto había un catre plegable del ejército con una pila de mantas y una nevera llena de latas de cerveza Iron City Light, de las que cada tarde a las cinco se bebía una -ni una más ni una menos- a modo de medicina. De hecho, había montado un tinglado envidiable. Irv había redescubierto, como sólo un número sorprendentemente escaso de hombres hace, que el secreto para la completa felicidad de un varón es un chalé bien equipado. En una ocasión tratamos de calcular cuántas horas se había pasado allí desde su jubilación, y contando por lo bajo llegamos a estimar que unas veinte mil. Creo que Irene habría multiplicado por dos la cifra.
– Ven aquí. -Irv apartó mi libro y dio una palmada en el brazo de su butaca, lo que levantó una espesa nube de polvo-. Pon aquí el pie. Y tú, James, siéntate, por favor.
Me apoyé en su hombro para mantener el equilibrio y puse el pie sobre la butaca. Me subí el dobladillo de los tejanos y, con sumo cuidado, me bajé el calcetín. No me había preocupado de vendarme de nuevo la herida, y al verla me estremecí. Las cuatro marcas del tobillo se habían ennegrecido y arrugado. Alrededor de los mordiscos la carne estaba hinchada y rojiza, y sembrada de manchas amarillentas. Aparté la vista. Sin saber por qué, me sentía avergonzado.
– Tiene muy mal aspecto -dijo James.
– Se ha infectado -opinó Irv mientras se agachaba para examinar las heridas más de cerca.
Olía a brillantina, cuero y sudor, con lo que se mezclaba la fragancia -entre piel de naranja y Listerine- de Lucky Tiger, la loción para después del afeitado que se ponía en las ocasiones especiales. Yo seguía de pie, con los ojos cerrados, aspirando aquel olor familiar. Me pregunté si sería la última vez que lo olería.
– ¿Cuándo te ha mordido el perro?
– Anoche -dije. Realmente, parecía que hiciese mucho más tiempo-. Pero estaba vacunado y demás -añadí, porque me pareció razonable suponerlo-. Bueno, ¿qué mosca te ha picado para leer esa vieja novela?
– La vi en la biblioteca ayer por la tarde. -Se encogió de hombros-. Estaba pensando en ti. -Me dio una palmada en la rodilla, y el golpe me hizo sentir una punzada de dolor en el tobillo-. No te muevas. Te voy a limpiar la herida.
Se enderezó y fue hasta su laboratorio. Permanecí inmóvil, contemplando un mapa de Marte del National Geographic que Irv había clavado en la pared con chinchetas, justo encima de la butaca. Tuve que contener unas lágrimas de agradecimiento por su solicitud.
– Bueno, James -dijo Irv mientras rebuscaba ruidosamente en cajones y armarios, sacaba botellas, leía las etiquetas y las volvía a guardar-, deduzco que te entusiasma Frank Capra.
Me quedé perplejo; estaba seguro de que nunca le había hablado de James Leer y su cinefilia. Miré a James, que estaba de pie junto a la butaca, con el ejemplar de Tierras bajas en la mano derecha, mientras que la izquierda colgaba en un extraño ángulo detrás del libro abierto.
– Es…, uh…, es uno de mis cineastas favoritos -reconoció James-. Quiero decir que lo era. Murió el otoño pasado.
– Lo sé.
Irv volvió con un poco de algodón, una botella de alcohol, unas cuantas gasas, un rollo de esparadrapo y un tubo de ungüento antibiótico bastante aplastado y enrollado. Se inclinó poco a poco hasta arrodillarse sobre la rodilla en la que llevaba la prótesis.
– ¡Oooh! -gimoteó mientras la doblaba-. ¡Caramba!
Destapó la botella de alcohol, empapó el algodón y empezó a desinfectarme las heridas dando toques suaves. Me estremecí.
– ¿Pica?
– Un poco.
– ¿Te lo has hecho con una navaja? -le preguntó a James al tiempo que giraba la cabeza para mirarlo.
James pareció sentirse atrapado.
– Con una aguja -respondió.
– ¿De qué demonios estáis hablando?
– De su mano -me aclaró Irv-. Tiene grabado el nombre de Frank Capra. Enséñaselo.
James dudó unos instantes y después sacó lentamente la mano izquierda de detrás del libro. Entonces vi las leves marcas rosadas que debían de haber sido letras grabadas en el dorso de la mano. Hasta entonces nunca me había fijado en ellas.
– ¿Realmente pone «Frank Capra» en tu mano, James? -le pregunté.
Asintió y dijo:
– Me lo hice el día que murió, el tres de septiembre.
– ¡Joder! -Meneé la cabeza y miré a Irv-. Es un fanático del cine -le comenté.
Irv se puso un poco de ungüento en la punta del dedo índice.
– Hay que serlo para hacerse eso -dijo.
Extendió con suma delicadeza el ungüento sobre las heridas. Se me ocurrió pensar que, bien mirado, las cicatrices que me quedarían en el tobillo no se habían producido de una manera mucho más razonable que las de la mano de James.
– Bueno -le dije a Irv al cabo de un minuto-. ¿Qué te parece?
– ¿Qué?
– El libro. Tierras bajas.
– Ya lo había leído.
– Sí, pero ¿qué te ha parecido esta vez?
– Es una obra de juventud -dijo, no sin benevolencia-. Me ha hecho recordar cómo me sentía cuando era joven.
– Tal vez debería releerlo.
– ¿Tú? No me parece que corras ningún riesgo de envejecer prematuramente. -Este comentario no me sonó como un cumplido-. ¿De quién era el perro que te ha mordido?
– Oh, de la rectora -le dije, y volví a contemplar el mapa de Marte-. Ayer noche hubo una fiesta en su casa.
– ¿Y no te van a echar de menos en el festival literario? -preguntó Irv mientras se apartaba un poco para echar un vistazo a las heridas-. Tus alumnos.
Читать дальше