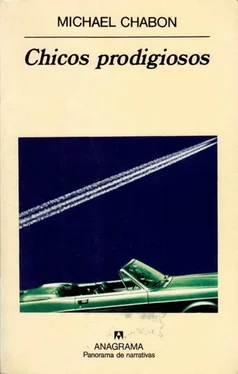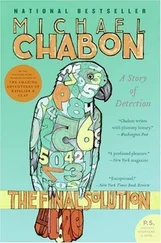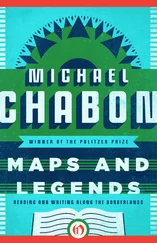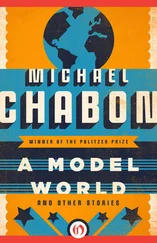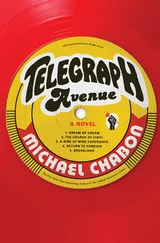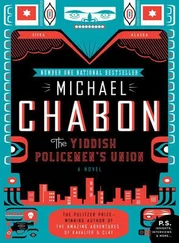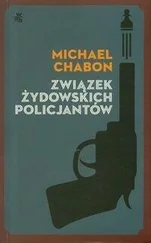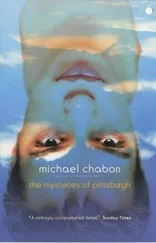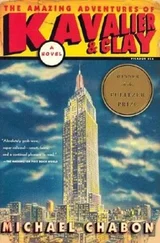– Tu amante está casada, ¿no es así?
Asentí y dije:
– Con el director de mi departamento. O sea, digamos que con mi jefe.
– ¿Y va a tener la criatura?
– No, creo que no. Espero que no.
– Entonces no le digas nada a Emily.
– Tengo que hacerlo.
– No, no tienes por qué. Al menos, no esta noche. Joder, Doc!, ¿qué prisa tienes? Espera un poco. A ver qué pasa, ¿no? ¿Por qué tienes que contárselo si al final ni siquiera va a haber un bebé por medio? Le vas a hacer mucho daño.
Estaba impresionado. Aunque sabía que ella y Emily tenían una muy buena relación, era extraño verla mostrarse tan abiertamente preocupada por su hermana. En parte porque, por más que hubiera aterrizado en medio de la familia Warshaw, Deborah nunca dejó de considerar en su fuero interno que eran un grupo de extraños y que, por muy buenas intenciones que tuvieran, no estaban a su altura; no eran más que una tripulación de rudos pescadores que había rescatado a la única superviviente de una familia imperial cuyo yate había naufragado. Ella, claro. Posó suavemente su mano sobre mi brazo y me pregunté si no tendría algo de razón. ¿Por qué herir los sentimientos de Emily más de lo que ya lo había hecho? Entonces me recordé a mí mismo que me encantaba escuchar argumentos a favor de soluciones que me evitasen un mal trago, y meneé la cabeza.
– Tengo que hacerlo. He prometido que lo haría.
– ¿A quién se lo has prometido?
– Oh -dije-, a mí mismo.
Entonces, ¿qué más da? No vendrá de una promesa incumplida más o menos, me dijo Deborah con la mirada.
– ¿Pasarás la noche aquí? -me preguntó.
– No lo sé. Tal como van las cosas, probablemente no.
– Entonces deja que se lo diga yo. Después que te hayas marchado.
– ¡No! -Me arrepentí de habérselo contado a Deborah, que, además de un genuino cariño por Emily, también sentía, como buena hermana mayor, un particular entusiasmo por ver a su hermanita horrorizada y abriendo una boca de a palmo-. ¡Por el amor de Dios, Deb, júrame que no le dirás ni una palabra a nadie! ¡Por favor! Todavía no he decidido qué voy a hacer, eso es todo.
– ¿Y a qué esperas? -preguntó, con un tono inequívocamente despectivo.
– ¡Eh, vete a tomar por el culo! -repliqué-. Ya lo decidiré. Venga, ¿me lo juras?
– Sí -dijo, y su ligero acento coreano revoloteó en sus palabras-. Seré una tumba.
– Muy bien.
Asentí con firmeza, como para mostrar que confiaba en su palabra.
– ¡Dios mío, Doc! -dijo-. ¿Cómo te las arreglas para joderlo todo y de un modo tan retorcido?
Le respondí que no lo sabía. Me volví hacia la casa.
– Será mejor que vaya a rescatar a James de las garras de Philly -comenté-. ¿Vienes?
Parecía a punto de añadir algo, pero finalmente se limitó a asentir y me siguió. Subimos por el camino de acceso hacia la casa acompañados por los crujidos de la gravilla a cada paso que dábamos.
– ¿Quién es ese chico? -preguntó Deborah-. El tal James.
– Un alumno mío.
– Es guapo.
– Por favor, déjalo en paz.
– Me ha dicho que le gustaba mi vestido.
– ¿Sí? -pregunté, y lancé una burlona mirada de escepticismo al vestido en cuestión-. Es un chico muy educado.
– ¿Muy…? ¡Eh, vete a la mierda! -dijo secamente, sin el menor asomo de hilaridad, y comprendí que había vuelto a herirla en su amor propio. Se detuvo en medio del jardín y se miró el vestido-. Es horroroso, ¿no?
– No, Deb, es…
– ¡Mierda, no me puedo creer que haya comprado esto! -Su tono de voz cambió de repente: ahora chillaba-. ¡Míralo!
– Me parece muy bonito -le dije-. Te sienta estupendamente, Deb.
Pasó por delante de mí, llegó hasta la puerta trasera y abrió la mampara de tela metálica contra los insectos, pero no entró. Al llegar junto a ella vi que trataba de vislumbrar su débil reflejo en el cristal translúcido de su puerta.
– Voy a cambiarme -anunció, con el ceño fruncido. Le temblaba la voz-. Parezco una jodida tienda de campaña hippie o algo por el estilo. Se diría que llevo a algún vendedor de bongós bajo la falda.
Le posé una mano sobre el hombro, tratando de consolarla, pero la rechazó y abrió la puerta bruscamente. Entró en la casa, atravesó la cocina y desapareció escaleras arriba entre un gran estruendo de pisadas. Por mi parte, fui absorbido por la chisporroteante humareda de la cocina, donde Marie, ya vestida para la cena, removía la sopa de bolas de matzoh en la sopera. Me miró arqueando una ceja y levantó el cucharón como si fuera un signo de interrogación.
– Estaba volviendo a cogerle el tranquillo al ambiente familiar -dije.
Bajé al sótano para rescatar a James Leer y me lo encontré ante la mesa de ping-pong, frente a Philly Warshaw, con una pala en la mano. Estaban jugando una partida de ping-pong cervecero, una especie de novatada a la que, en su época más desmadrada, Philly sometía a cuanto pretendiente o joven varón en general visitaba la casa, yo incluido. Había consenso entre los miembros de la familia Warshaw sobre el hecho de que la época desmadrada de Philly se había prolongado excesivamente, pero al fin había sentado la cabeza, y sólo cuando iba a Kinship y no tenía que conducir volvía a beber como una esponja; supongo que era algo que hacía más estimulantes sus visitas a la familia. Me senté en la escalera para contemplar el partido.
– Tómatelo con calma, James -le dije.
– No se le da mal -comentó Philly, que golpeó con un gesto exagerado la bola y le dio el efecto justo para enviarla directamente al vaso de cerveza colocado sobre la punta de la línea central, en el lado de la mesa que ocupaba James Leer-. Está jugando bien. -Sonrió-. De un trago, James.
Obedientemente, James tomó el vaso lleno de cerveza, sacó la bola, se lo llevó a los labios y lo vació de un único e inacabable trago que pareció costarle cierto esfuerzo. Una vez ingerida toda la cerveza, alzó el vaso hacia mí, con una sonrisa boba petrificada en la cara, igual que un chiquillo que trata de parecer mayor sonríe a la concurrencia después de hacer el esfuerzo de tragarse por primera vez una ostra.
– ¡Hola, profesor Tripp! -saludó.
– ¿Cuántos llevas?
– Éste es el segundo.
– El tercero -le corrigió Philly, y rodeó la mesa para volver a llenar el vaso de James con una lata de cerveza Pabst que sacó de la neverita que tenía en su guarida. Con suma delicadeza, James secó la bola con el faldón de mi vieja camisa de franela. Su cabello había vencido el amarre de la gomina y se distribuía en extraños ángulos por su cabeza. James no paraba de sonreír y los ojos le brillaban, igual que la noche anterior cuando irrumpimos, ante cientos de cabezas vueltas, en el resplandeciente auditorio, riéndonos a carcajadas y sin aliento. Se lo estaba pasando de miedo. Pero era evidente que no aguantaba nada bien el alcohol.
– ¿Qué le ha pasado a tu coche? -quiso saber Philly-. ¿De quién es el culo que tiene marcado?
– De un tipo que saltó sobre el capó -le expliqué. Estaba mosqueado con él por haber enredado al pobre James Leer para jugar al ping-pong cervecero, pero tampoco podía echárselo en cara. Phillip Warsahaw era un agente del caos nato y un maestro del desmadre en todas sus formas posibles. Había llegado de Corea en 1965 con la reputación de ser el más travieso e incontrolable chiquillo del orfanato de Soodow, y tras su llegada a los Estados Unidos no tardó nada en dedicarse a lanzarse de cabeza de manera más o menos intencionada a través de ventanas cerradas y a atar a los niños del vecindario a los árboles. Su carrera como vándalo adolescente se hizo legendaria en el instituto Allderdice; en un cuatrimestre, con la ayuda de un grueso rotulador, cubrió hasta la última superficie lisa de Squirrel Hill, en Greenfield, y algunas zonas de South Oakland de una arcana simbología que finalmente la policía logró identificar como su verdadero nombre, escrito en la caligrafía de su desaparecida madre. Después, en sus desplazamientos a Panamá y las Filipinas como soldado, había encontrado sendos paraísos para dar rienda suelta a sus excesos, y le llevó varios años amoldarse a la vida conyugal una vez estacionado en la base de Aberdeen.
Читать дальше